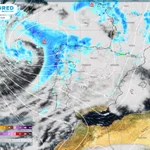Historia
El tesoro de ultratumba
Fue uno de los robos más importantes a los que Edgar Hoover tuvo que enfrentarse. El botín de más de cien mil dólares acabó en un cementerio

Fue uno de los robos más importantes a los que Edgar Hoover tuvo que enfrentarse. El botín de más de cien mil dólares acabó en un cementerio
Sucedió el 30 de julio de 1945. Aquella noche, dos hombres avanzaron cautelosamente entre las hileras de tumbas. El sujeto más bajo de estatura portaba un par de azadas. Cuando estuvieron frente a la sepultura de un legionario enterrado hacía ya muchos años, cavaron detrás de la lápida hasta horadar en la tierra húmeda una fosa de casi metro y medio de profundidad donde escondieron un misterioso paquete, como si fuese el mayor tesoro del mundo. Y para ellos, sin duda, lo era: contenía más de cien mil dólares en monedas y fajos de billetes. Uno de los robos bancarios más osados en la historia reciente de los Estados Unidos al que debió enfrentarse John Edgar Hoover en persona (1895-1972), director del FBI.
Aquel mismo día, a las siete de la mañana, dos ordenanzas del Banco del Estado de California en Hollywood, Thurston M. Patterson y Victor H. Lohn, colocaron en el asiento trasero de un automóvil seis sacos de monedas de plata y una caja de cartón repleta de billetes que sumaban en conjunto 111.300 dólares. Una auténtica fortuna para la época. Se trataba del dinero destinado a pagar las nóminas de la compañía Lockheed Aircrfat, en la fábrica de Burbank.
Poco después, el vehículo enfiló el paso de Cahuenga, en dirección a Burbank. A medida que se aproximaba hacia la fábrica, el camino que seguía se iba distanciando de la carretera principal. De pronto, al doblar la esquina de una serpenteante callejuela, le salió al paso un policía militar que alzó la mano para que se detuviese. Cuando el conductor paró el coche en seco divisó delante de sus narices una pistola automática del calibre 45 que no dejaba de apuntarle. Mientras el falso policía le conminaba a salir del coche con su compañero, otro individuo surgió tras una arboleda. Al cabo de un rato, el automóvil con la pareja de ordenanzas reducida en su interior se detuvo al borde de un solitario desfiladero. Los ladrones ataron a sus víctimas antes de abandonarlas allí.
Aquel robo constituía todo un desafío para las autoridades: al vestir uniforme militar para hacerse pasar por miembros del ejército y cometer un secuestro, los ladrones había violado las leyes federales y las del Estado de California. Era preciso darse prisa y actuar de modo contundente para evitar una oleada de atracos. Mientras la Policía de Los Ángeles y la oficina del sheriff entrevistaban a centenares de personas, los hombres de Hoover localizaron un vehículo abandonado con matrícula falsa y unos documentos en una caja de cartón con una dirección. Poco después, al llegar al lugar señalado, una tal señora Abelar que vivía allí desveló a la policía lo que habían encontrado sus hijos. La misma tarde del atraco, una pelota de los chicos rodó hasta colarse bajo la puerta del garaje vecino. Los muchachos forzaron la cerradura para buscar el balón y encontraron seis sacos de monedas de plata, una guerrera del ejército con brazal de la policía militar y dos pistolas automáticas.
Pero el gran hallazgo resultó ser una placa de identificación de los obreros de la compañía Lockheed, con número falso: habían suprimido el original y escrito otro con lápiz graso negro. Examinada la placa a la luz de una lámpara ultravioleta en los laboratorios del FBI, aparecieron en la cubierta de celofán los números impresos de la placa original. Paralelamente, los registros en la fábrica demostraron que los números descubiertos con la luz ultravioleta correspondían a John Joseph Uckele, que había dado a su vez el nombre de su compinche Stanley Matysek. Tras hallar las huellas de su reciente paso por la Universidad de California, lograron echarles el guante. Antes de celebrarse el juicio, la policía interceptó unas notas cruzadas entre ambos, en alusión al dinero, llamándolo en clave «el 18»; así como su temor a que «las lluvias del invierno pudran el papel muy pronto», escribía Uckele.
Al examinar un plano de la región, los sabuesos descubrieron que los senderos del servicio forestal donde varios testigos habían visto a los acusados, estaban numerados. Siguieron el 18 y les condujo hasta el cementerio militar de Sawtelle. El dinero debía estar enterrado en un lugar húmedo. Llevados por esa corazonada, los agentes dieron finalmente con la sepultura de un soldado muerto en 1922, detrás de cuya lápida había un llamativo montón de hojas secas. Tras excavar allí, descubrieron el anhelado botín. Hoover lo tenía muy claro: «La buena suerte, ese aliado de los policías concienzudos», según dijo, resultó decisiva en este caso.
La resolución del caso fue muy complicada. Durante los meses que precedieron al juicio, los hombres de Hoover intentaron engatusar a los delincuentes para que confesasen dónde estaba el dinero. Pero ellos, testarudos y desafiantes hasta el final, alegaron con cajas destempladas que no lo revelarían jamás aunque los matasen. Pero el indicio más revelador apareció un inesperado día bajo el camastro de la celda de Uckele. Se trataba de un recipiente de cartón lleno de agua en el que flotaba un billete de dólar. ¿Qué hacía allí aquel insólito objeto? La finalidad de tan extraño experimento consistía en averiguar cuánto tiempo tardaría en deshacerse el billete en contacto con el agua. Prueba fehaciente de que el dinero robado se hallaba escondido en un lugar húmedo, bajo la tierra expuesta a las continuas lluvias invernales. La capacidad de deducción de los sabuesos de Hoover acabó por desenmascarar a los delincuentes.
@JMZavalaOficial
✕
Accede a tu cuenta para comentar