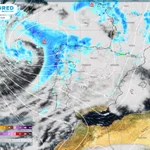Literatura
La nostalgia del viejo alpinismo
Con la película «Everest» se reabrió el debate sobre la conveniencia de la explotación comercial de la cima más alta del mundo, que por primera vez en cuatro décadas no ha sido ascendida en doce meses. La nostalgia por ese alpinismo romántico hace recordar una figura como la de Lionel Terray, que hizo de la montaña su pasión

Siempre conviene detenerse en la reedición de uno de esos libros magistrales -y este lo es en todas las acepciones de la palabra- que siempre ha sido una referencia para todos aquellos que amamos el mundo de la montaña y también a los que gustan de buenas historias excelentemente escritas. Me refiero a “Los conquistadores de lo inútil” de Lionel Terray, (Grenoble, 1921-1965) uno de los alpinistas más grandes de la Historia. Desde que Terray descubrió la escalada se convirtió en su pasión y también en su forma de vida, pues llegó a ser uno de los guías más prestigiosos del macizo del Mont Blanc. Pero Lionel además de un portentoso escalador -quizá solo superado por otro alpinista legendario: Walter Bonatti- también tenía el don de saber transmitir como nadie emociones y pensamientos. Su libro, autobiográfico, está repleto de Sentimiento de la Montaña que se forma principalmente con inteligencia, talento y cultura. La obra de Terray –es una reflexión personal que pretende ahondar en el conocido pensamiento oriental que afirma que “todos conocen la utilidad de lo útil, pero nadie comprende la utilidad de lo inútil”- está repleta de esa visión romántica de los exploradores que a finales del siglo XIX y principios del XX se dedicaron a rellenar los espacios vacíos del planeta.
Desde niño la cabeza del joven Lionel se llenó de lecturas de aventuras imposibles y escaladas en los lugares más remotos del planeta. No en vano Terray nació justo el mismo año en el que los británicos iniciaban las expediciones al Everest. En un tiempo en el que la geografía del mundo parecía terminada, de repente surgió una geografía indomable que traía del brazo la irresistible llamada del misterio, del exotismo y del riesgo: espacios salvajes, mares tormentosos, fuentes de ríos que se perdían en la leyenda, desiertos y junglas impenetrables, feroces guerreros, reinos prohibidos, el aire enrarecido de las grandes altitudes -donde residen los sueños más imposibles de los alpinistas- y el frío insoportable de los Polos. Son los últimos relictos donde reside la grandeza del planeta, las últimas parcelas de misterio que el ser humano debe desvelar. Y Lionel Terray, con algunos de sus amigos más leales, va a llegar a tiempo de contribuir a esa tarea, pues participará de forma decisiva en la conquista del Annapurna (8091 m), la primera montaña de ocho mil metros en ser ascendida; un triunfo en el que el trabajo de Terray fue decisivo como lo fue también para que sus amigos Maurice Herzog y Louis Lachenal lograsen llegar vivos al campo base. De esa forma el Annapurna no pasaría a la historia exclusivamente por ser el “primer ochomil” sino por el ejemplo de solidaridad de los franceses, que entre si se trataban de camaradas. Algo que contrasta, desgraciadamente, con la falta de valores de las expediciones comerciales y el exceso de individualismo pragmático que se ha impuesto hoy en muchos aspectos del montañismo.
Estos retos conformaron las grandes aventuras del siglo XX. Fueron los mejores tiempos de la exploración moderna, realizada por hombres y mujeres cuya inteligencia, determinación y valentía nos parecen ahora inconcebibles. Y Terray fue uno de sus más dignos representantes. En realidad todo lo que hemos hecho desde entonces ha sido seguir sus pasos, pues es imposible compararse con ellos. Ya no hay espacios en blanco en los mapas y las antaño tribus feroces ahora visten tejanos de diseño para disgusto de los turistas y fotógrafos. Todas las montañas de ocho mil metros ya han sido ascendidas y el Everest parece un parque temático donde algunos se gastan dinero en un torpe intento de emular a Mallory, Hillar y Messner. Probablemente, de haber nacido un siglo antes, me hubiera gustado reencarnarme en uno de esos exploradores de África que combatieron la esclavitud, como Livingstone o se internaron en Asia Central o la Antártida, como Younghusband o Shackleton, o haber compartido montaña y teodolito con aquellos geógrafos desconocidos que exploraron y cartografiaron el Himalaya y el Karakorum, como el capitán Montgomerie. Para mi desgracia ya están medidas todas las grandes montañas y uno no tiene alma de misionero ni militar. Soy periodista y documentalista pero ni siquiera podría argumentar que todos estos años de viajes y aventuras fueron esencialmente para poder capturar esas emociones con imágenes y palabras y cerrar el ciclo impulsando nuevas generaciones de alpinistas y aventureros. Desde luego que espero que los documentales de Al Filo hayan enriquecido el corazón y la cabeza de nuevos aventureros. Me alegro de que haya sido así, pero si no hubiera sido periodista ni documentalista también hubiera sido rebelde y aventurero. No me imagino nada más hermoso que partir de viaje hacia tierras desconocidas, en las que cualquier cosa puede suceder. A esos espacios donde aún domina la naturaleza y, como en el anuncio de Shackleton, siempre hay incertidumbre y todo es azaroso, e internarse en ellos supone “peligro constante” y no hay “garantía de regreso”. La posibilidad de no regresar es, paradójicamente, su mayor atractivo, pues sin ese componente no hay tal aventura.
Me hice aventurero leyendo tebeos del Capitán Trueno y novelas de Salgarí, Conrad y Kipling. Esos relatos poblaron mis sueños de aventuras y me empujaron a salir de casa, haciendo bueno lo que escribió Rudyard Kipling, pues “en última instancia, en el mundo sólo hay dos categorías de hombres: los que se quedan en casa y los que no”, es decir a no contentarnos con ver pasar la vida desde la ventana sino salir a vivirla, pues, como aquellos románticos, en el fondo somos vagabundos siempre en camino. Es esa búsqueda constante la que nos hace específicamente humanos. Relatos como “Los conquistadores de lo inútil” son los que han conformado un legado literario impresionante, fotografías, documentales, películas, que, sumados a la acción y el conocimiento, los que han hecho de la Aventura la más noble y por eso le he dedicado mi vida. Quizás porque tenía razón el filósofo Vladimir Jankélevitch, es en esas aventuras donde los hombres que no servimos para ser ni músicos ni poetas, podremos por fin “hacer cosas que no sirvan para nada”
La Aventura nos recuerda que el tiempo no sólo se mide en longitud sino en intensidad, en profundidad, en emociones. Que es más importante la forma en que vivimos que la los años vividos pues, como escribió el explorador francés Paul Emilé Victor, “la aventura es la única forma de robarle tiempo a la muerte”. Por eso ya estoy pensando en partir de nuevo. Sin destino ni rumbo fijo, a cualquiera de esos lugares donde, como dijo uno de los pioneros de la Antártida, “puede sentirse el alma desnuda del hombre”. En definitiva, a ser vagabundos del mundo o, como bien dijo Cortazar, -que acuñó una nueva y hermosa palabra en castellano- en ser VAGAMUNDO. Lo soy porque hace tiempo que comprendí que más que encontrar respuestas el sentido de la vida reside en hacerse preguntas, en una búsqueda permanente de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Y doy gracias a Dios por qué me permitió nacer en un tiempo en el que todavía era posible la Aventura y podía dejar perder mi imaginación en los mapas.
Muchas de las escaladas de Terray en los Andes o el Himalaya son valoradas como bellas, comprometidas y expuestas. Pero si ha pasado a la historia del alpinismo no fue sólo por la dificultad extrema en sus escaladas sino por la visión romántica del alpinismo, en la que importa más la victoria sobre uno mismo que la mera conquista de una cumbre. Sus escaladas marcaron la época dorada del alpinismo, desde la cara norte del Eiger, al Chacraraju, el Fitz Roy, el Makalu o el Jannu, que ya se han incorporado a la historia del alpinismo clásico, por su ética y por su estética, ambas insuperables.
Durante una charla con mi amigo Maurice Herzog, muy poco antes de morir, me habló de Terray como de un hermano y de cómo sentía su temprana muerte (con 44 años en un accidente de escalada cerca de su Grenoble natal). El jefe de la expedición francesa al Annapurna me dijo que le hubiera gustado que Lionel hubiera podido vivir mucho más tiempo para compartir aquella vida de montañas y decirle que recordaba aquellos viejos tiempos. “Pero pronto pasaremos mucho tiempo juntos”, me dijo.
Comprendí lo que quería decir este invierno cuando, visitando el cementerio de Chamonix, descubrí que había dispuesto ser enterrado al lado de su hermano Lionel Terray.
Ficha
«Los Conquistadores de lo inútil» (Desnivel)
Lionel Terray
368 páginas
19,50 euros
✕
Accede a tu cuenta para comentar