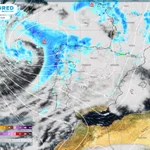Corrupción política
Otro icono de la izquierda se hunde

Cuando en 2003 Luiz Inacio Lula da Silva se convirtió en presidente del Brasil, lo acompañaban los mejores auspicios. Jamás un candidato había llegado a recibir su respaldo del 61%. Además, su Partido de los Trabajadores parecía más cercano a la socialdemocracia del norte de Europa que a los partidos inspirados por Fidel Castro. Lula no sólo tenía un aspecto mejor que Chávez, Ortega, Morales o incluso Kirchner, es que, por añadidura, al inicio de su gestión, designó al presidente del BankBoston USA, Henrique Meirelles, para la dirección del Banco Central de Brasil y dio inicio a una política drástica de reducción del gasto público.
Lula había sido obrero metalúrgico –en esa condición humilde tuvo que asistir impotente a la muerte de su esposa y de su primer hijo– y dirigente sindical. A pesar de dirigir huelgas contra la dictadura militar, las repetidas derrotas electorales durante la década de los 90 lo adiestraron para arrojar por la borda el radicalismo de la izquierda hispanoamericana y abrazar una visión reformista. De hecho, buena parte de su labor fue, en realidad, una continuación de la de su predecesor Cardoso. Su moderación resultaba tan obvia y levantaba tan buenas perspectivas que, por ejemplo, en 2003, como un espaldarazo a su futura gestión, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
El éxito de su gestión resultó innegable. Entre 2003 y 2008, más de 19 millones de brasileños salieron de la pobreza. Partiendo de la herencia de Cardoso, Lula consiguió el aumento de la renta per capita, el acceso de la población más pobre a determinados bienes y el fortalecimiento del mercado interno. Incluso en áreas donde tuvo menos éxito, los avances resultaron innegables. Por ejemplo, el analfabetismo bajó al 9,6%. Mediante su Bolsa Familia, redujo la pobreza extrema del 12% (2003) al 4,8 (2008). Su influjo fue tan considerable que Paraguay, Bolivia y Ecuador –y ocho países africanos– firmaron acuerdos de cooperación para copiar el modelo. No sorprende que, a pesar del escándalo de corrupción de Mensalón, en 2006 volviera a ganar las elecciones e incluso se permitiera nombrar como sucesora a Dilma Rousseff. A fin de cuentas, el PIB de Brasil se había triplicado y 30 millones de personas habían salido de la indigencia.
Su repercusión internacional resultó también extraordinaria. Logró la inclusión de Venezuela en Mercosur, apoyó la solución pacífica para el programa nuclear de Irán y se esforzó por tender lazos hacia Asia a la vez que intentaba –infructuosamente– que Brasil se convirtiera en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El crecimiento económico, el descenso de la pobreza y el distanciamiento de la política exterior de EE UU le permitieron retirarse con un índice de popularidad de más del 80%. Para entonces Brasil se había convertido en la sexta potencia económica. En 2014, la Universidad de Salamanca lo nombró doctor honoris causa. Todo quedó ensombrecido cuando en 2016 saltó a la luz su implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras. Arrestado Lula, salvarlo se convirtió en una consigna de Rousseff, que decidió nombrarlo ministro de la Casa Civil para blindarlo judicialmente. Tras una contradanza de suspensiones y confirmaciones, Lula no pudo eludir el procesamiento bajo la acusación de haber recibido ocho millones de dólares en sobornos de Petrobras. La Justicia lo ha condenado. El que fuera gran esperanza de una nueva izquierda, al fin y a la postre, había terminado como un político corrupto más.
✕
Accede a tu cuenta para comentar