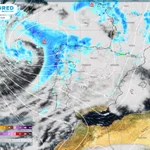Arqueología
Se destapa la «neandertalmanía»
Una pequeña cueva en La Chapelle-aux-Saints iba a desatar la fiebre por nuestros «primos lejanos» al dar con los restos de la especie que se convirtió en objeto de deseo de la palentología

Una pequeña cueva en La Chapelle-aux-Saints iba a desatar la fiebre por nuestros «primos lejanos» al dar con los restos de la especie que se convirtió en objeto de deseo de la palentología
Algo ha de tener esta especie que nos fascina tanto. Será porque eran los últimos primos verdaderamente cercanos que nos quedaban (pero desaparecieron, hace 30.000 años, con lo que nos condenaron a la soledad eterna como especie). Será porque su figura era tan similar a la nuestra que, bien vestido y aseado, uno de ellos podría pasear inadvertidamente por las calles de cualquier ciudad de hoy. Será porque no podemos dejar de sospechar que, tal vez, en algún momento pudieron haberse cruzado nuestros genes con los suyos, quién sabe si en un fugaz encuentro amoroso. Será porque, en el fondo, seguimos envidiando su capacidad de adaptación al continente, o porque nos sentimos culpables por haber invadido su edén de nieve y roca, con lo que les expulsamos del terreno y de la lucha por la evolución...
Me refiero a los neandertales, a la especie que no fue tocada por la mano de los genes para seguir en el planeta y nos cedió la inmensidad de Gaia para la eternidad. Todos procedemos de la estirpe que arrojó a los neandertales al vertedero de las especies extintas. Hoy sabemos mucho de ellos. Un fósil de Neanderthal es la estrella de todo yacimiento paleontológico ibérico que se precie. Pero hace no demasiado eran unos auténticos desconocidos.
Todo comenzó a cambiar tal día como ayer de 1908. Ese día dos hermanos franceses, Amédee y Jean Bouyssonie y el prehistoriador Louis Bardon descubrieron un esqueleto parcial en una pequeña cueva de la localidad de La Chapelle-aux-Saints. La fisonomía de los restos era suficientemente extraña para que aquellos arqueólogos sin experiencia tuvieran que enviarlos a un experto de París. Allí, el geólogo Pierre Maracellin dictó su veredicto: «No cabe duda, este hombre, al que han llamado sus descubridores el Viejo, es un ejemplar de Neandertal». No era el primer resto de esa especie encontrado, pero el Viejo desató toda una locura internacional. La «neandertalmanía» conmovió a la comunidad científica. Aquella especie cercana se convirtió en objeto de deseo de cualquier paleontólogo. A pesar de ello, la ignorancia sobre la especie siguió siendo supina durante muchas décadas.
Se pensaba que fue un homínido torpe, incapaz de desarrollar habilidades cognitivas, que se arrastraba tristemente con sus extremidades débiles. Tosco, rudo, inútil para sobrevivir. Hoy, a la luz de los nuevos datos fósiles y genéticos, sabemos que la realidad estuvo muy alejada de esa imagen. Nuestro primo neandertal era inteligente, refinado, sutil... ideó su propia cultura, su ornamentación, quizás su música. Era un animal diseñado para sobrevivir a la intemperie glacial. Y, no sólo eso, sino que llegó a cruzarse con los homo sapiens de la época hasta el punto de que aún alberguemos algunos genes heredados de aquel encuentro. Un siglo después de su gran hallazgo, la ciencia empieza a hacerle justicia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar