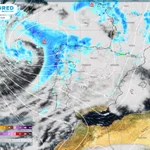Literatura
«Usted primero»: «Nada seduce más que sentirse atendido y único»
En «Usted primero», Marta Robles y Carmen Posadas, premio Fernando Lara y Planeta, respectivamente, plantean un manual sin precedentes de los códigos sociales.

En «Usted primero», Marta Robles y Carmen Posadas, premio Fernando Lara y Planeta, respectivamente, plantean un manual sin precedentes de los códigos sociales.
Tal vez porque el amor, Ovidio dixit, «es un no sé qué que viene no sé por dónde, se engendra no sé cómo y muere nadie sabe por qué», todos tendemos a pensar que se trata de un insondable misterio, una «terra incognita» por la que ni siquiera los más inteligentes, hábiles o incluso multimillonarios transitan con ventaja. ¿Territorio sin ley entonces? Sí pero no. Sí, por aquello tan viejo de que el corazón tiene razones que la razón ignora. Pero, precisamente a causa de esta sinrazón, el mundo de los sentimientos está lleno de códigos, de liturgias, de reglas no escritas y, quien las conoce juega con considerable ventaja en él. ¿Por qué algunas personas causan estragos sentimentales mientras otras sólo inspiran bostezos? ¿Qué hace atractiva a una persona al margen de su aspecto físico, su billetera o su coeficiente intelectual? Hasta ahora, la respuesta a todas las preguntas era la inteligencia emocional. Cierto, pero también lo es que esta utilísima herramienta, que unos poseen de forma natural y otros no, se puede adquirir de modo sencillo. He aquí, precisamente, el cometido de la buena educación, suplir lo que la naturaleza no otorga. Y es que, pese a lo que digan los moralistas, los aguafiestas y los intelectuales a la violeta, en lo que a atractivo personal se refiere, «parecer» gustable, atractivo o sexy es el primer paso para comenzar a serlo. La razón es que, como toda «terra incognita», el territorio del amor, en el que ahora estamos a punto de aventurarnos, abunda en arenas movedizas, en nidos de reptiles, en multitud de trampas, sí, pero todo puede sortearse con cierta brújula que los animales manejan a diario y que nosotros parece que hemos extraviado. Hablamos de las formas, de los rituales de apareamiento. ¿Le parece demasiado antropológico o paleolítico? En realidad, no hemos cambiado tanto desde que abandonamos la caverna o, si no, pasen y vean.
Seducir con elegancia
Seducir es un arte. Y el amor necesita de incontables dosis de seducción que deben empezar a mostrarse en la conquista y no desaparecer a lo largo de toda la relación. Aunque es cierto que en el proceso de la seducción se pueden intercalar ciertas mentiras piadosas que contribuyen a crear un pequeño y muy útil espejismo, si se pretende seducir a largo plazo, conviene que uno se muestre como realmente es para no quedar prisionero de sus propios embustes. La seducción requiere ser capaz de acaparar la atención de la «víctima» más allá de la primera cita, donde una mirada sugerente o la propia forma de vestir pueden contribuir a su interés. Hay que conseguir que «el hechizo» sea más duradero. Y se puede lograr sin ser el más bello de la creación. Uno de los grandes seductores de la historia de Grecia fue Sócrates. El joven estudiante –y con el tiempo gran estadista– Alcibíades, que como otros muchos de su tiempo se enamoró de él, lo describió en el «Banquete» de Platón comparándolo con las figurillas de Sileno, un sátiro gordo y feo de aquella época. Tales figurillas, como el propio Sileno, eran poco agraciadas, pero sólo por fuera. En su interior estaban huecas y guardaban retratos de dioses. Es decir, eran feas por fuera, pero bellas por dentro. El hecho de que Sócrates sedujera con su verbo fluido, o exponiendo sus ideas con voz musical y templada, dejaba adivinar también algo muy hermoso y escondido. Y su éxito en la conquista ratifica que la belleza interior es una de las más poderosas armas de seducción, sobre todo si se ofrece con la delicadeza adecuada. Eso no es óbice para que la seducción no requiera prestarle atención a la estética.
Hay que ofrecer el mejor aspecto exterior de entre los posibles, que implica un cuidado aseo personal, un adecuado atavío y la elección de la mejor puesta en escena. Se trata de sacar el máximo partido a los propios atributos intelectuales, pero también a los físicos. Una buena apariencia es un golpe de estoque, por más que, como escribió Antoine de Saint-Exupéry en «El Principito», «lo esencial sea invisible a los ojos».
No hay que olvidar tampoco que nada seduce más que sentirse atendido y único. Los grandes seductores saben que no se puede seducir sin escuchar, sin halagar inteligentemente y sin proyectar la sensación en el contrario de que es lo más importante en ese momento en la vida del seductor. Por eso, es de pésimo gusto, y desde luego un craso error en el camino de la seducción, atender a las conversaciones de alrededor en un almuerzo en un restaurante o intercambiar miradas con personas de otras mesas.
Además es imprescindible que los seductores principiantes observen que los seductores profesionales de la historia, ya sean hombres o mujeres (Oscar Wilde, D’Annunzio, Madame Récamier, Marilyn Monroe...) suelen combinar un ángel y un demonio, y siempre alternan aspectos masculinos y femeninos a la hora de seducir. La mujer más femenina vestida con un traje masculino, puede estar, además de elegante, más seductora que con un escote demasiado evidente; y el hombre más masculino no lo es menos por acudir a una cita sin sus modales de macho alfa y sus botas de John Wayne.
Conjugar las cualidades masculinas y femeninas es una elegante táctica utilizada desde siempre por los donjuanes de este mundo, sean hombres o mujeres, y va mucho más allá de la indumentaria. Pasa por la actitud y por el comportamiento en el que se han de conjugar las características que habitualmente se atribuyen al otro sexo; pero ¡cuidado! No debe ser algo obvio, sino, por el contrario, algo que apenas se adivine.
El arte de la seducción consiste, ante todo, en preservar el misterio, y hay que saber que el misterio del primer día siempre será diferente al del segundo, al del tercero...
Muestras de afecto
De un tiempo a esta parte, Hollywood parece haber impuesto la moda de los besos en el photocall, los cuchi cuchis en público, los secretitos al oído delante de todo el mundo. Tanto ha cundido el ejemplo que hasta las reinas, o por lo menos la nuestra, se ha apuntado a alguna de estas prácticas, que los periodistas rosas (y no tan rosas) traducen como «irrefutables pruebas de amor» o «gestos de adorable complicidad». Aun así y por mucho que se esfuercen Angelina y Brad Pitt, por más que lo practiquen los señores de Clooney y persevere en ello Paris Hilton cada semana con un novio nue vo, al verlos derramar amor por las alfombras rojas, inevitablemente, uno se pregunta: ¿por qué estos que viven juntos y, según ellos, están todo el día pegados a pespunte, no se vendrán ya besados y cuchicheados de casa? También llorados, por favor. Y es que, si hacer alarde de amor eterno en público no es bien educado, menos aún lo es demostrar desamor, abandono y comportarse como una plañidera siciliana porque te ha dejado el novio/a de turno. No.
Por mucho que Hollywood haya cambiado nuestro mundo, hasta convertirlo en una mezcla de «La casa de la pradera» con «Gran hermano», exhibir sentimientos, sean cuales fueren, en público se considera poco elegante, mientras que la contención, el decoro y la dignidad son lo que siempre fueron: un factor díferenciador entre los vocingleros de sí mismos y los que no necesitan demostrar nada; entre los inseguros y los seguros; entre los que prefieren «ser» a «estar».
Hace poco, las autoridades de Viena determinaron que las muestras ostentosas de cariño son realmente de mala educación. Tanto es así que la empresa que opera el transporte público en la capital de Austria ofreció una película, producida por la compañía, que mostraba a pasajeros hurgándose la nariz y perros babeantes, comparándolos con quienes se besaban de forma desenfrenada. Por supuesto, no añadieron que prohibieran besarse, pero sí que pedían a los clientes «un comportamiento considerado».
El cine ha hecho poco por la elegancia respecto a las muestras públicas de afecto y las ha convertido en prueba de grandes y profundos sentimientos. Como ejemplo, el repentino beso de Diane Lane y John Cusack en Must Love Dogs {«... Y que le gusten los perros») mientras conversan con un empleado de supermercado. ¿Esto es amor? No necesariamente, pero sí una grosería.
Los apelativos cariñosos
No lo nieguen, el nombre propio a todos se nos queda corto en el amor. Cuando se prende la llama y todo empieza a quemarse en el fuego de la pasión, no hay quien no quiera que quien la comparte sea sólo para él y lo pueda nombrar en exclusiva.
Gabrielle D’Annunzio, seductor profesional, llamaba a cada una de sus conquistas con un nombre mitológico: Nike, Barbarella, Basilisa, Coré... Y conseguía así que cada una de ellas se sintiera especial.
Sin llegar a tanto, el resto de los mortales queremos que nuestro amado/a se sienta distinto para nosotros y a veces ese nombre que comparte con tantos se nos queda corto y le buscamos otro.
Cómo llamar al marido, mujer, amante o compañera es importante, porque puede alargarse toda la vida, así que hay que buscar apelativos cariñosos que no sean ni cursis ni paletos y, desde luego, huir de la vulgaridad. Hay quien opta por los que hacen referencias a rasgos físicos como «rubio» o «flaca», quien prefiere el adjetivo contrario, como «gorda» o «fea»; hay quien se decide por los apócopes: «Car» por Carmen, «Bel» por Belén o «Bern» por Bernardo; o bien quien recurre al «mi amor», de manera habitual, y al «mi vid“hola”a», en situaciones precisas; e incluso quien bautiza al que ama con nombres de animales como «gatita», «rata» o «ratón». Todos están admitidos, como también los diminutivos y los apelativos cariñosos en inglés o francés (darling, my dear, sweety, ma/mon chérie, etc.).
Todos, menos «bonita», «preciosa», «cielo», «papi» y «mami» (como mucho se puede decir «guapa» o «guapo») y, menos aún, «cariño». Si su mujer, su marido, su amigo, su amante, su madre o su asistenta le llama «cariño» –o peor aún «cari»–, no deje de decirle, con mucho amor: «Por favor, no me llames cariño».
La cortesía
Existe sin embargo una demostración pública de afecto que no sólo es aconsejable, sino que resulta un directo al corazón de cualquiera, se llama «cortesía». Algunos la confunden con cursilería o con algo trasnochado y ñoño, pero eso es porque aplican viejas recetas sin reparar en quién tienen en frente o ignoran cuándo conviene ser galante y cuándo no. Por ejemplo, a algunas mujeres, sobre todo si son feministas radicales, les irrita que un hombre les abra la puerta. Pero en cambio, todas nosotras sin excepción agradecemos y encontramos encantador que él entre antes en un taxi. ¿Por qué? Pues porque es un incordio, sobre todo cuando una viste falda, hacer acrobacias hasta alcanzar el lado opuesto del vehículo mientras nuestro galán amablemente espera sujetando la puerta con enorme sonrisa. Y hay al menos otras dos ocasiones en las que la cortesía aconseja que los hombres vayan delante de las mujeres. Una es bajando una escalera (para atajar posibles traspiés, malditos estíletos de veinte centímetros); y la otra es al entrar en un lugar desconocido y/u oscuro.
Es muy útil manejar también otras cortesías eficaces, como, por ejemplo, cuándo piropear y cuándo no; o cuándo hay que precipitarse a pagar la cuenta de un restaurante o es mejor abstenerse de hacerlo, o bien cuándo, para agradecer una velada agradable, hay que llamar, mandar flores o sólo enviar un escueto y muy poco com prometedor whatsapp.
Y por cierto, no solo hay cortesía masculina, también existe la femenina. (...)
✕
Accede a tu cuenta para comentar