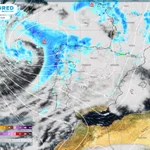Cataluña
El oasis salta por los aires

Después de ocho años fuera de aquí, me he encontrado en la circunstancia de volver a vivir en Cataluña justo cuando mi llegada coincidía con la controversia del referéndum independentista. Si lo que deseaba era tranquilidad, está visto que el don de la oportunidad no rige mi vida. Una semana después de aterrizar en mi nuevo domicilio, Jordi Pujol aparece en televisión huyendo de las cámaras, después de escribir una carta autoinculpándose de haber defraudado al fisco durante prácticamente casi toda su tarea de gobierno. Obviamente, cualquier comparación con el proceso de Escocia queda automáticamente dinamitada porque, que se sepa, el prócer escocés que lo promueve, Alex Salmond, no tiene a sus espaldas un escándalo de tal magnitud; uno de los fraudes más importantes que haya protagonizado un político europeo encargado de una labor gubernamental en los últimos tiempos.
Lo que se derrumba, como una estructura que estaba ya largamente tocada y apolillada, es el prestigio del nacionalismo como una manera diferente de hacer las cosas. Si hubiera que definir en dos palabras la temperatura en este momento de la sociedad catalana media (esa que no es ni rica ni pobre, ni radical ni extremista) los dos sustantivos serían incertidumbre y desconcierto.
Es cierto que, durante mi adolescencia, el nacionalismo catalanismo fue percibido por gran parte de la población de la región como una fuerza de progreso. Bastaba que se opusiera a la dictadura para tener un afidavit de progreso y de mayor modernidad. Se decía que el desarrollismo de la última etapa del franquismo había destrozado la costa catalana, que sus estructuras poco democráticas eran un refugio para la pereza y la inoperancia. Catalanes autóctonos e inmigrantes colaboraron todos en buscar una salida al totalitarismo. Al llegar el catalanismo al poder por vías democráticas, pronto se comprobó que el destrozo costero seguía al mismo ritmo, con operaciones de obras públicas muy poco claras, y se empezaron a levantar las primeras voces que avisaban del riesgo de totalitarismo que subyace en cualquier nacionalismo. Pero a los catalanes nos ha costado entender que lo qué te hace demócrata no es cómo llegas al gobierno, sino lo que haces cuando estás en él. Las voces que criticaban el nacionalismo fueron creciendo con los años y ahora son ya un clamor soterrado, incluso entre los propios independentistas. Quién más, quién menos, secesionistas incluidos, reconocen ahora que el oasis de las últimas cuatro décadas consiste en realidad en una mafia de ley del silencio. Todo el mundo conoce algún caso de corrupción más cerca o más lejos y se empieza a temer que, en un panorama tan tóxico como ése, cualquier referéndum o proceso secesionista nacerá ya desprestigiado de cara al extranjero.
A las dos semanas de mi llegada, soy convocado a un debate en el corazón del agro independentista y, a pesar de que voy a ser la única persona contraria el referéndum invitada (entre cinco ponentes, hasta el moderador es nacionalista), decido ir porque recuerdo que el gran T. E. Lawrence (más conocido como Lawrence de Arabia) decía en su libro Rebelión en el desierto que sólo los hombres mezquinos tienen la destructiva tendencia de negar la honestidad de las posturas de sus contrarios.
La asistencia me sirve para constatar que se ha abierto una gran vía de agua en la línea del flotación del relato nacionalista. A saber: para el nacionalismo era muy importante crear y mantener la dicotomía nosotros-vosotros, catalanes-españoles, independentistas-unionistas. Era capital para el pensamiento nacionalista mantener prietas las filas en torno a ese relato porque le permitía justificar hasta las conductas más delirantes. Pero ya han aparecido las grietas y esa falsa dicotomía ha saltado por los aires. Ahora hay catalanes que se sienten españoles, nacionalistas que roban a sus paisanos, independentistas que afirman querer la secesión pero no sentirse nacionalistas, etc. El desconcierto es general, el abanico de posibilidades es amplio y el mito del choque de trenes pierde fuerza porque ya no hay dos trenes sino una multitud de ellos. Bien pensado, mis coetáneos podían haberse dado cuenta antes de esa circunstancia sólo con mirar la composición del Parlamento regional en los últimos diez años. No había dos fuerzas sino, como mínimo, siete. Y si es cierto que en las próximas elecciones desembarcan, como dicen, los de Pablo Iglesias, ya serán ocho. De darse algún choque de trenes, será el de Artur Mas contra la realidad, pero los catalanes ya no estamos a estas alturas para collonades como las de Macià y Companys que, como casi siempre en estas tierras, correspondían a fracasos estrictamente personales.
La independencia está, pues, ahora, desnuda frente al espejo y debe sopesar exactamente cuál es su propia imagen y proyecto. Con los mimbres que por aquí se ven, no me gustaría estar en su lugar.
✕
Accede a tu cuenta para comentar