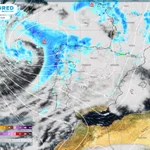Víctimas del Terrorismo
El renacido del 11-M
Le dieron por muerto durante tres días después del atentado, pero en realidad estuvo vagando por Madrid sin saber quién era ni qué le había pasado. Apareció frente a la casa de su hermano, donde la Policía lo encontró cuando dos agentes se disponían a confirmar la identidad del supuesto fallecido

Le dieron por muerto durante tres días después del atentado, pero en realidad estuvo vagando por Madrid sin saber quién era ni qué le había pasado
Manuel –nombre ficticio– pudo ser la víctima 193 del 11-M. Su historia es un relato jamás contado de confusión, lagunas mentales y pistas equivocadas. Su caso comenzó a resolverse en la madrugada del 13 de marzo de 2004, tres días después del mayor atentado terrorista cometido en nuestro país. En el cementerio de La Almudena, dentro de unas carpas instaladas por miembros del Samur, funcionarios de la Comisaría General de Policía Científica se afanaban en identificar cuerpos de víctimas, todos ellos todavía anónimos. Para agilizar la labor habían entrevistado a los familiares de los desaparecidos que quisieron colaborar y con la información que les facilitaron rellenaron fichas post morten con un montón de datos: altura, complexión, ropa que llevaban puesta, cicatrices, señales identificativas, tatuajes... Se trabajaba a contrarreloj. Gracias a esa labor, varias familias zanjaron la angustia y la ansiedad provocada por la duda y pudieron comenzar el duelo esa misma noche. Otros con menos suerte tuvieron que esperar una semana, siete largos días, a que las pruebas de ADN concluyeran.
Aquella madrugada el frío era tan intenso que las estufas de queroseno apenas calentaban a los ateridos funcionarios de la Científica que trabajaban en silencio. Una mudez provocada por el hondo pesar y el profundo respeto que sólo se rompía por breves susurros en los que se solicitaba algún dato o se confrontaban informaciones.
De repente, les llamó la atención un detalle taurino muy característico en uno de los cuerpos que examinaron de madrugada. Revisaron los datos que figuraban en las fichas post-mortem. En una de ellas constaba que había un novillero desaparecido. Su nombre, Manuel. Su hermano Juan –nombre ficticio–, preocupado por su ausencia, denunció ante la Policía y respondió a unas pocas preguntas que algún agente había apuntado en la ficha post-mortem, pero los funcionarios querían más datos para dar por positiva la identificación. Encontraron el móvil de Juan en la ficha y llamaron, pero nadie descolgó. Pensaron que a lo mejor dormía y que la única solución era ir a despertarlo. Se envió un radio-patrulla al domicilio para que le recogieran y le trasladaran a la sede de la Policía Científica. Allí su comisario general, Carlos Corrales Bueno, dirigía personalmente las labores de identificación. Al llegar a la casa, los policías del radio-patrulla se encontraron a un hombre sentado en el rellano de la puerta. «¿Es usted Juan?», le preguntaron. «No, soy Manuel, Juan ha muerto en los trenes», les respondió aquel hombre. A los policías se les quedó cara de pasmo y llamaron al jefe. Corrales, actualmente retirado, al enterarse del galimatías, ordenó que lo trasladaran a su despacho para aclarar la situación, al tiempo que telefoneaba insistentemente al número que Juan había dejado en la ficha post-morten como contacto. Nadie descolgó el teléfono.
Eran las cuatro de la madrugada y en el despacho del comisario Corrales se encontraban también parte de los componentes del equipo que había estado en el cementerio de La Almudena. Finalizado el trabajo allí, se habían desplazado a la Comisaría General de Científica para terminar la identificación de Manuel. Se respiraba cansancio y tristeza, una inmensa tristeza que se les había ido perforando en el alma a medida que examinaban las decenas de cuerpos.
Dos policías uniformados entraron en el despacho. Eran los patrulleros. Les acompañaba un hombre joven, bajo, con las ropas sucias y arrugadas, la cara manchada de sangre y aterrado de miedo. Temblaba tanto que uno de los agentes se quitó la cazadora y se la puso encima, al tiempo que le abrazaba cariñosamente. «Manuel, somos amigos. Amigos. Tus amigos», le dijo lleno de cariño y con una sonrisa franca. El hombre estaba tan aturdido que no entendía nada. Se le tomaron las huellas y se comprobó su identidad. ¡Era Manuel! Una alegría para el equipo de investigadores que, tras identificar a tantos muertos, por fin lo hacían con un vivo. Pero entonces, ¿dónde estaba Juan y por qué Manuel había desaparecido durante tres días?
El policía que le había prestado su chaqueta salió de la oficina y volvió al cabo de unos minutos con un vaso de chocolate que había ido a sacar a la máquina con su dinero y un paquete de galletas. Manuel seguía temblando, tanto que fue incapaz de sujetarlo. Una mano del policía rodeó las del joven y le ayudaron a beber el líquido humeante. Con la otra mojó tres galletas que el hombre comió con ansia. «Es lo primero que tomo en los últimos tres días», balbuceó. Había una enorme ternura en aquel agente que, con paciencia y mucho cariño, le abrazó, bromeó con él, incluso le marcó la nariz con los restos de chocolate para provocar su risa. Así se ganó su confianza hasta conseguir que le contara su historia.
«Recuerdo humo, mucho humo y gente llena de sangre, policías, pero yo no iba en el tren, ese fue mi hermano. Yo vi aquello y, sin saber qué había ocurrido, salí corriendo a la calle». Durante tres días vagó por Madrid. No sabía quién era ni qué le había pasado. Pedía ayuda a la gente, que al ver su lamentable aspecto le daba dinero. Sacó los bolsillos y las monedas se derramaron por el suelo. Durmió a la intemperie y al tercer día fue caminando hasta su casa. Le sonaba el sitio, pero no sabía que era su hogar. Le dolía la cabeza y estaba casi sordo. «Mi hermano Juan murió en el tren», insistió. Manuel tenía la cara sucia de humo y sangre seca. Cuando uno de los médicos del equipo de identificación se la limpió comprobó que no tenía heridas en el rostro, pero localizó un reguero que iba de ambos oídos hasta el cuello y le había empapado la ropa. Le habían estallado los tímpanos. En ese momento, al comisario Corrales le sonó el móvil. Era Juan, el hermano de Manuel. Al volver a su casa sus vecinos le dijeron que llamara a la Policía por algo de su hermano. Primero se temió lo peor, que hubieran identificado su cuerpo, pero al hablar con el comisario recobró la esperanza. Llegó al cabo de media hora, con la angustia reflejada en el rostro. Al ver a su hermano se lanzó a abrazarlo. Pero Manuel, todavía aturdido, no lo reconoció. Tuvieron que pasar varios minutos, muchas explicaciones y ver el álbum de fotos familiares para que Manuel acabase abrazando a su hermano. Y más tiempo, para entender que quien iba en el tren era él y que su hermano le había buscado desesperadamente, por eso esa noche no lo encontró en su casa, porque estaba visitando los hospitales de Madrid. Al final Manuel se abrazó al joven policía y, con lágrimas en los ojos, le dijo «gracias, amigo, por devolverme a mi hermano». Tendrían que repetirle muchas veces la historia para que la entendiera. Fue un destello de felicidad en mitad de la tragedia más terrible que ha sacudido nuestro país.
✕
Accede a tu cuenta para comentar