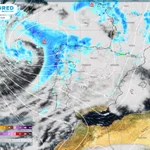Música
Gentrificación

Escuché hablar de la gentrificación por vez primera hará doce años. Estábamos tan indignados con la expulsión de los habitantes originales de los barrios a manos del pijerío que fue escuchar la palabra y lanzarnos a alquilar en Harlem, a una calle de humildes descendientes de antillanos donde fuimos los primeros blancos. O hipsters. O lo que fuera que éramos entonces, que vaya usted a saber. Más jóvenes fijo. Con el tiempo, cuando la 126 con Lenox Avenue ya era un tráfago de restaurantes fetén y estudiantes de NYU, abandonamos las inmediaciones del teatro Apollo y nos mudamos al Spanish Harlem, territorio históricamente nuiyorican y cuna de la salsa. Para cuando saltamos a Brooklyn aquello ya era otra zona a punto de caramelo para la gentrificación, por cuanto en el resto de Manhattan ya sólo hay millonarios y venden plazas de garaje en el Soho por 900.000 dólares la unidad. Esto último no me lo invento. Me lo contaba Steve Rosenthal, dueño de «The Magic Shop», donde grabaron discos de Los Ramones a Lou Reed y de She & Him a David Bowie (entre otros el último, «Black Star»), el fin de semana previo a chapar el estudio, víctima, cómo no, de la gentrificación. Un proceso imparable que también liquidó el Lenox Lounge, con su salón de cebra art déco, donde brindé a la salud de Billie Holiday con mi admirado Javier Rioyo, y por supuesto el Chelsea Hotel, entre cuyos gloriosos restos preparo una movida desde hace años (calculo que este año rematamos). Ahora vivo en Greenwood Heights. Desde que llegamos ya hemos visto irse a buena parte de los residentes originales de nuestra calle, muchos de ellos maestros jubilados de origen puertoriqueño, a los que sustituyen desde escritores con pasta (en EEUU, créanlo o no, escribir da para comprarse una casa) a coreógrafas de éxito. ¿La cuestión que nadie discute, al menos de entre quienes conocieron el Nueva York de los setenta y ochenta? Que más vale la gentrification que te expulsa que el baranda desestructurado que en otros tiempos te enviaba al cementerio de un pistoletazo. O el vendaval de cafeterías sin cucarachas, supermercados ecológicos y tiendas monísimas que aquellos edificios que ardían cada tres noches por cobrar el seguro y dar tarea a los bomberos. O el metro actual, renqueante pero seguro, a la película de horror que suponía bajarse a la estación para pasear de perfil entre yonquis comatosos y atracadores de lo más efusivos. Hoy resulta impensable que un joven con talento pueda mudarse al East Village de no mediar un préstamo familiar con numerosos ceros en el cheque. Más valen las tiendas de yogurt helado, por absurdas que sean, que la conversión acelerada de la ciudad que amábamos en una suerte de Bombay a punto de hundirse entre disparos y ahogada de ratas, basura y otras delicias tóxicas. Aparte, aquel Harlem al que llegamos, antes que negro, fue irlandés, italiano y judío. Oponerse al cambio es situarse junto a la muerte, y Nueva York, quiéranlo o no los enemigos del comercio, prefiere seguir viva.
✕
Accede a tu cuenta para comentar