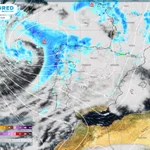Rusia
Rusia gana la guerra en Siria

La caída de los barrios orientales de Alepo en manos de las fuerzas de Bachar al Asad no sólo supone el afianzamiento del régimen sirio, sino un claro triunfo de la política exterior del Kremlin, que, una vez más, ha sabido aprovechar las diferencias internas de los países occidentales para consolidar su expansión. El presidente Vladimir Putin, recupera la influencia rusa en Oriente Medio, perdida tras la descomposición de la URSS y el derrocamiento del régimen iraquí de Sadam Husein; se asegura una posición estratégica en el Mediterráneo oriental, abre una nueva relación con Turquía a costa de los intereses europeos y se reserva un papel determinante en el previsible enfrentamiento entre las dos grandes potencias de la región: Arabia Saudí e Irán. Esto, en lo que se refiere a la declarada estrategia neoimperial de Putin –de la que ya teníamos noticia en Ucrania y en Georgia–, pero, también, marca puntos en el ámbito de la política interior de Moscú. Con demasiada frecuencia se suele olvidar en Occidente que Rusia lleva casi tres décadas haciendo frente al islamismo radical en Chechenia, Daguestán, Ingusetia y otros territorios del Cáucaso norte. Contra Rusia, los islamistas han llevado a cabo terribles atentados, extendiendo el terror a la propia capital del país y a las principales ciudades meridionales. La trágica experiencia acumulada hacía impensable, desde la óptica de Moscú, permitir la eclosión de otro Estado fallido, como Libia, que se convirtiera en bomba de expansión del terrorismo de corte salafista. Si entonces el Kremlin aceptó a regañadientes la intervención occidental contra Gadafi –que fue mucho más allá de lo inicialmente acordado en el Consejo de Seguridad de la ONU–, ahora no estaba dispuesto a repetir el mismo error de permitir el derrocamiento de Al Asad sin garantías de que el régimen del autócrata sirio, políticamente laico, no fuera a ser sustituido por otro igual de totalitario, pero de corte islamista radical. Así, frente a las dudas y vacilaciones tanto de los gobiernos europeos como del norteamericano, condicionados por una opinión pública que estaba aleccionada tras el fiasco de las «primaveras árabes», el presidente ruso tejió una estrategia y puso todos los medios a su alcance para llevarla a buen fin. Si comparamos la intervención rusa en Siria con la de los aliados occidentales, la diferencia más significativa estriba en la aceptación de los riesgos por parte de los militares rusos, que han sufrido muchas bajas propias, incluidos dos coroneles, pero que les ha permitido llevar a cabo una eficaz cooperación aeroterrestre con las tropas de Al Asad y sus milicias iraníes y libanesas. Pero, sin duda, los éxitos sobre el terreno no hubieran sido decisivos sin el cambio de posición de Ankara. El presidente turco, Tayyip Erdogan, que estuvo a punto de entrar en confrontación con Moscú tras el derribo de un caza ruso sobre la frontera siria, decidió que la doble amenaza del integrismo islamista y la consolidación de hecho de dos estados kurdos en Siria e Irak debían ser conjuradas. Además, la frialdad de sus aliados de la OTAN frente al golpe de Estado fallido y el rechazo europeo a las medidas draconianas contra sus opositores políticos allanaron el camino hacia el pacto con Moscú. Desasistidos los grupos rebeldes «moderados», que dependían del suministro de armas y provisiones que atravesaban la frontera turca, la caída de la parte oriental de Alepo era sólo cuestión de tiempo. Al Asad domina de nuevo el principal eje económico y demográfico del país y ya prepara una ofensiva sobre Idlib. De momento, refuerza su estabilidad, pero los verdaderos triunfos son de Putin.
✕
Accede a tu cuenta para comentar