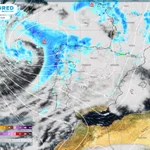Joaquín Marco
Crisis existencial
Los problemas de nuestra juventud: más paro, salarios más bajos, competitividad en el seno de la Unión y frente a otros países, en latitudes muy lejanas, no prefiguran otro paraíso de tolerancia y bienestar como el que se prometía a anteriores generaciones

La desaparición de la filosofía del ámbito de la enseñanza no deja de ser, como tantas otras, una mala noticia. Para muchos queda ya lejos aquella etapa de la cultura existencialista francesa que marcó no sólo el pensamiento y en consecuencia la literatura, sino también la música, la moda, el cine. No se engendró, sin embargo, en Francia. Fue Martin Heidegger, el filósofo alemán quien, desde la metafísica, planteó lo que ya había intuido Miguel de Unamuno en España, tras el danés Kierkegard, y culminarían, entre otras, dos figuras francesas: J.P. Sartre y M. Camus. Se trata, por consiguiente, de un movimiento de carácter europeo, cuando ni existía Unión, ni euro, ni los programas Erasmus (del que han participado, por cierto, cinco millones de jóvenes españoles), ni un mercado común, y se mantenían todavía recelosas las naciones-estado. Pese a ello pocos dudaban de la existencia de una siempre inconcreta cultura europea, porque eran tiempos anteriores a la globalización. En buena medida, el existencialismo se convirtió para una parte de aquella juventud en forma de vida, aunque en España, años cuarenta, cincuenta y sesenta, se viviera en la oscuridad de la dictadura y la dictablanda, el catolicismo ortodoxo ultramontano y el progresista y la censura, más tarde convertida en el eufemismo de la consulta voluntaria. No sé si en los cursos, ya en extinción de filosofía, con los que a un tiempo se aleja el sentido crítico a la vez que «la funesta manía de pensar», se estudió este movimiento del pasado siglo, del cual todavía resta hoy más de lo que parece. Tampoco cabe precisar si la calificación sobre el momento en el que vive Europa del luxemburgués Jean-Claude Juncker, de cultura francesa, como «crisis existencial» se habrá situado en su contexto. Como europeos, por el momento, percibimos la fragilidad del suelo sobre el que nos movemos y los temores que nos asedian sin adivinar adónde vamos, pese a desconocer de dónde venimos.
El Brexit habría sido el gran aldabonazo y, aunque Gran Bretaña se resista a dar los primeros pasos de su desconexión, sabemos que va a producirse a corto plazo y también que un país tan europeo puede sobrevivir al margen de la UE. La imaginativa creación, auspiciada por Juncker, de un «Cuerpo de Solidaridad», integrado por aquella juventud europea más comprometida con las causas solidarias y, en consecuencia, con el problema de las migraciones, no sabemos si acabará consolidándose. Poco va a resolver, pero podría disfrazar otro problema de nuestro tiempo, un extendido paro juvenil europeo, del que nuestro país figura como destacado partícipe. Un 43,9% de nuestros jóvenes menores de 25 años no encuentra trabajo. Los problemas de nuestra juventud: más paro, salarios más bajos, competitividad en el seno de la Unión y frente a otros países, en latitudes muy lejanas, no prefiguran otro paraíso de tolerancia y bienestar como el que se prometía a anteriores generaciones. La Europa que Juncker presagia no es ya la de los fundadores de la Unión y el temor a una disgregación, cuyo primer síntoma ha sido Gran Bretaña, así lo permite suponer. El divorcio puede ser incluso muy amistoso, pero la rotura de vínculos siempre resulta dolorosa. Sin embargo, las «dudas existenciales» significan mucho más que la quiebra de un modelo que nunca llegó a culminarse, porque aluden a la existencia misma, a su «ser». El siempre inacabado proyecto podría comportar un salto atrás, la ruptura de aquella idea decimonónica de progreso social o, como suponía el marxismo, dos pasos adelante y uno hacia atrás. Todo esto se aprendía o hubiera debido aprenderse en aquellas clases de filosofía que tan frívolamente hemos evaporado para que nuestros jóvenes caminen con el mínimo coste social entre las inseguridades dogmáticas que se les imponen. La economía «fuerte» ya no se encuentra en las riberas mediterráneas ni en las atlánticas. El Pacífico se está convirtiendo en el espejo de los nuevos tiempos y los EE UU manifiestan ya algunos signos de temor disfrazados de violencia –Trump no deja de ser un síntoma más–. Las migraciones pueden alterar los ritmos de crecimiento y hasta las identidades culturales. Los nacionalismos que renacen constituyen una tradicional forma de defensa (la popularidad de Putin constituye un buen ejemplo). Incapaces de descubrir fórmulas de efectiva integración, el rechazo a «los otros» ha conducido a una fórmula próxima al anarquismo del siglo pasado, la lucha del individuo, aunque sea a costa de su propia vida, contra un sistema que le rechaza. Es un error calificar este fenómeno como guerra. Si ello fuera así, los terroristas acabarían sirviéndose del miedo generalizado, con los rasgos de nuestra cultura abierta, de religiones que distan del fanatismo y permiten compartir con el laicismo un espacio común. Las zonas con menos presencia migratoria muestran en el seno de la Unión mayores rechazos, y en ellos crece con mayor intensidad el populismo. ¿Podrá Europa defender sus formas de vida asediada por problemas que no sabe cómo resolver? Cualquier observador imparcial estará de acuerdo en que por el momento con liderazgos débiles y sin ideas renovadoras los temores de desunión se acentúan. Sin un camino acordado, ante los nuevos tiempos, las posibilidades de la fracturación y un inútil retorno al pasado constituyen algo más que una amenaza. Los frutos de recientes errores están en nuestras conciencias.
✕
Accede a tu cuenta para comentar