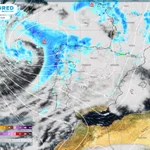
Papel
¿Quién teme al cine sueco?

El sueco Roy Andersson cierra con «Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia» su «Trilogía viva».
Ni la socialdemocracia escandinava ni el «welfare state» cobijan contra el terrible absurdo de ser... sencillamente ser... Existimos rodeados de puntos ciegos. Y allí aguardan las verdades como puños. A veces, es preciso recurrir a la perífrasis para acariciar un pedazo de la realidad. Los suecos, sin ir más lejos, tienen una de esas palabras intraducibles que toda lengua de bien desarrolla: «Mangata», o lo que es lo mismo, «el camino que dibuja el reflejo de la luna en el agua». Quizás no signifique nada concluyente, pero lo importante es intentar definir lo inefable (sólo intentarlo). Y todo esto únicamente para hablar de una película sueca titulada «Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia», la cinta que no se pueden perder este verano si cumplen uno o varios de estos requisitos: aprecian a Samuel Beckett, ven más allá de lo evidente o sencillamente les produce curiosidad saber qué se esconde detrás de un título tan peregrino.
Bajo la capa de pintura
Demos otro rodeo: en una escena sublime y sobrecogedora de «El séptimo sello» (Ingmar Berman, 1957), al escudero Jöns –jactancioso, incrédulo, goliárdico...– se le hiela la sonrisa ante un fresco de las miserias humanas que un pintor está rematando en una capilla medieval. Es sólo un instante de lucidez. Luego sale, bebe, olvida, ríe... y prosigue la mascarada. Algo de ese momento aprehendido un segundo al vuelo y desechado rápidamente hay en esta joya rodada en sólo 39 escenas con cámara estática que son algo así como un gran retablo de la desesperación, la angustia y la hipocresía que trasparecen a poco que se levante con la uña la capa de pintura que todos llevamos encima y es básicamente nuestro egoísmo o nuestra inconsciencia.
Roy Andersson (Gotemburgo, 1943), creador de este artefacto, lo define como «trivialismo»: «Creo que he conseguido que la trivialidad sea una buena experiencia; toda la historia del arte está llena de trivialidades porque es parte de nuestra vida, es la base de la vida». Pero esa aparente cotidianidad se retuerce mediante un humor mucho más flemático que el británico, capaz de hacer reír y llorar a la vez, como los histéricos, pero de un modo mucho más quedo. Porque, en puridad, en «Una paloma se posó en una rama...» no pasa nada. Y pasa todo. Pasa la vida, como en la sevillana que versionaba Raimundo Amador. Con esta película –cierre de su «Trilogía viva», que inició con «Canciones del segundo piso» (2000) y «Du levande» (2007)– Andersson, según dice, sólo quiere dar pie «a la contemplación de la existencia con una generosa dosis de tragicomedia, de ‘‘lebenlust’’ (ganas de vivir) y de respeto fundamental por el ser humano». De ahí que toda la película tenga, además de remembranzas de un tríptico de Brueghel, cierta cadencia de tiovivo, con personajes y motivos que vuelven una y otra vez en esta sucesión de «sketches», reforzada por un hilo musical ligero propio de una feria o una casa de espejos.
Sam y Jonathan, vendedores fracasados de artículos de risa, son los dos personajes más recurrentes; y aunque hasta el propio Andersson los compara a Quijote y Sancho, son tal vez, con más justicia, el escudero Jöns y el caballero Antonius Block –volvemos a «El séptimo sello»– en versión bufa. Uno es práctico, realista y el otro, «sensitivo» y depresivo. Ambos están fundamentalmente perdidos. «Estamos buscando una dirección que no existe», aseguran en el bar de la esquina. Caminan de un lado a otro y, en su andadura, van dando paso al espectáculo de la vida. Mueven a compasión y recuerdan indudablemente a las parejas trivialmente desesperadas del Beckett de «Esperando a Godot» o «Final de partida». Como todos los personajes de Andersson, hablan poco, porque, mantiene el director, «las palabras no bastan para que haya una comprensión y una comunicación total».
La ausencia de fraseología hace que cada palabra sea especialmente paladeada por el espectador. Algunas, a fuerza de banales, suenan a Heidegger o a cualquier cosa más abstrusa que se les ocurra: «Perdí el autobús», «no tiene mensajes» o «de nuevo es miércoles»... Volvemos a las palabras intraducibles, ahora en alemán (por aquello de Heidegger): «Waldeisamkett», esto es, «el sentimiento de encontrarse solo en medio de un bosque». Podría haber sido un buen título para esta película en la que siempre se puede leer sobre cada plano hasta donde nos dé la entendedera o la fantasía y en la que la vulnerabilidad de los personajes es pública y notoria.
Del humor al horror
Dice Andersson: «He intentado crear una tensión entre lo banal y lo esencial, lo cómico y lo trágico, pero incluso las escenas más trágicas contienen energía y humor. La película me parece cómica de principio a fin, emotiva e inspiradora. Pero, de vez en cuando, el público catará el terror. La gama entre el humor y el horror es muy amplia». La vida. A juzgar por los resultados obtenidos –León de Oro en el Festival de Venecia 2014–, el realizador sueco se ha acercado muy mucho a la excelencia mediante una tragicomedia en la que el espacio habla por sí solo. La cámara estática, los planos generales, la composición pictórica... Todo recuerda a esa austeridad protestante de las catedrales vacías de iconografía y los salones ligeramente punteados de muebles de Ikea de líneas puras y colores sobrios. O, en cine, a un Kaurismaki ralentizado (más aún) hasta tocar con Dreyer. «El espacio define al hombre y revela los valores y condiciones de los sueños que tenemos. El espacio dice la verdad», mantiene Andersson. Algo del trabajo en digital (por vez primera en su carrera) se le ha pegado al filme a nivel atmosférico. Y todo ello, para hablar de cuanto no entendemos, bordeando el surrealismo –sólo algún toque tipo «E la nave va» (Fellini, 1983)– y salvando los muebles a través del humor y el humanismo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar



