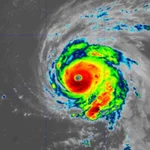El ambigú
La brújula moral
Es urgente reivindicar la decencia como virtud pública
Toda actividad humana necesita límites, que, si bien no coarten la libertad, la dignifiquen. Los marcos éticos y morales no son cadenas que aprisionan la acción, sino cauces que la orientan hacia el bien común. En la política esos límites son imprescindibles. Sin ellos, el poder se desnaturaliza y se transforma en una herramienta de dominación o en un medio para el beneficio propio. Cuando el ejercicio del poder se divorcia de la ética, la política degenera en manipulación. Lo que debería ser un servicio a la comunidad se convierte entonces en un ejercicio de vanidad o de supervivencia partidista. En el deporte nadie admitiría que la trampa o la infracción de las reglas fueran recompensadas. El mérito se mide por el esfuerzo, el respeto a las normas y la deportividad. De igual modo, en la política no puede permitirse que la inmoralidad, la falta de ética o la transgresión de los principios democráticos produzcan beneficios para quienes las practican. Si el engaño, la demagogia o la manipulación del poder resultan rentables, el sistema se contamina desde dentro y pierde su legitimidad moral. La política no puede quedar reducida a una mera estrategia para conservar el poder. Es paradójico que en la vida económica se exija a los empresarios y a los autónomos una conducta ejemplar, un compromiso social y una estricta responsabilidad sobre la gestión de su patrimonio, mientras que en la vida pública se tolere la negligencia o la irresponsabilidad con los fondos comunes. El empresario que gestiona mal o con deslealtad su empresa puede ser inhabilitado, multado o incluso encarcelado. Sin embargo, el administrador público que dilapida recursos públicos o adopta decisiones gravemente imprudentes rara vez asume las mismas consecuencias. Más allá de los mecanismos institucionales de control, el verdadero freno al abuso debe ser interior: la ética personal. Ninguna ley puede sustituir la conciencia. Cuando el sentido moral se apaga, los contrapesos formales se convierten en obstáculos administrativos que pueden eludirse. Por eso la regeneración política no comienza en el Código Penal, sino en la conciencia del gobernante. Gobernar no es solo decidir, sino asumir las consecuencias de lo decidido. Si en el ámbito privado la imprudencia grave tiene consecuencias jurídicas, en el ámbito público debería tenerlas con mayor razón, pues los daños no recaen sobre una empresa, sino sobre el conjunto de la sociedad. La legítima ambición de gobernar debe sustentarse en la convicción de que se tiene un mejor proyecto para la comunidad, no en el mero afán de exclusión del contrario. Cuando se quiere ganar por miedo a que ganen otros no es victoria democrática, sino síntoma de debilidad moral. Por eso, la salud de una democracia se mide también por la capacidad de sus actores de aceptar la alternancia y escuchar al pueblo sin manipular su voz. Cuando la política se convierte en un fin en sí mismo, el sistema entra en crisis y la única salida posible es devolver la palabra al pueblo, permitir que se exprese libremente y renovar la legitimidad de los gobernantes mediante el voto. En definitiva, sin ética no hay política, sino poder; sin responsabilidad, no hay gestión, sino dominio; y sin moral, no hay Estado de Derecho, sino apariencia de legalidad. Es urgente reivindicar la decencia como virtud pública. Que la honradez, la prudencia y la responsabilidad no sean algo extraño a la gestión política y sean requisitos. Que quien administre lo común lo haga con el mismo celo que se exige al que gestiona lo propio. Y que, en la política, como en el deporte, se premie el mérito limpio, no la trampa rentable. Solo así el pueblo podrá reconciliarse con quienes dicen representarlo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar