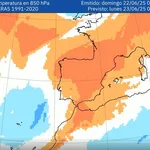Contracultura
¿Dónde están los intelectuales?
El escritor y articulista David Jiménez Torres aborda en su nuevo libro las contradicciones que se mueven en torno a la palabra “intelectual” desde tiempos de Maeztu y Unamuno; un término que incluso se ha usado, y se continúa usando, de forma despectiva

¿Dónde están hoy los intelectuales? ¿Los hay? ¿De la talla que lo fueron Ortega y Gasset o Unamuno? ¿Tenemos como sociedad una élite intelectual reconocible en estos momentos? El escritor y articulista David Jiménez Torres, autor de «La palabra ambigua» (Taurus), especula precisamente en la introducción del libro con la posibilidad de que el lector pueda buscar en sus páginas respuestas a esas preguntas. Quizá también una definición más o menos concreta del concepto, o un listado preciso de quienes fueron, son y serán Los Intelectuales. ¿Una crítica a todos ellos? ¿Una semblanza? ¿Un listado de obras, una denuncia, una oda, un diagnóstico? Nada de todo eso pero sí mucho más es lo que encontraremos en las páginas de su libro: un sorprendente viaje etimológico y filosófico a lo largo del vocablo y su historia, el que él mismo emprendió hace ya tiempo y que se concreta en este inclasificable y delicioso ensayo en el que Jiménez Torres, entre otras cosas, se plantea «qué quiere decir esta palabra y cómo es posible que digamos cosas tan contradictorias sobre ella y que, además, se lleven diciendo desde hace tanto tiempo, tanto en la época de Maeztu como ahora».
«Es curioso que lo que decimos sobre los intelectuales», explica el escritor, «dice más sobre nosotros que sobre los propios intelectuales. Por eso me interesaba mucho intentar ver esta palabra, no como una que designa a algo real, como podría ser la palabra árbol, sino como ocurre, por ejemplo, con la palabra Dios. Lo interesante es ver las creencias que se expresan a través de esta palabra y no tanto como que hay una correlación con algo real. Y es de ahí que surge la idea del proyecto y, para conseguirlo, era necesario que abarcase un arco temporal largo, que durase desde finales del XIX hasta ahora».
Y desde entonces también ha sido esta una palabra polisémica, la palabra ambigua, sin una definición clara y concreta, más bien todo lo contrario. «Una de las tesis del libro es esa, que se trata de una palabra irreductiblemente polisémica. No ha habido manera en 130 años de acotarla hacia un significado de consenso. Lo que ha habido ha sido más bien un exceso de intentos de definición y eso ha embarrado el terreno», reflexiona el autor. «Me parecía interesante aislar algunos de esos significados principales, algunos de los que más se han utilizado: el sentido sociológico, la idea de que el intelectual es alguien que por su trabajo tiene más que ver con el conocimiento que alguien cuyo trabajo sea más manual. El sentido subjetivo, la idea de que se trataría más de una actitud vital, alguien que se interesa por el conocimiento independientemente de su trabajo o su relevancia. Y la idea que creo que utilizamos muchos que es la de alguien que tiene reconocimiento en algún campo, generalmente de letras [filosofía, literatura...], pero que trasciende ese campo para hablar de cuestiones de interés general a un público que no es solo el de ese ámbito. Una figura como sería Savater, por ejemplo. Pero luego lo intuitivo resulta también muy interesante: en ocasiones pensamos en alguien que es un intelectual y si, nos preguntasen, no sabríamos decir muy bien por qué pensamos que lo es».
Es también curioso que con la palabra «intelectual» ocurre como con la palabra «idiota», que nos cuesta utilizarla en primera persona, vernos a nosotros mismos como uno de ellos. ¿Se resiste a la autopercepción? «Siempre ha habido una enorme reticencia a utilizar esta palabra en primera persona, en autodefinición», confirma David. «Y, curiosamente, hay dos momentos históricos en los que eso cambia: de finales de los 20 a principios de los 30 y la década de finales de los 60 a finales de los 70. Se trata de dos momentos de cambio político y de cambio de régimen, y pienso que no es una casualidad. Es curioso que, en los primeros años de la dictadura de Primo de Rivera y primeros años de la segunda república y finales del franquismo y años de la transición, haya más gente dispuesta a hablar de sí mismos como intelectuales cuando se pronuncian en la esfera pública. Y también en ese momento hay un discurso acerca de que los intelectuales son importantes para intentar iluminar el camino de hacia dónde se debe dirigir ese cambio de régimen».
Un prestigio ese del intelectual que, a veces y en este momento, parece languidecer. Recordemos cómo en ocasiones se ha utilizado la palabra intelectual, en el colmo de su ambigüedad, como algo despectivo para referirse a alguien: «No es solo ahora, eso ha ocurrido desde el principio», apunta Jiménez Torres. «Muchas de las cosas que se dicen sobre los intelectuales en realidad reciclan cosas que, mucho antes de que apareciese esa palabra a finales del siglo XIX, ya se decían sobre gente que se dedicaba al pensamiento o la literatura, o la filosofía. Los discursos ya existían y cuando aparece la palabra se integran. Esta idea del intelectual como alguien separado del sano pueblo, anormal [en el sentido de que lo normal es la gente corriente], arrogante, elitista... Cuando se habla de intelectuales de manera negativa se les hace la crítica no tanto por el contenido sino por los presuntos rasgos de personalidad. Y todo esto tiene, además, muchas derivadas políticas distintas. Ha habido un discurso antiintelectual históricamente en las derechas en España, pero también lo ha habido en el mundo socialista y en el mundo anarquista y han sido muy fuertes sus discursos antiintelectuales. Es una música de fondo que lleva sonando mucho tiempo y que no ha variado demasiado».
Tenemos entonces la misma percepción, o muy parecida, de nuestros intelectuales que la que tenían sus contemporáneos de aquellos a los que ahora admiramos. «Decimos y pensamos las mismas cosas sobre los intelectuales hoy que las cosas que se decían hace 130 años», confirma el autor: «Llevamos repitiendo las mismas cosas sin saberlo. Por ejemplo, esa idea de que hoy ya no importan tanto como importaban antes. Ocurre mucho que como percibimos que nuestro presente está desordenado, esta idea de que no sabemos muy bien hacia dónde se dirige el mundo, no tenemos muy claro quiénes son las voces a las que hay que hacer caso, tendemos a pensar que hubo un pasado en el que no era así, que la sociedad estaba más estructurada y la gente sabía a quién prestar atención. Pero todo presente siempre ha sido vivido, al menos en la modernidad, como algo caótico y desordenado y que en el pasado las cosas parecían más limpias y bien dispuestas, como un buen jardín inglés. Yo lo que animo a pensar es que ahí es quizá nuestra nostalgia la que nos juega malas pasadas. Incluso en momentos como la edad de oro de la intelectualidad, al menos en España, los veinte y treinta, con Unamuno en plena forma, Ortega en plena forma, Pérez de Ayala, Marañón, todos los del 98 y el 14 escribiendo, también se les criticaba mucho. Y su magisterio y sus ideas tampoco llegaban a todo el mundo, su nivel de influencia no sé hasta qué punto trascendía o si era más importante, por ejemplo, que la actitud de un sindicato, como la UGT o la CNT. Es ese creer que la excelencia intelectual está en la generación anterior y no en la nuestra».
Y concluye: «Los intelectuales son como la felicidad: es más fácil descubrirla en el pasado que en el presente».
✕
Accede a tu cuenta para comentar