
Mohamed Ali
El «bailarín» más rudo
Mohamed Ali no sólo rompió récords de boxeo, sino que hablaba de sí para destripar los problemas de los afroamericanos y exponer las vísceras del miedo y la opresión sobre la tabla forense. Además, capitalizó antes que nadie la idea de que la mejor promoción empieza por uno mismo
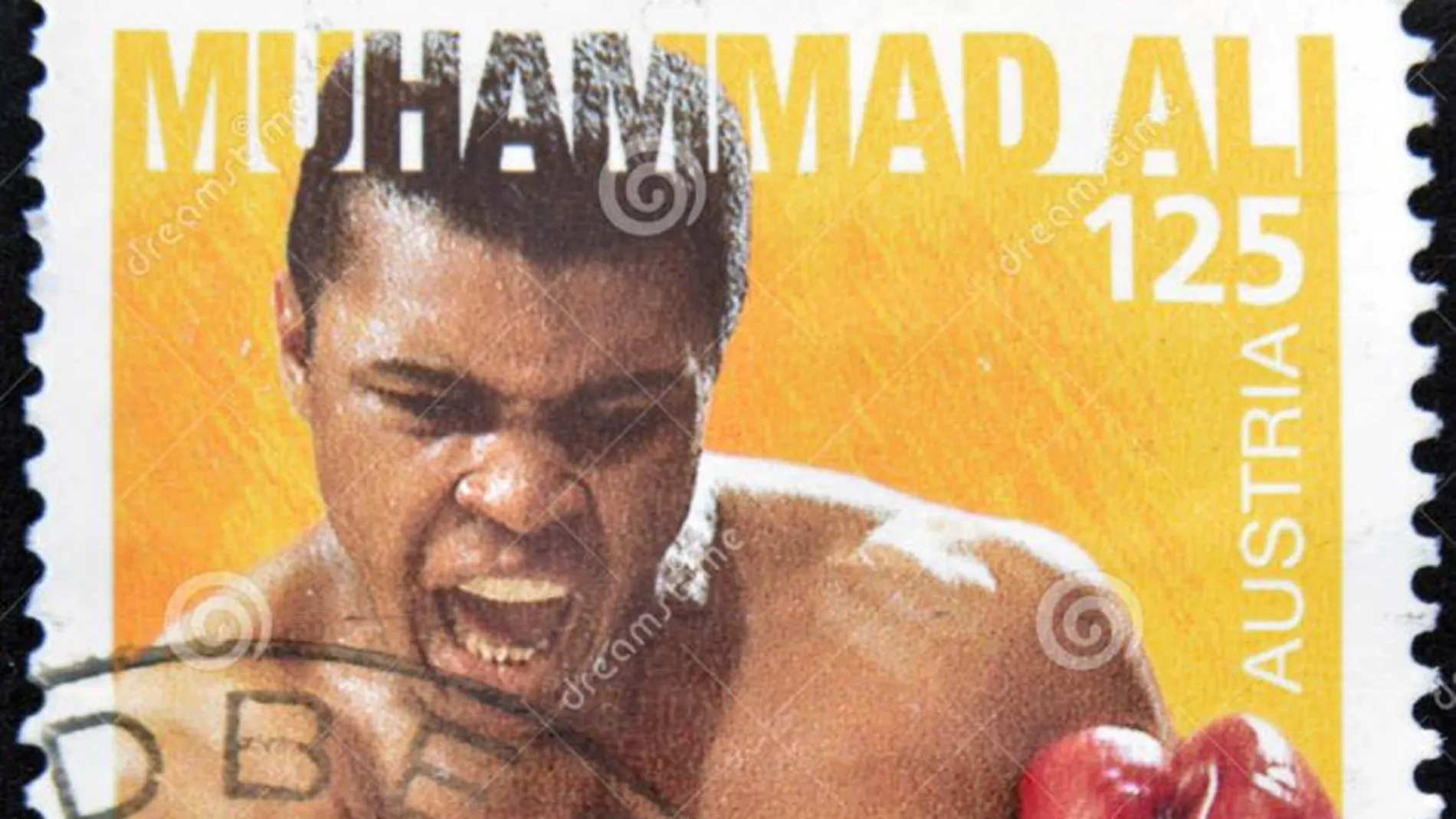
Acaban de abrir una magna exposición sobre Mohamed Ali en Londres titulada «Soy el más grande». Un rótulo que nos recuerda que Ali, el deportista más fascinante del siglo XX, frecuentó el pecado del orgullo. Por Evagrio Póntico, monje del IV apodado El solitario, sabemos que la vanidad pertenece al club de los pecados irascibles. Relacionados con déficits y penurias. ¿Qué podía faltarle a Ali, tres veces campeón mundial de los pesos pesados, casi un mesías, adorado por millones en África y ante cuya efigie cayeron hechizados los Beatles, Elvis Presley, Sam Cooke y Norman Mailer?
Para empezar, dinero, que no traía de cuna –sus padres eran descendientes de esclavos– y que en aquella época solía regatearse a los ases negros del deporte. También el respeto que otros recibían y que a él, por culpa de su piel, le había sido negado en sitios tan pintorescos como los hoteles y restaurantes del sur de EE UU, verdadero «apartheid» institucionalizado por las leyes Jim Crow. Sin olvidar que en 1967, tres años después de coronarse campeón del mundo tras noquear a Sonny Linston, convertirse al islamismo y cambiar su nombre original, Classius Clay, por el de Mohamed Ali, decidió no responder al reclutamiento forzoso del ejército de EE UU. «No tengo nada contra el Vietcong... el Vietcong nunca me llamó negrata». Fue detenido, juzgado y desposeído de su licencia de boxeo y de sus títulos. En 1971, con la absolución del Tribunal Supremo en el bolsillo, volvió a calzarse los guantes. Finalmente, en 1973, peleó en Kinshasa, Zaire, contra George Foreman.
Basta con repasar la documentación de la época para comprender que Ali capitalizó antes que nadie la idea de que la mejor promoción empieza por uno mismo. Cuesta imaginar la potencia de su verbo, la cruda poesía que destilaba en cuanto abría la boca, en estos días de deportistas inanes. Mientras los atletas del siglo XXI, y hablo de las estrellas, flotan en la pestilencia mediática con una calculada mezcla de analfabetismo funcional y travesuras en Twitter dignas de un adolescente cargante, Ali hablaba de sí para destripar los problemas de los afroamericanos y exponer las vísceras del miedo y la opresión sobre la tabla forense. Tras oponerse a una guerra y jugarse el título mundial de los pesados, había inflamado una colosal fogata en favor de un colectivo manchado por décadas de odio racial.
«Flota como una abeja, pica como una mariposa», fue el grito de guerra de un tipo locuaz, un pico de oro superdotado dentro y fuera del ring. «Odio cada minuto del entrenamiento, pero me digo, “No pares. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón”». Mientras preparaba su regreso al trono salió a correr un día por los alrededores de Kinshasa con Mailer. El escritor comprendió melancólico que Ali no era el de antes de la sanción. Había envejecido y le faltaba combustible. Era muy posible que hubiera perdido sus mejores años. Los colaboradores del púgil legendario tampoco confiaban en la victoria frente al coloso Foreman, un rinoceronte que abollaba los sacos de entrenamiento con su puño explosivo. Cuando faltaban apenas unas horas para el combate, mientras todavía relampagueaban en el cielo de África las canciones de James Brown, Celia Cruz, B.B. King, Miriam Makeba, Manu Dibango y Bill Whiters, que habían ejercido como supremos teloneros del combate durante tres noches, Ali entró en el vestuario y encontró a su equipo al borde del llanto. Temían por su vida y el campeón reaccionó: «¡Vamos a bailar!». Y bailó, vaya si bailó. Y venció a Foreman en el octavo asalto tras aguantar un castigo inhumano. Y su nombre quedó cosido a la historia con tinta fluorescente.
Ángel y poeta, ególatra y encantador, empático e inteligentísimo, en cierta ocasión, ante la Prensa atónita, tronaba que «he luchado con un cocodrilo, he forcejeado con una ballena, he esposado al rayo, encarcelé al trueno, y sólo la semana pasada asesiné a una roca, herí a una piedra y hospitalicé a un ladrillo. Soy tan malo que incluso haría enfermar a la medicina». Ahora van y me encuentran a un Neymar o un Djovokic, a cualquiera de los pavisosos que coleccionan medallas y Ferraris y pasean su vomitivo narcisismo en Instragram, capaz de largarse un párrafo a la altura.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


