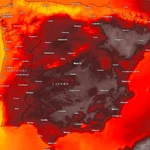Historia
El tesoro escondido del presidente Roosevelt
Tras su muerte salió a la luz la ingente cantidad de obsequios recibidos durante su mandato. Desde valiosos cuadros y muebles hasta quesos y sandías gigantes.

Tras su muerte salió a la luz la ingente cantidad de obsequios recibidos durante su mandato. Desde valiosos cuadros y muebles hasta quesos y sandías gigantes.
Si hubiese declarado a la Hacienda Pública su formidable bazar de regalos como «retribuciones en especie», el trigésimo segundo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), habría sido con toda seguridad uno de los mandatarios que más impuestos hubiesen pagado en la historia del mundo contemporáneo. Y en España, sin ir más lejos, tal y como están hoy las cosas hubiese calentado con su trasero el banquillo de los acusados en caso de no hacerlo.
Durante los doce años de su presidencia –desde el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945– la oficina de correos de la Casa Blanca se asemejó a un zoológico en pequeña escala: junto a un centenar de aterciopelados pollitos amarillos y una pareja de cachorros de buldog inglés, que piaban o ladraban en sus respectivas jaulas, el periodista Donald Wilhelm, graduado en la Universidad de Harvard en 1911, atisbó en su insólita visita cómo en su cuna de cartón se desperezaba con torpe y soñolienta lentitud un diminuto cocodrilo. Wilhelm no dio crédito a todas las demás extrañas criaturas que poblaban el enorme almacén aquella mañana: la montaraz cabra, el águila altanera, los conejillos de Indias y hasta lagartos de variopintos colores.
El reportero acreditó luego también, en su artículo publicado en «The Kiwanis Magazine» en marzo de 1941, la abundancia de lienzos y dibujos de toda clase y tamaño, desde el gracioso borrón ejecutado por un niño valiéndose de un estuche de acuarelas de 25 centavos, hasta el cuadro que ostentaba la firma de un eminente artista. Donald contempló allí, mezcladas en varias mesas que servían de pedestal, naturalezas vivas o muertas como un sapo-toro común de veinte centímetros de longitud corporal, un manuscrito antiguo y hasta un pudin de ciruelas.
Apercibidos de que la mayoría de esos regalos procedían de ciudadanos que buscaban tan sólo halagar y obsequiar al presidente, los empleados de la Casa Blanca se los devolvían enseguida con unas líneas de agradecimiento. Pero otras muchas dádivas permanecían allí, almacenadas luego en un edificio de Hyde Park diseñado por el propio Roosevelt y levantado con fondos de suscriptores particulares, que fue a parar a manos del Gobierno federal. En aquella especie de museo se hacinaban multitud de obsequios, junto con los papeles y las colecciones privadas que el propio presidente legaría a la posteridad para hacer de sí mismo un importante centro de estudios.
Algunos donantes, sin embargo, ávidos de notoriedad, quedaban decepcionados porque, a diferencia de la Casa Real española y de otras europeas, no existía en su país el codiciado y enaltecedor epígrafe: «Proveedores de la Casa Presidencial».
La oficina de correos se convertía también en una tienda de alimentos delicatessen. El presidente recibía cada año el primer salmón que se pescaba en un criadero cerca de Bangor, en Nueva Inglaterra. Por no hablar de las piezas de aves más cotizadas o de la carne de jabalí y de reno, y hasta de suculentas tajadas de oso. En Nochebuena, la oficina se transformaba en el reino de la confitería con tortas, panelas, pasteles, dulces en conserva y golosinas de todo género.
Y qué decir sobre la sandía de más de cien libras de peso que un mensajero depositó allí un día inesperado; o sobre el descomunal queso de 570 kilos que llevaron hasta la misma oficina, tirando con denodado afán del carro, una cuadrilla de seis gallardos percherones. Y hablando de caballos, ninguno como el de pura raza árabe, bautizado con el significativo nombre de New Deal, en homenaje a la nueva política del propio Roosevelt.
Los ciudadanos conocían de sobra las aficiones de su presidente, y trataban de agradarle con sus regalos. Los pescadores le enviaban útiles y docenas de tarjetas con casilleros para anotar las piezas cobradas; e incluso algo tan desagradable como la masa movediza y gelatinosa de gusanos con la que un joven de Connecticut pringó las manos de un funcionario, destinada a cebar los anzuelos presidenciales.
Y no sólo los humildes hacían regalos a su presidente. Los poderosos figuraban también en el libro de donantes, como el célebre general filipino independentista Emilio Aguinaldo, que le obsequió con una monumental mesa de caoba tallada para la antecámara de su despacho a las pocas horas de jurar el cargo; o el ex presidente de Polonia, que le envió una valiosa colección de treinta y ocho pequeños lienzos que representaban pasajes y próceres gloriosos de la historia de Estados Unidos. Un verdadero tesoro para todo un beneficiario del lujo.
@JMZavalaOficial
✕
Accede a tu cuenta para comentar