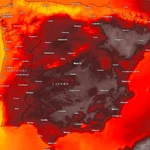Estados Unidos
Kennedy: La última conspiración
Javier García Sánchez trata de resolver el asesinato del presidente de Estados Unidos en el exhaustivo libro «Teoría de la conspiración: Deconstruyendo un magnicidio: Dallas 22/11/63»

Javier García Sánchez trata de resolver el asesinato del presidente de Estados Unidos en el exhaustivo libro «Teoría de la conspiración: Deconstruyendo un magnicidio: Dallas 22/11/63»
La bibliografía existente sobre el asesinato de John F. Kennedy es tan abundante como la que se ha dedicado a los escasos mil días en los que fue el presidente de Estados Unidos. Por eso parece difícil poder decir algo nuevo sobre el suceso, volver a revisar las muchas pruebas existentes y los documentos que se desclasifican con cuentagotas.
Javier García Sánchez se atreve a adentrarse en un terreno pantanoso, lleno de medias verdades y manipulaciones de distinta índole. Esas tergiversaciones son las que han hecho que aún perviva para muchos la creencia de que un loco solitario con simpatías comunistas llamado Lee Harvey Oswald realizó tres certeros disparos desde el edificio del almacén de libros de texto, situado en la plaza Dealey, los mismos que asesinaron a quien era entonces el líder del mundo libre. Poco después, otro loco, Jack Ruby, dueño de un cabaret por el que pasaba lo más florido de la policía de Dallas, se saltaba todos los controles de seguridad –si es que alguna vez existieron– y mataba de un tiro a Oswald, una escena que fue retransmitida por las cámaras de todo el mundo.
Esto, a grandes rasgos, fue la teoría de la llamada Comisión Warren, el grupo de mentes privilegiadas que, encabezado por Earl Warren, presidente de la Corte Suprema y ordenado por Lyndon Johnson, el sucesor de JFK, determinó para alivio de todos que no existió conspiración alguna en Dallas. Por tanto, caso cerrado y no sigan buscando. John F. Kennedy está muerto y el mundo sigue girando. Fin del asunto.
«Teoría de la conspiración. Deconstruyendo un magnicidio: Dallas 22/11/63» de Javier García Sánchez, editado por Navona, trata de deshacer el entuerto buceando en los muchos libros que se han publicado sobre el asunto, la mayoría de ellos desconocidos para el lector de nuestro país. Porque, a excepción de algunos títulos, es poco, muy poco lo que ha llegado a las librerías españolas relacionado con uno de los principales enigmas en la historia del siglo pasado.
El autor sostiene que si bien Oswald participó en la logística del atentado, «es posible incluso que sin conocer el destino final del mismo, logró zafarse de quienes tenían como objetivo silenciarlo» durante las primeras horas posteriores al magnicidio. Pero Oswald era un peón, probablemente el más insignificante de una infraestructura creada por la CIA. Porque es a la Agencia a la que señala García Sánchez como responsable directa del complot.
Nombres propios
La sentencia de muerte de Kennedy vino dictada por un documento, la directriz NSAM-263, en la que se aprobaba el inicio de la retirada escalonada de las tropas estadounidenses destinadas en Vietnam, algo que supuso un duro traspiés para los halcones del Pen-tágono, los mismos que hacía tiempo que no perdonaban al joven presidente su política de no intervención militar en Cuba. Es una teoría que ya en su momento defendió el controvertido fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, y que es la base de la película «JFK. Caso abierto» del no menos polemista Oliver Stone.
El voluminoso trabajo de García Sánchez, en el que se echa bastante de menos un índice onomástico, no se limita a plantear las líneas generales de la conspiración, sino que nos proporciona muchos de los nombres propios que habrían participado en ella. Uno de los que suena con más fuerza es el de un agente de la CIA llamado Howard Hunt. Puede que para algún lector Hunt sea conocido y hay motivo, porque, además de en Dallas, estuvo involucrado hasta las cachas en otro de los episodios turbios de la Casa Blanca, el escándalo Wa-tergate que le costó la presidencia a Richard Nixon.
Hunt era uno de los principales «fontaneros» de Nixon, pero el 22 de noviembre de 1963 estaba en Dallas. El propio Hunt, en el lecho de muerte, se encargó de realizar una moribunda confesión admitiendo que lo sucedido en Dallas era una operación de la CIA. Para acabar de liarlo todo más, existe una carta de Oswald a un tal «sr. Hunt», redactada dos semanas antes del crimen, en la que el presunto asesino pide instrucciones sobre lo que tiene que hacer. Hunt no era el único hombre de la Agencia en Dallas aquel día. Javier García Sánchez nos recuerda que en esa fecha también estaban presentes más tipos peligrosos, como Frank Sturgis –otro de los condenados por el escándado Watergate–, David Ferrie –quien poco después se convertiría en uno de los ejes de la investigación de Garrison–, Bernard Baker, David Atlee Phillips o David Morales.
La última llamada
¿Era Oswald un agente de los servicios de información del gobierno estadounidense? Hay una pista muy jugosa que nos puede ayudar a comprender esto mejor. Mucho más interesante que la supuesta carta a Hunt es otro de los documentos reproducidos en el libro, casi milagrosamente salvado de la destrucción. Se trata del recibo de la última llamada que Oswald pidió realizar desde las dependencias de la Policía de Da-llas. Era el 23 de noviembre de 1963 y le quedaban pocas horas de vida. La telefonista de la comisaría, Alveeta A. Trenton, tuvo la buena idea de salvar este documento en el que consta que Os-wald trató de llamar, aunque sin suerte, al oficial John Hurt, de Raleigh, Carolina del Norte, quien debía ser uno de sus jefes directos en el ONI, es decir, la Inteligencia Naval. Si Oswald sabía algo –y ciertamente sabía mucho– se llevó sus secretos a la tumba el 24 de noviembre de 1963, después de ser asesinado por Jack Ruby. Fue la primera de las muchas muertes sospechosas que tendrían lugar en los siguientes años, un muy alarmante listado de accidentes de tráficos, suicidios, balas perdidas o mezclas de drogas que hicieron que se perdieran a testimonios clave en esta historia. García Sánchez hace el desconcertante recuento de decesos. La primera de esas víctimas fue Karyn Kupcinet, una actriz que había logrado algunos pequeños papeles en televisión, y que aseguró que había visto juntos a Oswald y Ruby en el Club Carrousel de Dallas, el mismo local que regentaba este último. Unos días más tarde encontraban el cadáver de Jack Zangretti, quien afirmó públicamente que en el magnicidio habían intervenido tres hombres y que uno de ellos acabaría matando a Oswald.
Precisamente el poco control de la contención verbal parece la razón de muchas de estas extrañas desapariciones. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1964 se suicidó el agente de la CIA Gary Underhill, el primero en insinuar que la Agencia podría estar detrás del asesinato de John F. Kennedy. En 1965, la opinión pública quedó sorprendida con la inesperada muerte de Dorothy Kilgallen, una periodista conocida por sus apariciones en televisión y radio, y que aparentemente habría fallecido de una sobredosis accidental.
La triste noticia tenía lugar poco después de que Kilgallen hubiera explicado que Jack Ruby la había concedido una entrevista en la que lo contaba todo. Nunca aparecieron las notas de esas con-versaciones, aunque en un primer momento se sospechó que las podía guardar Florence Earl Smith, una íntima amiga de la reportera. La policía encontró a la amiga 48 horas después del deceso de Kilgallen: también había muerto víctima –¡qué casualidad!– de una sobredosis accidental.
Pero la más llamativa de estas extrañas muertes tuvo lugar en junio de 1966. Era la persona que había observado a determinados hombres y vehículos sospechosos en el famoso montículo de hierba, el lugar en el que se cree que habría estado oculto el responsable del último disparo, el que acabó con Kennedy. Se había fijado incluso en el hecho de que incluso salía un sospechoso humo, como así lo contó, precisamente, a la Comisión Warren. Pero Bowers no pudo hablar más porque se mató estrellándose contra la única columna de cemento que había en toda una autopista.
Uno de los aspectos más interesantes que se apuntan ahora en este libro es el de señalar, precisamente, a los autores materiales del crimen del presidente norteamericano, todos ellos hombres coordinados por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y pagados por la mafia.
No es la primera vez que estos nombres salen a la palestra. En 1988, el escritor Stephen J. Rivele –hoy convertido en guionista de éxito de películas como «Ali» «Copying Beethoven» y «Nixon», que dirigió precisamente Oliver Stone– ya indagó en estas identidades en su estupendo libro «Kennedy. La conspiración de la mafia», donde el autor se fijaba precisamente en el testimonio de Christian David, un personaje oscuro, relacionado con el hampa, acusado de traficante de drogas y pistolero corso, y que en un momento dado había señalado a Lucien Sarti como asesino de Kennedy. Howard Hunt también apuntó a Sarti en sus confesiones casi de ultratumba.
De Bolivia a Chile
Otro de los sospechosos que se han mencionado con anterioridad es David Sánchez Morales, también llamado «el Indio», de quien apenas hay rastro alguno en la bibliografía sobre este caso abierto. En su currículum está, por ejemplo, el haber formado parte del escuadrón de la CIA que capturó, ejecutó, cortó las manos y enterró nada menos, que al Che Guevara en las selvas de Bolivia, o de haber intervenido en la caída del presidente Salvador Allende en Chile. Hay hasta quien ha apuntado que Morales estaba el 5 de junio de 1968 en el Ambassador Hotel de Los Ángeles en el momento en el que fue asesinado el senador Robert Kennedy, a quien se sabe odiaba profundamente.
Morales no era un agente cualquiera: entre sus responsabilidades también estaba la de ser uno de los encargados de la estación JM/WAVE de Miami, una de las fuentes de reclutamiento usadas por la Agencia. Cuando el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos volvió en 1976 a ahondar en los sucesos de Dallas, Morales ya supo que, a partir de ese momento, era un hombre marcado.
A su abogado Robert Walton le confirmó que él estuvo en la capital texana cuando se produjo el magnicidio. «Yo estaba en Dallas el día que nos cargamos a aquel cabrón, y yo estaba en Los Ángeles el día que nos cargamos al pequeño hijo de puta», dijo.
Morales fue llamado a declarar ante el comité y, como ya pueden imaginar y teniendo en cuenta las «accidentales» muertes que han rodeado siempre esta investigación, no llegó a hacerlo nunca. Si existía alguien que sabía cómo había que terminar con el presidente de Estados Unidos y no ser descubierto nunca, ese era, precisamente, David Morales, aunque ya jamás sabremos lo que pasaba por su cabeza porque murió repentinamente en Tucson el 8 de mayo de 1978.
Uno de los nombres más interesantes de todos los que son citados por Javier García Sánchez es el de Malcolm Wallace, a quien se ha definido como el hombre de confianza de Lyndon B. Johnson, para los asuntos más delicados. Una de las huellas de Wallace aparece en la caja de cartón que, según el Informe Warren, habría usado Oswald para apoyarse mientras disparaba contra John Fitzgerald Kennedy.
Varios testigos han afirmado, especialmente un hombre de negocios texano y amigo de Lyndon Johnson llamado Billie Sol Estes, que Wallace se encontraba detrás de Oswald en la ventana del sexto piso del almacén de libros de texto en Dallas, la llamada guarida del asesino. Mac, por supuesto, murió en 1971 en un extraño accidente de automóvil.
EL MISTERIO DE LOS TRES VAGABUNDOS
El día en el que mataron a John F. Kennedy, la Policía de Dallas detuvo en tiempo récord a su principal sospechoso, Lee Harvey Oswald, que era uno de los trabajadores del almacén de depósito de libros que había faltado a su trabajo ese día. Sin embargo, no fue el único al que apresó la Policía apenas empezó la investigación. Se tiene constancia de que, en los alrededores del escenario del crimen, es decir, de la plaza Dealey, fueron retenidos tres vagabundos de los que durante mucho tiempo no se ha sabido nada. Este hecho hizo que algunos sospecharan que podría tratarse de agentes de la CIA disfrazados, tal vez alguno de los tiradores o encubridores de los verdaderos asesinos. Incluso se llegó a sugerir que eran Howard Hunt y Frank Sturgis. En 1992, tras la polémica suscitada por la película de Oliver Stone sobre el caso, se reactivó la búsqueda de más información y aparecieron nuevos datos. Fue una periodista, Mary La Fontaine, quien pudo identificar a los tres vagabundos como Gus Abrams, Harold Doyle y John Gedney, según constaba entre los documentos de la Policía de Dallas. Eran, en efecto, meros sin techo.
«Teoría de la conspiración»
Javier G. Sánchez
Navona
640 páginas,
32 euros
✕
Accede a tu cuenta para comentar