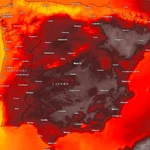Historia
La atroz pesadilla de Paracuellos
Cientos de presos fueron sacados de las cárceles de Madrid el 7 de noviembre de 1936 con un destino concreto: ser fusilados y arrojados a fosas comunes.

Cientos de presos fueron sacados de las cárceles de Madrid el 7 de noviembre de 1936 con un destino concreto: ser fusilados y arrojados a fosas comunes.
Félix Schlayer, encargado de Negocios de la Embajada noruega en Madrid, recorrió con la mirada los casi trescientos metros de zanja que iban del castillo de Aldovea al río Henares. Montones de tierra recién removida asomaban por el inmenso socavón como queriendo ocultar algo. Schlayer se acercó un poco más. Enseguida percibió el olor fétido que le llegaba desde el fondo de aquel tenebroso mausoleo. Cogió una pala y empezó a sacudir la superficie. Notó que la herramienta tropezaba con algún objeto: era una mano. Excavó ligeramente y descubrió el cadáver de un militar con el uniforme fangoso salpicado de cuajarones de sangre coagulada. Sintió náuseas y quiso no haber estado allí jamás. Pero era demasiado tarde. Poco después atisbó un par de botas que sobresalían de otro montículo unos metros más allá, y distinguió algo más lejos lo que parecían ser brazos y piernas. Los enterradores habían disimulado la carnicería echando únicamente una fina capa de tierra.
Aquel antiguo canal de irrigación excavado antes de la guerra, al que los lugareños conocían como el «caz», había sido el motivo que atrajo allí a los asesinos el 8 de noviembre de 1936, hace ahora ochenta y un años. Preparar una fosa de aquellas dimensiones habría requerido el esfuerzo denodado de una treintena de hombres durante un día entero.
Autobuses de dos pisos
¿Qué sucedió? Fue una pesadilla atroz. Pedro Díaz Currinche, natural del pueblo madrileño de Torrejón de Ardoz, era pastor y tenía entonces dieciséis años. Aquella mañana cuidaba de su rebaño de ovejas junto al río y se sorprendió al ver llegar tres autobuses de dos pisos.
Años después, relataba al hispanista Ian Gibson cómo enseguida bajaron de ellos muchos hombres con las manos atadas a la espalda, siendo conducidos por milicianos armados hasta el borde mismo del canal. Los milicianos abrieron fuego y arrojaron los cadáveres a la zanja. Esa misma tarde, sobre las cuatro, llegaron más autobuses y se repitió la macabra operación. Llevaron hasta allí 414 presos sacados de la cárcel. Iban en grupos de diez, maniatados por parejas. Al descender de los autobuses, fueron despojados de sus objetos personales, conscientes de la suerte que les aguardaba.
Algunos, malheridos, se removían luego en la zanja tras recibir la descarga, implorando a sus asesinos que les diesen el «tiro de gracia». Entonces, sucedió algo terrible: los milicianos empezaron a echar paletadas de tierra sobre los moribundos, hasta enterrarlos vivos. A continuación, les tocó el turno a los diez siguientes, y así sucesivamente, hasta que no quedó ni uno solo con vida.
El diplomático Schlayer advirtió de las matanzas a un joven de veintiún años, que acababa de ser nombrado consejero de Orden Público. Era Santiago Carrillo Solares. Tras entrevistarse con él, Schlayer no exoneró a Carrillo de su responsabilidad en los asesinatos en masa cometidos horas después: «También durante esa noche y al día siguiente –advertía– las sacas de presos continuaron sin que Carrillo y Miaja se sintiesen obligados a intervenir. Y no podían apelar ya a la ignorancia, puesto que a ambos les habíamos informado debidamente».
El procedimiento era maquiavélico: los sicarios Andrés Urresola o Agapito Sainz se presentaban en la prisión con una «orden de libertad» firmada de puño y letra por Serrano Poncela, lugarteniente de Carrillo, pero después esos reclusos eran fusilados sin conmiseración. Entretanto, al frente de la Consejería de Orden Público, Carrillo supervisaba la criminal represión contra la Quinta Columna y los presos políticos de las cárceles. En Madrid, el aniquilamiento empezó el 7 de noviembre. Hacia las cuatro de la madrugada, las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia llegaron a la cárcel de San Antón y realizaron una saca de unos doscientos hombres. Fue la misma que vio con sus propios ojos el alcalde de Paracuellos del Jarama, Ricardo Aresté Yebes, cuando, sobre las ocho de la mañana, tres autobuses de dos pisos aparcaron en la llanura que se extendía al pie del altozano en cuya cumbre, a un kilómetro escaso en línea recta, se asentaba el pueblo.
Carrillo fue al menos cómplice de las masacres, pues nada hizo parar evitarlas. Nadie en su sano juicio puede creer que no tuviese la menor noticia de que centenares de presos eran sacados de las cárceles y fusilados luego en Paracuellos o Torrejón de Ardoz.
¿Cómo fue posible que un solo hombre –Melchor Rodríguez–acabase con los crímenes recién nombrado inspector general de Prisiones y que Carrillo, con más poder e influencia que él, no estuviese al corriente de lo que sucedía en su propia jurisdicción?
✕
Accede a tu cuenta para comentar