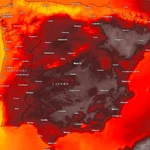Estados Unidos
Pearl Harbor: 40 minutos que cambiaron la historia
El ataque fue una ofensiva militar sorpresa de la Armada Imperial japonesa contra la base naval de EE UU en Hawái de la que el próximo 7 de diciembre se cumplen 75 años. Se efectuó en dos oleadas que hirieron de muerte a la flota norteamericana HIstoria

El sol que lucía en la bahía de Hawái a las 07:53 de la mañana cambió de repente cuando 183 aviones japoneses comenzaron a bombardear sin compasión.
Siete de diciembre de 1941, 07:53, hora Hawái. Mitsuo Fuchida, capitán de corbeta de la Marina Imperial japonesa, alcanzaba la base de Pearl Harbor, al frente de 183 aviones. Tenía unos centenares de metros más abajo la flota norteamericana del Pacífico que se despertaba en una plácida mañana dominical bañada por el sol. En aquel instante dio la orden de ataque: «¡Tora, tora, tora!»(«Tigre, tigre, tigre»), la clave para que los 40 lanzatorpedos Kate iniciaran su vuelo rasante contra los desprevenidos buques, cuyas tripulaciones se dedicaban a las rutinarias labores de una mañana festiva, mientras despejaban la modorra de la juerga de la tarde anterior.
El despertar fue espantoso. Los Kate, sin oposición, eligieron sus blancos y lanzaron contra ellos 40 tiburones de acero de 800 kilos, mortales para los buques alcanzados. Les siguieron 49 Kate que arrojaron bombas perforantes de 800 kilos capaces de despanzurrar cualquier buque que hallaran en su camino. Mientras, 51 Val atacaron en picado los aeropuertos y astilleros con un centenar de bombas de 370 kilos y, como traca final, 43 cazas Cero ametrallaron cuanto se movía ante la vista de sus pilotos. Fue una pesadilla de tres cuartos de hora que pareció terminar cuando, a las 08:40, Fuchida ordenó retirada: «Misión cumplida. Regresamos. Pearl Harbor es un mar de fuego», transmitió al «Akagi», el buque insignia de la flota imperial.
Para entonces, la noticia ya había llegado a la Casa Blanca. A las 14:00 del sábado 6 de diciembre hora de Washington (08:50, del 7 de diciembre de Hawái), el presidente, Franklin D. Roosevelt, telefoneó a Henry Stimson, secretario de Guerra: «Están bombardeando Hawái en este mismo momento».
Minutos después, a las 14:20 horas, dos diplomáticos japoneses encargados de presentar la declaración de guerra hacían el papelón de su vida pues, por problemas de transcripción, llegaron al Departamento de Estado con 80 minutos de retraso respecto a lo previsto por Tokio y entregaron su mensaje al ministro Cordell Hull, que les recibió encrespado por la indignación y les expulsó de su despacho a gritos.
La ciudad, los muelles y los aeropuertos de Pearl Harbor eran un infierno de llamas, humo, destrucción, escombros, aviones despedazados y de una enorme confusión militar, sanitaria y urbana. Pero lo peor era la base, donde los bomberos navales trataban de apagar los incendios de las cubiertas de numerosos buques, mientras se recogían muertos y heridos a centenares.
A las 08:54, hora de Hawái, la tempestad volvió a rugir: llegaban los 170 aviones (54 Kate y 81 Val y 35 cazas) del capitán Shimazaki Shigekazu, cuyos objetivos prioritarios fueron los aeropuertos, amarradero de hidroaviones y un bombardeo de precisión sobre los buques a cargo de los Val. Cuando se marcharon, el mar de llamas se había avivado, ampliado y crecido la destrucción y la muerte. Los camilleros no daban abasto retirando a los 2.403 muertos y los sanitarios se multiplicaba para atender a los 1.778 heridos; 18 buques de los 96 que se hallaban en la base aquel domingo estaban destruidos o dañados, lo mismo que 377 aviones e hidros, de un total de 435; sólo 8 naves lograron despegar para repeler el ataque, logrando un derribo, pero perdiéndose casi todos atacados por los Cero o abatidos por el fuego amigo, que en el aire sólo veía japoneses. En sus dos oleadas los atacantes sólo habían perdido 29 aviones.
Simazaki se retiró a las 09:47 de Hawái, 21 horas del día 6 en Londres. El primer ministro Winston Churchill acababa de cenar acompañado por John Winat, embajador norteamericano, y por el enviado del presidente Roosevelt, Averel Harriman. Durante la sobremesa con coñac, el premier encendió la radio para escuchar el noticiario de las 9 de la noche y al final mencionaron un ataque japonés a las Hawái. El mayordomo confirmó la noticia al momento y Churchill se precipitó a su despacho, donde sus colaboradores le comunicaron con la Casa Blanca:
–Sr. Presidente, ¿Qué pasa con Japón?
–Es cierto, nos han atacado en Pearl Harbor. Ahora estamos en el mismo barco.
–Sin duda, esto lo simplifica todo. Dios le bendiga.
Según contó Harriman, Churchill estuvo de excelente humor toda la velada y no veía el momento de despedir a sus invitados. «Tener a Estados Unidos de nuestra parte –dice en sus memorias de guerra– me produjo una gran satisfacción (...) Estados Unidos estaba metido en la guerra hasta el cuello y hasta la muerte. (...) Después de 17 meses de combates en solitario (...) habíamos ganado la guerra. ¡Inglaterra viviría!». El 8 de diciembre, Gran Bretaña declaró la guerra a Japón.
Mientras el III Reich avasallaba Francia en 1940, Japón, que llevaba tres años empantanado en la feroz ocupación de China, soñaba con «La gran Asia Oriental» a imitación del Nuevo Orden que el Tercer Reich estaba imponiendo a Europa y la ocasión parecía propicia tras la derrota francesa y los agobios británicos: la primera no podría defender Indochina; la segunda dejaría de ayudar a China. Londres y Washington sintieron la amenaza de la Gran Asia impulsada por el nacionalismo panasiático, que percibían como más peligroso que el militarismo japonés. Para frenarlo, Estados Unidos suspendió el tratado comercial que tenía con Japón y que podía endurecer a voluntad, suspendiendo sus ventas de chatarra, petróleo, magnesio, cobre, zinc, aluminio, plomo, estaño, caucho y otros minerales.
La renovación del acuerdo estaba condicionada a la retirada japonesa de China y a su renuncia a la Gran Asia, es decir, a su expansión hacia el sur, donde se hallaba la «Esfera de la prosperidad», que prometía cuanto Tokio codiciaba, lo que Roosevelt se negaba a venderle y más: cereales, fruta, ganado, fibras textiles, aceite, azúcar, café, madera... La alternativa era someterse y renunciar a sus sueños de gran potencia o quebrar el poder militar y económico norteamericano en el Pacífico: la guerra.
Victoria pírrica
Cuando los aviones del segundo ataque iniciaron el regreso a los cuatro portaaviones de los que habían partido, ya estaba dispuesta la tercera oleada, pero el almirante en jefe, Chuichi Nagumo, decidió que se recogieran los aparatos de Shimazaki y comenzara el victorioso regreso a la patria. Ese fue, quizá, el mayor error militar japonés de toda la guerra. En Pearl Harbor dejó 70 buques indemnes o casi –entre ellos, 3 acorazados y una decena de cruceros– más los inmensos diques secos de la flota, los almacenes navales, polvorines y depósitos, en donde había millones de toneladas de pertrechos militares, munición y 700.000 toneladas de gasolina, cuyo incendio hubiera arrasado Pearl Harbor y alrededores... el poderío naval norteamericano en el Pacífico sólo estaba superficialmente herido.
Chester Nimitz, que se haría cargo de la flota del Pacífico y la conduciría a la victoria, conocía el inmenso error de Nagumo: «La destrucción de las instalaciones portuarias, de los astilleros y del combustible hubieran inutilizado la base durante mucho tiempo». No fue así: en pocos meses Pearl Harbor fue operativa y en junio de 1942 la flota norteamericana comenzó a ser competitiva. Realmente sólo había perdido ocho acorazados de la Gran Guerra, de los cuales seis serían reparados.
Estados Unidos clamó venganza y Roosevelt corrió a declarar la guerra a Japón, cosa que no hubiera podido hacer sin la agresión, mientras sus expertos estaban satisfechos por mandar viejos acorazados a la chatarra, pues tenían ya en construcción siete mucho más potentes y, sobre todo, en los astilleros se trabajaba en la espina dorsal de la marina del futuro: 23 portaaviones de 27.000 toneladas o mayores y 99 portaaviones de escolta (1.850.000 toneladas en total). Un año después de Pearl Harbor, Japón se estaría batiendo en retirada.
✕
Accede a tu cuenta para comentar