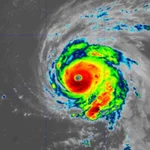Editoriales
El transporte no debe pagar la crisis fiscal
El Ministerio de Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera, ha dejado vía libre a los ayuntamientos para que implanten peajes al tráfico rodado en los accesos urbanos que consideren convenientes. La medida, por supuesto, se enmarca en las directrices de la Unión Europea sobre la reducción de emisiones, cajón de sastre en el que los distintos gobiernos están encontrando nuevos yacimientos fiscales, pero que, a los objetivos buscados, son de dudosa eficacia. En efecto, el pago por acceder a las ciudades o por circular en las autovías puede disuadir del uso del automóvil a aquellas personas con menor capacidad adquisitiva o que no estén obligadas por causas de residencia o laborales a emplear el vehículo propio, produciendo, de paso, una discriminación por razón de renta que, en capitales como Londres –cuyo ayuntamiento cobra 30 euros diarios por derecho a circular por el área metropolitana–, ha provocado la expulsión de muchos de sus antiguos residentes, pero, desde luego, parece dudoso que pueda operar sobre una reducción del transporte de mercancías y servicios.
Si, además, no se establece una normativa clara, común para todos los municipios, se corre el riesgo de pervertir el espíritu de las políticas de Bruselas, convirtiendo los peajes urbanos en un mero instrumento de recaudación fiscal de unos ayuntamientos siempre ávidos de ingresos. No se trata, ahora, de cuestionar la bondad de unas políticas medio ambientales que aspiran a cambiar el actual modelo económico y social, en el que el automóvil desempeña todavía un papel determinante, pero sí de señalar que el coste de esa transformación no puede recaer tan brutalmente sobre el sector del Transporte viario, que ya sufre una alta presión fiscal, agudizada en los últimos meses por el extraordinario incremento del precio internacional de unos combustibles cargados de impuestos.
No hablamos sólo de un servicio esencial, sino de un sector que, por fuerza, condiciona los costes del resto de los actores económicos, quienes, a la postre, se ven obligados a incrementar los precios a los consumidores, disparando la inflación, o a asumir los sobreprecios en sus cuentas de resultados, con los efectos salariales de todos conocidos. Ciertamente, entendemos la ansiedad del Gobierno, que busca mayores ingresos para cubrir un déficit presupuestario creciente, provocado por unas políticas de barra libre de gasto público, pero se corre el riesgo de llevar el esfuerzo fiscal de los ciudadanos a otro tipo de disuasión, el de la contracción del consumo de hogares y empresas, que siempre acaba por destruir el empleo. Porque, seguramente, la proclamada emergencia climática obligará a hacer notables sacrificios económicos y a cambiar hábitos de conducta, pero en la labor también deberían incluirse los gobiernos gastones.
✕
Accede a tu cuenta para comentar