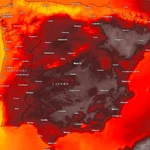Víctimas del Terrorismo
Bajo el signo de Abel

El sino de Abel fue encontrar la muerte a manos de su hermano. Cuando un acontecimiento de esta naturaleza se produce –como en los ataques terroristas–, los que sobreviven y los que acompañan a los que fallecen quedan sumidos en el estupor, la incomprensión y el abandono. Los testimonios que las víctimas del terrorismo nos han dejado –ahora en Niza, otrora en París, en Londres, en Madrid, en Nueva York, en el País Vasco, en Irlanda y en tantos otros lugares– nos dicen que el de su desgracia fue un hecho inesperado y desconcertante, casi inasequible a las palabras y, por eso mismo, inexpresable. Para muchos, la mayoría, comprender que un ser humano quite deliberadamente la vida a otro sin motivo personal alguno, que haya sido capaz de decidir la suerte de otro hombre sin que medie una culpa, es insoportable. Es entonces cuando el verbo falla –«no tengo palabras», dicen–, cuando el silencio se convierte en un aliado, cuando la soledad, una tristeza insondable, invade toda la existencia, aunque estén rodeados de solidaridad y condolencia verdaderas.
Las víctimas del terrorismo penetran así en un conocimiento del mal que sólo puede aprehenderse a través del sufrimiento. Saben que el vínculo esencial que nos une a los seres humanos –esa trabazón que nos hace esperar la ayuda de los otros en momentos de dificultad y que constituye uno de los principios básicos que da sentido a nuestra vida– puede romperse de forma irremediable; y es entonces cuando les invaden oscuros sentimientos de desconfianza, de humillación y también de culpa. Como escribió Romain Gary, sabiéndose contaminado por el mal, «tanta vergüenza, tanta rabia suben a mi corazón que éste pierde el derecho a su nombre». Liberarse de esta negatividad radical es una tarea casi ciclópea y, aunque no son pocos los que lo logran tras un duelo interminable, bastantes la arrastran a lo largo de toda su existencia. Tal es el motivo por el que, entre las víctimas del terrorismo, la prevalencia de enfermedades psiquiátricas sea elevadísima y multiplique por más de tres la que corresponde a la población en general. Lo mismo ocurre con la adicción al alcohol o las drogas. Y también se resiente su salud física y su capacidad de trabajo, entorpeciendo sus relaciones sociales.
Esas víctimas, en muchos casos, suelen tener dificultades para relacionarse con los demás y descubren pronto que, para ellas, las creencias y los valores básicos de los individuos han cambiado y que carecen de una visión benevolente del mundo. Viven bajo el sino de Abel y creen que, seguramente, nunca se hará justicia plena para con ellas. Intuyen o saben que la señal de Caín –esa marca que Yahveh puso sobre el asesino para que nadie le matara y pudiera vivir en la Tierra de Nod, al este de Edén– distinguirá a los causantes de su desventura. Y aunque éstos sufran la condena de los hombres, no por ello podrá restañarse el irreparable daño que causaron.
✕
Accede a tu cuenta para comentar