
Libros
Molina recupera su memoria
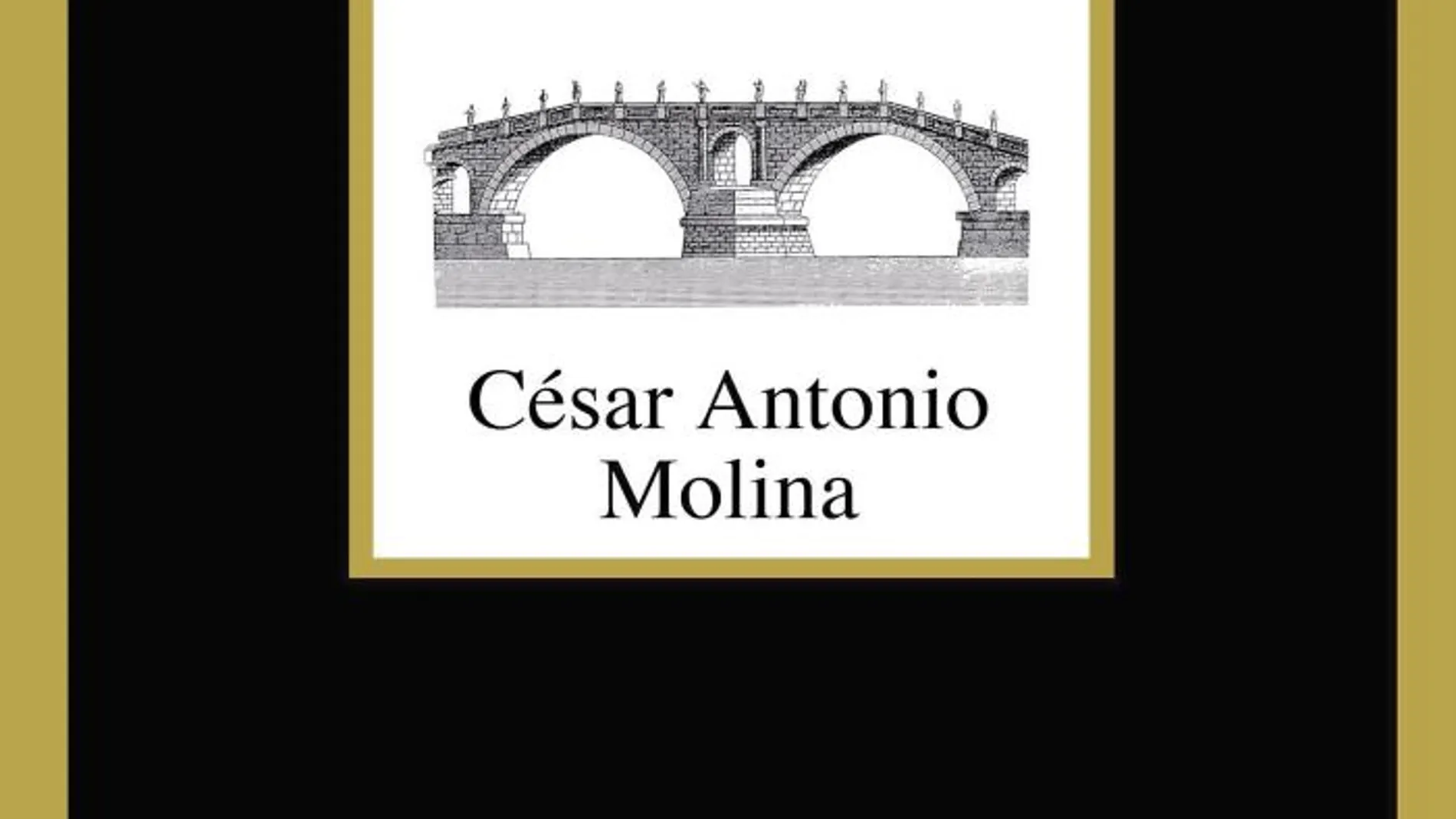
Parece fuera de toda duda que la poesía española gravita, desde hace décadas y aparte de la estética vanguardista, entre la machadiana «palabra en el tiempo», contemplativa y testimonial, y la búsqueda de la ensoñada belleza, inasible y huidiza, postulada por Juan Ramón Jiménez. Pero existe una tercera vía, original y poco frecuentada, en la que se aúnan ambas sensibilidades artísticas, resultando una poética realista e inmaterial a la vez, donde la experiencia personal y la espiritualidad visionaria mantienen un equiparable protagonismo. César Antonio Molina (La Coruña, 1952), poeta de sólida formación clásica, pudiera muy bien representar esta integradora opción, a través de una reconocida trayectoria que incluye poemarios como «Para no ir a parte alguna» (1994), «Olas en la noche» (2001), «Eume» (2008) y «Cielo azar» (2011), a los que cabe ahora añadir «Calmas de enero», un libro que recoge sus mejores referentes temáticos y formales: la añorada juventud, el ineludible paso del tiempo, la sabiduría de la madurez, la admirada belleza clásica, las evocadas geografías de la memoria, la emotividad amorosa o el elogio de la cotidianidad.
Bloques de basalto
Contienen así estas páginas poemas de una reflexiva narratividad como «Por entre los bloques de basalto»: «La vejez es una/ edad literaria, uno se hace ya personaje/ de sí mismo» o un sentimental historicismo en «En los campos de Flandes»: «Entre amar y no amar un hilo,/ un puente más corto y estrecho que el de los suspiros». Sin olvidar la iconografía esteticista y un punto decadente de «Sentado en el teatro griego de Taormina» y «En la plaza Saad Zaghloul el vacío me cercó», o la dolorida sensualidad de «Cracovia bajo la nieve», el añorado retorno de «Regresar a mi ciudad», la característica imaginería intelectual de «En los cafés de París», el entusiasmo culturalista de «¡Salve!», la anecdótica trascendencia que se muestra en «Laura en la playa de Deauville», el objetualismo simbólico de «Vieja ánfora con el cuello roto» y «Morandi intercede por sus objetos», el impacto de la soledad afectiva en «...Y un embarcadero abandonado», o la fantasmagórica figuración de «En el vagón de Birkenau». Pero además de estos paisajes de la memoria, espacios del deseo, demarcaciones de la sensibilidad, este libro posee un arraigado tono de balance vital, asunción de la propia edad, y estóica melancolía existencial, fruto de «mi recién sesentena», logrado ejercicio de meditada rememoración íntima. Recorre insistentemente estos versos la idea del regreso a la figurada casa del equilibrio maduro, la ponderada mirada y el contemplativo devenir. Una particular modulación grave, aforística y sentenciosa imprime al conjunto la autenticidad de lo revivido, la justificada suficiencia –agridulce– de lo experimentado. Ilustración europea, humanismo temperamental, retórica horaciana y pautado clasicismo son algunas claves de un recorrido «Por las estepas de la vida», poema este que concluye proponiendo: «En los grávidos lechos de los deshielos/ cabalguemos contra el tiempo./ Por las estepas del amor vamos errantes».
Un poemario, en suma, que combina, con sensible inteligencia, el desencanto de la realidad con las conformadas expectativas de la madurez, la admirativa evocación de la juventud con la tranquila sabiduría de la experiencia, y la cercana sencillez de la coloquialidad con el culto rigor de los mejores referentes clásicos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


