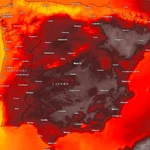Arte, Cultura y Espectáculos
Arroyo, el gran francotirador
El pintor madrileño protagonizó una cruzada «antimoderna» que le llevó a defender la figuración, a obviar la abstracción y la desmaterialización del arte y, finalmente, a criticar abiertamente a artistas como Duchamp, Dalí y Miró.

El pintor madrileño protagonizó una cruzada «antimoderna» que le llevó a defender la figuración, a obviar la abstracción y la desmaterialización del arte y, finalmente, a criticar abiertamente a artistas como Duchamp, Dalí y Miró.
Lla muerte ayer de Eduardo Arroyo a los 81 años supone la desaparición del gran francotirador del arte español del último medio siglo. La etiqueta de «artista político» se queda evidentemente raquítica para calificar a un artista que, desde la azotea de su disidencia, disparó tanto a los que evidentemente eran «malos» –el régimen franquista y todos aquellos dictadores que habían asolado la Europa del siglo XX– como a los que mayoritariamente eran considerados como «buenos» e intachables –los padres y fundamentos de las vanguardias–, aquellos que eran seguidos con fervor cuasi religioso por la mayoría de los creadores.
Nacido en Madrid en 1937, Eduardo Arroyo se trasladó a París en 1957 tras licenciarse en Periodismo. Lo suyo fue un exilio voluntario que le permitió tomar distancias y ajustar cuentas. Su participación, en 1964, en la mítica exposición «Mitologías diarias» le catapultó como una de las figuras más relevantes de la denominada «Figuración narrativa». Mientras que, desde París, Arroyo desarrollaba un estilo corrosivo que le aproximaba a la zona de influencia del «Pop», en España pintores como Barjola, Genovés o Hernández Mompó cuestionaban la hegemonía del informalismo desde el vocabulario de la «Neofiguración». Aunque fue en 1976, tras la muerte del dictador, cuando recuperó su pasaporte, el reconocimiento de Arroyo por parte del mundo artístico español no se produjo hasta la década de los 80. Así, en 1982, obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas, y en 2000 se le concedió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes.
La posición de Arroyo dentro del arte del siglo XX no ha dejado nunca de incomodar a la crítica oficial. Su apuesta firme por la figuración en un París como el de principios de los 60, dominado por la abstracción lírica y el expresionismo abstracto norteamericano, constituía un desacato en plena regla a los cánones por los que entonces se regía el «buen artista moderno». Pero ahí está su principal singularidad: Arroyo jamás abdicó de su libertad ni se dejó fagocitar por las modas. Al oponerse al informalismo, el pintor madrileño se rebeló contra el primero de los grandes logros de las vanguardias: la abstracción. En su opinión, ésta había llegado a un callejón sin salida que dejaba a la pintura sin margen alguno para avanzar y realizar nuevas propuestas.
Superar a Picasso
P
ero su revuelta no acabó allí. Arroyo atacó con especial deneudo al principal oráculo del arte conceptual: Marcel Duchamp. Compinchado con Gilles Aillaud y Antonio Recalcati –con los que colaboraba en aquel momento–, en 1965 realiza su célebre «Vivir y dejar morir o el fin trágico de Marcel Duchamp», en el que los tres pintores, representados como matones de gesto sereno, sentencian a muerte a Duchamp, arrojándolo por aquella escalera por la que hizo descender a su mítico desnudo. La decisión de acabar con la vida del artista francés viene en el momento en que éste ejercía una ascendencia máxima sobre la escena contemporánea y en el que, en una encuesta publicada por «Arts et Spectacles», se le reconocía una influencia superior a la de Picasso. Arroyo no le perdonó a Duchamp su descrédito de la pintura y el hecho de que hubiera dejado a ésta sin legitimidad histórica. Frente a la desmaterialización del arte, permaneció fiel al caballete, a la pintura tradicional, de lienzo y bastidor.
La cruzada antimoderna emprendida por Arroyo no se detuvo ni en el informalismo ni en Duchamp. Otras dos de sus víctimas «especiales» fueron Joan Miró y Salvador Dalí. Ambos fueron pictóricamente ajusticiados por su colaboracionismo con el régimen franquista. Mientras él, en su célebre obra «Los cuatro dictadores» (1963) reducía a Franco, Salazar, Hitler y Mussolini a peleles conformados por un amasijo de vísceras, los dos artistas catalanes erigían su imperio y mitología mediante un apoyo interior al dictador que desacreditaba el conjunto de su producción artística. Arroyo, además, se mostró enormemente crítico con la labor especializada de estos «genios» de la vanguardia. Su admiración, por contra, iba dirigida a artistas como Picasso, Picabia, De Chirico o Cocteau, que hicieron prevalecer su libertad por encima de las modas y los campos lingüísticos específicos. Para Arroyo –que fue pintor, escultor, ilustrador, ceramista, escenógrafo y escritor–, todo lo que fuera especialización olía a decadencia y a claudicación a las reglas establecidas.
Por su temperamento insurrecto ante la modernidad, fue un artista que se colocó contra la historia. No solo negó sus dictados y dogmas, sino que, como uno de los primeros artistas posmodernos que se conocen, la convirtió en una suerte de «gran almacén» del que elegía irreverentemente todo cuanto le apeteciera. Su revisión de la «España negra» aporta uno de los muchos ejemplos que se podrían apuntar para ilustrar este extremo.
Contrarrevolucionario
A
rroyo citó, parodió, incurrió incesantemente en el pastiche. Y jamás le importó. Contra el imperativo de la historia lineal, dictada por unos criterios de evolución conceptual y tecnológica, él jamás tuvo miedo de aparecer como un conservador y contrarrevolucionario. Todos aquellos aportes «transgresores» que el arte realizó desde la década de los 60 –vídeo arte, happening, performance, audio, etc.– fueron sistemáticamente descartados por él. Mientras otro gran pintor español contemporáneo como Luis Gordillo declaró, no hace mucho, y con una resignación sorprendente, que la pintura ya no sería capaz de generar vanguardia alguna, Arroyo nunca mostró un sentimiento de angustia por esta posibilidad. Su desconfianza por la contraposición maniquea «modernidad/tradición» le impidió aceptar la crisis o la deslegitimidad de la pintura. Lo que en ningún momento había muerto no podía pedir perdón por haber resucitado, por atreverse a seguir viviendo. Hecho de una pasta especial, Arroyo continuó disparando, desde su azotea de insumisión, hasta el último día.
✕
Accede a tu cuenta para comentar