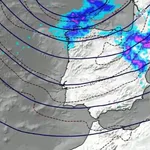Obituario
“Mi nombre es Enrique”: la despedida que dejó escrita Aguinaga antes de su fallecimiento
“Enfrente tengo el mar. Lo estoy viendo. Es el agua inmensa y familiar, cielo derrumbado, horizonte que cruza mi ventana. Solo sé que vengo a devolver mi nombre”

Un texto de Enrique de AguinagaAntes de emprender su último viaje, Enrique de Aguinaga, un gran periodista y observador de la vida cotidiana de casi todo, hizo una especie de despedida formal con un grupo de sus amigos de la “Sociedad de Pensamiento Lúdico”, de la que era Presidente de Honor.Reproducimos ese texto, que nos ha enviado Ramón Tamames, que es el Presidente en funciones de esa Sociedad de lúdicos y pensarosos. Los lectores podrán apreciar el sentido de la vida que tenía Enrique de Aguinaga, y cómo premonitoriamente anunciaba su marcha en la breve alocución que reproducimos, que hizo el domingo 30 de marzo.Descanse en paz el amigo, el periodista y el pensador.
Estoy solo. Cierro los ojos para aislarme más. En la oscuridad, mis manos se buscan queriendo asirse, pues siento que me hundo en mi pensamiento. Mi pensamiento y yo, a solas, en medio de mi confusión y de mi ignorancia; en medio de siete mil millones de seres humanos habitantes de la Tierra. De ellos, tengo trato vivo con una centena, con un millar, ¿qué más da? Sin contar los que han sido desde el principio, hayan o no hayan dejado huella monumental. Sépase, al menos, que los primeros cálculos, dificilísimos, sobre toda la población humana anterior a la actual (del orden de 100.000 millones) se atribuyen al demógrafo Carl Haub, en 1995.
Huella monumental. También me rodean templos, pirámides, acueductos, murallas, faros, palacios y tantos otros vestigios de los 100.000 millones de antecesores que reciben la exaltación y el cuidado de nuestros contemporáneos, aunque entre ellos haya también partidarios de traer tales vestigios porque –argumentan- fueron producto de la esclavitud.
En medio del progreso y de la aberración histórica, en medio del bien y del mal, fui creado hace noventa y ocho años: ser viviente, animal racional, humano, varón, blanco, español, generador, mortal. Y me pusieron el nombre de Enrique. He sido hasta ahora Enrique, con todas sus variantes y circunstancias. Preceptivamente he jurado la Constitución siete veces por escrito.
Ahora, entiendo que debo prepararme para devolver mi nombre, que recibí como préstamo. Es Cicerón, en tiempo de esclavitud, quien lo dijo: Tempus est quaedam pars aeternitatis (El tiempo viene a ser una parte de la eternidad, en De inventione). Siempre estamos llegando. Para los gallegos es la normalidad: Imos indo, vamos yendo, con ese morir de los ríos que van inexorablemente al mar, inmenso misterio.
Frente al misterio, frente al mar, devolveré mi nombre que recibí de segunda mano. Tenemos nombres usados por otros. Algunas veces digo jugando No hay Enrique malo. Y vaya si los hay, al menos, según los códigos; al menos, si admitimos, aunque sea provisionalmente, que no todos somos buenos porque no hay igualdad de oportunidades.
Tengo que devolver todo, pues todo lo he recibido gratuitamente, por gracia. Dudo frecuentemente si soy dueño de mi pensamiento, en cuanto que frecuentemente pienso lo que no quisiera o no debiera pensar. No tengo derecho a nada. Como travesura, pienso como sería nuestro mundo, si, por magia repentina, desapareciese todo papel o quedara sin efecto todo derecho. Inimaginable. Sin embargo acepto la hipótesis de no tener derecho a nada.
Hay un tiempo en que, sin dudarlo, tenemos derecho a todo. Queremos tenerlo todo y, como remedo, nos conformamos con coleccionar objetos que empiezan a sobrarnos porque indebidamente, ocultando los libros, ocupan los estantes de la biblioteca y nos complican las metáforas.
Una lluvia de destellos estremecidos empapa los recuerdos: En el principio la Palabra existe (Biblia de Jerusalén, San Juan, 1.1.); Amad a vuestros enemigos (Lucas, 6, 27-28); Señor, sonriendo, has dicho mi nombre (Gabarrón); La infancia de Cristo (Berliotz); Mi descendencia, mi trascendencia (Aguinaga); Ni derechas ni izquierdas (Ortega); Amorosa invasión de claridad (Jorge Guillén).
Sufro una desolación tranquila. Me recupero. Enfrente tengo el mar. Lo estoy viendo. Es el agua inmensa y familiar, cielo derrumbado, horizonte que cruza mi ventana. Solo sé que vengo a devolver mi nombre.
✕
Accede a tu cuenta para comentar