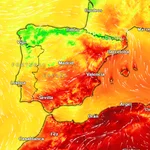Economía
El «Big Mac» y la conversación pública
Sin la suficiente reflexión, nos enredamos en una espiral, vacua y enloquecida, que obstaculiza cualquier conclusión
Disponen los economistas de un original indicador para medir el poder adquisitivo de un país. Desde 1986 escrutan con lupa el precio del «Big Mac» en distintas ciudades del mundo para establecer comparativas entre economías y fijar, de la manera más aproximada posible, el nivel de vida de sus ciudadanos y la relación entre divisas. Que no se paga lo mismo por una hamburguesa en Suiza que en Líbano es una evidencia, claro, pero tener un índice objetivo que lo determine con precisión supone una gran ayuda para la investigación y al análisis. Una hamburguesa como brújula de las finanzas. Y, aunque no podamos recurrir al valor de unos ingredientes de forma tan exacta y tomar, con ellos, el pulso político de una sociedad, sí encontramos algún otro elemento, más subjetivo y sutil, probablemente menos tangible, que permita diagnosticar un estado de ánimo colectivo: basta prestar atención a la conversación pública. Escuchar de qué hablamos y cómo hablamos.
No ha destacado España, en sus últimas décadas de democracia, por mantener un debate demasiado sosegado fuera de la polarización o del marco bipartidista (luego «bibloquista»), pero la banalización en los temas a la que asistimos ahora se descubre como un perfecto y diabólico termómetro para evaluarnos. Abordamos cualquier asunto con el mismo fervor, ya sea la elección de representante en Eurovisión (la hemeroteca recordará que las dudas sobre el voto del jurado terminaron en el registro del Congreso), el consumo de alcohol, carne o lácteos (el ministro Garzón amenaza con reeditar polémica) o un caso de violación de cinco menores a dos niñas (poco fracaso social mayor cabe imaginar). Los diálogos se solapan, se superponen sin calibrar la verdadera dimensión, arrollados por la premura con la que posicionarse. A una crisis, que parece insuperable, le sucede otra y otra y otra más. Como globos sonda encadenados: aún no se ha asumido que la edad para abortar se reduzca a los 16 años cuando ya se lanza la propuesta que permitiría el voto a la misma edad.
Sin la suficiente reflexión, nos enredamos en una espiral, vacua y enloquecida, que obstaculiza cualquier conclusión. Atascados y perdidos en la última e imprescindible controversia, rehusando las cuestiones de calado y que requieren mayor sosiego (educación, sanidad o pensiones, quizá) quedamos retratados por interlocuciones apresuradas, miscelánea de estrés y superficialidad. Y todos estos cálculos nos salen sin necesidad de ningún «Big Mac» que los cuantifique.
✕
Accede a tu cuenta para comentar