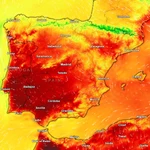
Política
Traiciones, demandas y metáforas
Las traiciones electorales deban ventilarse en el lugar que le es propio: en las urnas
Acabamos de celebrar el 40 aniversario del ingreso en la OTAN y a propósito de esa efeméride hemos recordado otra: las cabriolas socialistas. Estando en la oposición proclamaba el equívoco «OTAN de entrada, no»; su planteamiento era no integrarnos en la estructura militar y optar por una «neutralidad activa». Pero llegó al gobierno, se impuso la realpolitik, el pragmatismo, lo que exigía dejar las cosas como estaban y tragarse el sapo de su trayectoria antiatlantista. Todo partido tiene una «historia negra» de incumplimientos y aquel cambio socialista se recuerda como paradigma de traición a su electorado.
Con todo, ese juicio no es del todo justo. Ciertamente las raíces socialistas eran contrarias a la OTAN, pero no es lo mismo oponerse al ingreso que, ya dentro de la OTAN y gobernando, salirse, lo que podría haber hecho gracias a la formidable mayoría parlamentaria que tenía el socialismo. Pero ni lo hizo ni se opuso abiertamente y para salir airoso antes llevó en el programa electoral de 1982 el compromiso de convocar un referéndum. Ganó las elecciones y convocó el referéndum, es decir, endosó al ciudadano la responsabilidad de dejar las cosas como estaban. La cabeza exigía el «sí», y salió, aunque el corazón se resistiese. Aun con todo no pudo evitar que su electorado percibiese la idea de traición.
Si recuerdo aquello fue porque hubo una vertiente judicial cuando un elector de izquierdas, muy indignado por esa traición, demandó civilmente al partido socialista. Entendía que las promesas políticas hacen que entre elector y elegido se trabe un compromiso de eficacia contractual, luego jurídicamente exigible; veía en ese «contrato electoral» una mezcla de mandato y arrendamiento de servicios. No recuerdo los términos de la sentencia, sí que desestimó la demanda porque la relación entre el político y el ciudadano no es la de un contrato sujeto al Código Civil, y la lógica de la relación contractual no puede aplicarse a una relación que no es otra sino de representación política.
De todo aquello podemos aprender algo, por ejemplo, lo malo que es judicializar la política. Agradezco la confianza ciudadana en los jueces –que no deja de ser confianza en las leyes–, pero esa confianza pasa porque se exija a la Justicia sólo aquello que puede dar. A veces, ante la desazón por la marcha de España muchos se –me– preguntan qué hacemos los jueces o por qué no actuamos, preguntas hechas de ordinario viendo la gobernanza del país sólo con los anteojos del Código Penal. Y suelo responder que una cosa es que el político cometa delitos o que realice actos ilegales y así se declaren, y otra cosa es endosarnos la función salvífica de tumbar o encumbrar gobiernos. Algún juez ha asumido ese papel –con eficacia– pero más que como tal, lo tengo como integrante de un «comando judicial».
Quizás por su madurez la cultura política anglosajona sí habla de un «contrato electoral». Así el partido republicano sacó el eslogan de su «contrato con América» y hace años Clint Eastwood –en un acto electoral–, advertía que los ciudadanos deben ser conscientes de que «el país es nuestro, los políticos son nuestros empleados», idea que si la seguimos permite el despido. Esto lleva a que las traiciones electorales deban ventilarse en el lugar que le es propio: en las urnas y en ellas retirando o reiterando la confianza, lo que dependerá de la gravedad de la promesa traicionada o de las aguantaderas que tengan los electores ante las mentiras de su elegido.
Es la lógica de las responsabilidades políticas. Esta conclusión puede desalentar, llevar al pensamiento de que en política parece que no pasa nada, se admiten cosas inasumibles en el mundo privado y que un daño real debido a políticas irresponsables, trufadas de mentiras, no se traduce en la exigencia de responsabilidades personales. El político perderá el poder para él, mal de males, pero seguirá en el candelero desde la oposición parlamentaria o callejera o, ya retirado, disfrutará de los privilegios de haber gobernado, de haber trabado una red de relaciones que le irán rentando.
Aquel ciudadano que demandó al partido socialista no iba descaminado en sus percepciones, sí en la solución. No iba descaminado porque no deja de ser aprovechable que nos fijemos en cómo el ordenamiento trata, por ejemplo, al empresario malicioso, desleal o necio que arruina a su empresa, que lleva a sus trabajadores al paro, hunde o agosta los ahorros e inversiones de sus accionistas. Quizás se libre del castigo o eluda responsabilidades económicas, pero dudo que trabajadores y accionistas le condecoren, le reelijan, quieran hacerse selfis con él, le concedan pensiones vitalicias o le disculpen. Cambien empresario por gobernante, empresa por España, accionistas por ciudadanos y concluiremos que la idea es atractiva, tiene pegada, pero es una metáfora. La cuestión es que, aun siendo metáfora, mueva voluntades.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Estío gubernamental


