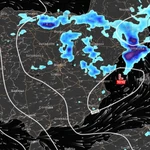
Alfonso Ussía
Cáncer de odio
En Guipúzcoa las montañas y los horcajos crean valles cerrados y tristes, aunque bellísimos. Allí, el localismo, la ansiedad de no perder el sitio de siempre, se puede considerar enfermizo. No ha cambiado mucho la sociedad rural guipuzcoana. Conocí y quise a un gran pescador y marinero del muelle donostiarra. Se llamaba Miguel Loncha. A sus sesenta años, jamás abandonó el reducido espacio del muelle de pescadores y la Parte Vieja de San Sebastián. De la mar al bar Derteano, del bar Derteano a su casa, en la falda de Urgull, y de su casa a la mar nuevamente. No conocía La Avenida, ni Miraconcha, ni Amara, ni Ondarreta. Nunca pisó un cine ni un teatro, pero no estaba enfermo ni envenenado del odio que proporciona el metro cuadrado en el que decidió desarrollar su vida. Para colmo, odiaba a la mar.
Mondragón se alza en un valle particularmente triste y cerrado. No es una localidad que destaque por su belleza. Se sitúa en el corazón de Guipúzcoa, donde todo es más local, mas doméstico y menos abierto. El idioma de los vascos siempre ha chocado con las montañas, y de ahí que sólo el batúa españolizado en los últimos decenios haya conseguido que los vascos se entiendan en su lengua. Eran siete sus dialectos, separados por las alturas de sus montes y la falta de interés de los nacidos en un valle por conocer el valle vecino. Se hablaba el vascuence en siete dialectos predominantes, y cada dialecto tenía a su vez acentos y características propias de cada valle. El vizcaíno, el guipuzcoano, el alavés, el roncalés, el benavarro, el suletino y el laburtano. Un «cashero» de San Sebastián no se entendía bien con otro de Hernani, aunque fueran sólo cinco kilómetros los que les separaban. Esa maldita elevación montañosa rompía la fluidez de la palabra. Al contrario, un marinero de Bermeo, en Vizcaya, se entendía a la perfección con un pescador guipuzcoano de Guetaria o Fuenterrabía, y un vasco francés de Hendaya o San Juan de Luz. El mar no tiene montañas y no quiebra las palabras. Biarritz es otra cosa. Allí influye la Gascuña y el sentimiento vasco se debilita.
Tuvo lugar en Mondragón el entierro de un asesino y torturador, al que la benevolencia de las leyes regaló dos años de vida disfrutados en una libertad que no merecía. Un terrorista frío y tenebroso, que incluso en el ocaso de su vida, con el cabello blanco y sus andares achacosos, retaba con el odio en la mirada. Mientras mantuvo a José Antonio Ortega Lara en un agujero de muerte durante más de quinientos días, dormía con placidez. Con la misma placidez que después de asesinar a tres guardias civiles. Le salvó un cáncer, supuestamente terminal que parecía no terminar nunca. Pero el odio del valle lo despidió como se hace con los héroes, y no con los cobardes. Tres asesinos le acompañaron hasta la fosa, rodeados de «ikurriñas», pancartas y gentes de mal querer. El odio concentrado de un valle triste y deshumanizado. Un valle habitado por la enfermedad.
En Madrid también tuvo su apoyo. La agrupación de Podemos vallecana despidió al asesino con honda admiración y dolor. «Desde Vallekas (sic) lamentamos el fallecimiento de Jesús María Bolinaga, luchador incansable por la liberación del pueblo vasco. Agur, gudari!». No han tenido respuesta de los mediocres profesores de su partido, ni de los becados, ni de Jiménez Villarejo, ni de Tania Sánchez –tan cercana a sus sístoles y diástoles–, ni de la tontita sevillana que quiere eliminar la Semana Santa. El silencio es cómplice. El silencio es una afirmación.
El valle enfermo acogió un féretro infectado de maldad y odio. En las laderas de sus montañas ya han crecido las yemas de los robles y hayas. El contrasentido de la vida que no entiende la perversidad de los hombres.
✕
Accede a tu cuenta para comentar



