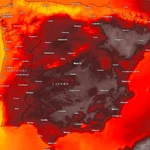Libros
Despedida de un hombre libre
El funeral de Nelson Mandela reunió ayer en el estadio FNB de Soweto, en Johannesburgo, la mayor concentración de jefes de Estado y de Gobierno de la que hay memoria. Se trata de un acontecimiento inusual que, en cierto modo, rebasa la propia figura del finado, quien nunca se consideró en vida un hombre extraordinario. Y, sin embargo, lo fue. Hijo de un siglo convulso y homicida, Nelson Mandela rompió la maquinaria diabólica del «tú o yo», que había sembrado de cadáveres el mundo, para poner por delante el reconocimiento del otro, no como un enemigo a batir, sino como alguien igual en derechos. Madiba no llegó a ese convencimiento de una manera súbita. No fue una revelación surgida como del rayo en el aislamiento de su celda. No. Fue un proceso de maduración intelectual que ya se apuntaba en el transcurso del inicuo periplo judicial que precedió a su larga condena. Ahí está la advertencia hecha ante los jueces en su turno de alegaciones de que no admitiría la tiranía, ni de los blancos, ni de los negros. Palabras de un hombre que había comenzado su vida política en la dicotomía de la «guerra fría» y estudiado el proceso de descolonización africano, con su rosario de barbaries. Y la República Surafricana parecía condenada al mismo destino. Se pueden enumerar cuáles fueron las circunstancias que llevaron al final del «apartheid», desde la derrota del Ejército de los blancos frente a los contingentes cubanos desplegados por Fidel Castro en Angola y Namibia, hasta la política de aislamiento del régimen racista en la que se implicó el mundo occidental, con Gran Bretaña a la cabeza. Pero si bien es cierto que el sistema surafricano no hubiera podido sostenerse eternamente frente al mundo, también lo es que el proceso de su derrota parecía abocado a un baño de sangre. Mandela consiguió lo que parecía imposible. Y Frederik de Klerk, a quien corresponde una parte, más pequeña, del éxito, comprendió que se le ofrecía una oportunidad de oro a la «tribu blanca» que difícilmente volvería a presentarse. Al final, Mandela desautorizó a todos. A sus aliados y a sus enemigos. Por eso ayer, en el estadio de Johannesburgo, estuvieron presentes impecables líderes democráticos y tiranos de la peor ralea. Porque la figura de Mandela no puede disociarse, desafortunadamente, del tiempo y el lugar en los que le tocó vivir. Esa tentación inevitable de modelar los mensajes, troceándolos de acuerdo a los intereses parciales. Y si Raúl Castro, liberticida comunista, pudo hablar en el mismo escenario que Barack Obama, reivindicando para sí la lucha de Madiba, es porque, en el fondo, el mundo no ha entendido nada de lo que ha representado el primer presidente negro de Suráfrica. Que la superación, por la pura voluntad, del odio y la violencia, no es un ideal imposible, sino que obliga a todos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar