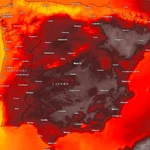Boxeo
Un minuto Ardy, un minuto.

Sesenta segundos, la sesentava parte de una hora, sesenta millones de microsegundos, sesenta mil millones de nanosegundos... Pues todo eso, todavía no puedo considerarlo un minuto. Para los que estamos en un ring, esa medida de tiempo es muy relativa.
Los últimos sesenta segundos de un combate de boxeo, cuando las balas descoordinadas del postrero duelo, se convierten en guantes de cuero que silban cortando el aire, se pueden convertir en una cantidad de unidades de tiempo imposibles de controlar... El reloj que marca el sonido de la última campana espera su momento con impaciencia, dos esquinas, dos mundos en el ring, dos estados emocionales distintos en los vértices del ensogado.
En un lado, los que creen que ganan, en otro, los que creen que pierden. Y entre el vocerío se clama una actitud: la que pide que vayas hacia delante y tires golpes como si no hubiera un mañana y otros, que a grito pelado, piden clamorosamente que te muevas y no te pongas a tiro por todo el amor de Dios.
Tira, tira, tira.
Mueve, mueve, mueve.
Y luego, están los boxeadores de otra pasta, de los que no se hacen en un gimnasio, de los que nacen en un barrio.
Los chulos por naturaleza, de los que, a veces, la gente piensa que les sobra soberbia y les falta humildad, los que no dejan indiferente a nadie.
Esos tipos de mirada desafiante y cuerpo inundado en tinta. Personajes de cuento de cine quinqui y de canciones ochenteras de Ramoncín... De esa etnia es Ardy, príncipe de arrabal, padre de dos bellezones, marido fiel, repartidor de bebidas a cualquier hora y la luz que brilla en todas las fiestas, sobretodo en las tardes de La Escuela.
Pero ante todo, este tipo es boxeador, por mucho que le pese a muchos... que si muchos le aman, otros tantos le odian. Que su forma de boxear provoca, no solo al rival, si no a toda la fanaticada. Es de esos tipos, a los que la mitad del pabellón va a verlos ganar y la otra mitad acude ver si los noquean.
Y él es así. Lo demuestra en las malas y en las buenas. Cuando va ganando y cuando va perdiendo, cuando nos regalan rosas y cuando nos pinchamos con las espinas.
En mis años de esquinas pugilísticas he pasado de todo: muchos triunfos y muchas derrotas, muchas alegrías y demasiados sinsabores.
Pero jamás...
En el mundo del deporte, como en la vida misma, la emoción está a flor de piel. Cuando uno abraza valores como la constancia, el trabajo, la pertenencia a grupo, la motivación y sobre todo el sacrificio, todo puede pasar. SACRIFICIO... ¡qué gran valor!
Pero jamás...
Yo defino el sacrificio como el sufrimiento con propósito. El dolor con un sentido.
Eso es el boxeo y eso es la vida misma.
Y eso es lo que hace Ardy. Lo primero, pelear contra sus demonios, y son muchos. Los que nos hemos bronceado con la brisa de periferia lo sabemos, demasiadas tentaciones en tan pocos metros cuadrados.
Levantarse todas las mañanas a las siete y cargar la furgoneta como primer cometido, repartir y repartir por el foro madrileño, es su segunda misión y mantenerse a dieta entre porte y porte, la ardua tarea que continua su lista de encargos diarios. Y entre toda estas maravilla de quehaceres diarios, me aparca la furgoneta en la puerta del gimnasio para ponerse las vendas incluso antes de lavarse las manos. O soy yo quien le espera con la batuta de mando señalando la Casa de Campo para que nos regale unas series de carrera, donde rendirse significa vomitar.
Pero jamás...
Nunca le he oído decir que no, ¡eso sí! Quejarse, se queja a todas horas... pero con una gracia que solo pueden tener los que han mamado la calle desde pequeños.
Pero jamás...
Gracias al cielo o a dejarme los cojones durante muchos años he tenido muchos campeones, desde amateur hasta profesional, desde boxeo hasta cualquier tipo de deporte de contacto. Y todos me han alegrado, no por mi, si no por ellos: los guerreros, los que se dejan parte de su vida en los entrenamientos y se la juegan en cada combate.
Pero jamás...
Pero jamás...
Pero jamás...
Pero jamás derramé una lágrima.
Y os juro que cuando dieron ganador a Álvaro Rodríguez, a nuestro Ardy, algo se me removió dentro y lo hizo tan fuerte que os prometo que esa lágrima se derramó, en caída libre por mi rostro.
Fue un momento, ¡por dios! Que soy ex boxeador y la nobleza obliga... un buen movimiento de toalla y aquí no ha pasado nada.
Un abrazo rápido con mis compañeros de esquina y si te he visto no me acuerdo.
No sé por qué fue, si por ese minuto intenso de cuando acaban los combates, que se hace más intenso aún con el canalla de Ardy porque le da igual si gana o pierde, porque nos va a desesperar a todos bajando las manos y provocando al rival, pase lo que pase.
O si fue porque en ese mismo minuto del anterior combate por el campeonato fue cuando lo perdió, teniéndolo todo ganado manteniendo sus formas provocativas hasta la muerte. O si fue por las perras que navegan por estos mundos del boxeo, que escudándose en las cuatro paredes de mierda de sus gimnasios, critican a todo el que pueden y no se preocupan de nadar en ese mar de mierda donde intentan no ahogarse en sus propias penas.
Que yo ni me alegro mucho cuando gano ni me entristezco demasiado cuando pierdo, pero aunque tengo mi karma equilibrado, con tanto estudio de psicología, no puedo evitar acordarme de todos esos perros que ladran cuando pierdes, echando toneladas de excrementos en su propia casa. ¡Sí, en su propia casa! Pues todos los que se aprovechan de las derrotas de los demás, con llamadas clandestinas a boxeadores ajenos, criticando indiscriminadamente a otros gimnasios o entrenadores, lo único que hacen es cavar la propia tumba que tiene este deporte por montera. Que si no somos más grandes es porque nosotros mismos no nos dejamos.
Alguien dijo que uno tiene lo que merece, y creo cada vez más, que como no empecemos a ser más solidarios y no tan caninos, esto no va para arriba. Por mucho que rememos.
Así que, no sé si por el sacrificio diario y la sombra de la derrota pasada de Ardy, o por la rabia contenida que tenía, este trovador de las dieciséis cuerdas, este labriego de tarima brava que es Álvaro Rodríguez, me hizo llorar.
Pero jamás... Jamás, se lo contaré a nadie.
✕
Accede a tu cuenta para comentar