
Política
La legitimidad de los jueces
La paralización de la actuación judicial impide la vigilancia del Poder Judicial frente a los excesos de poder
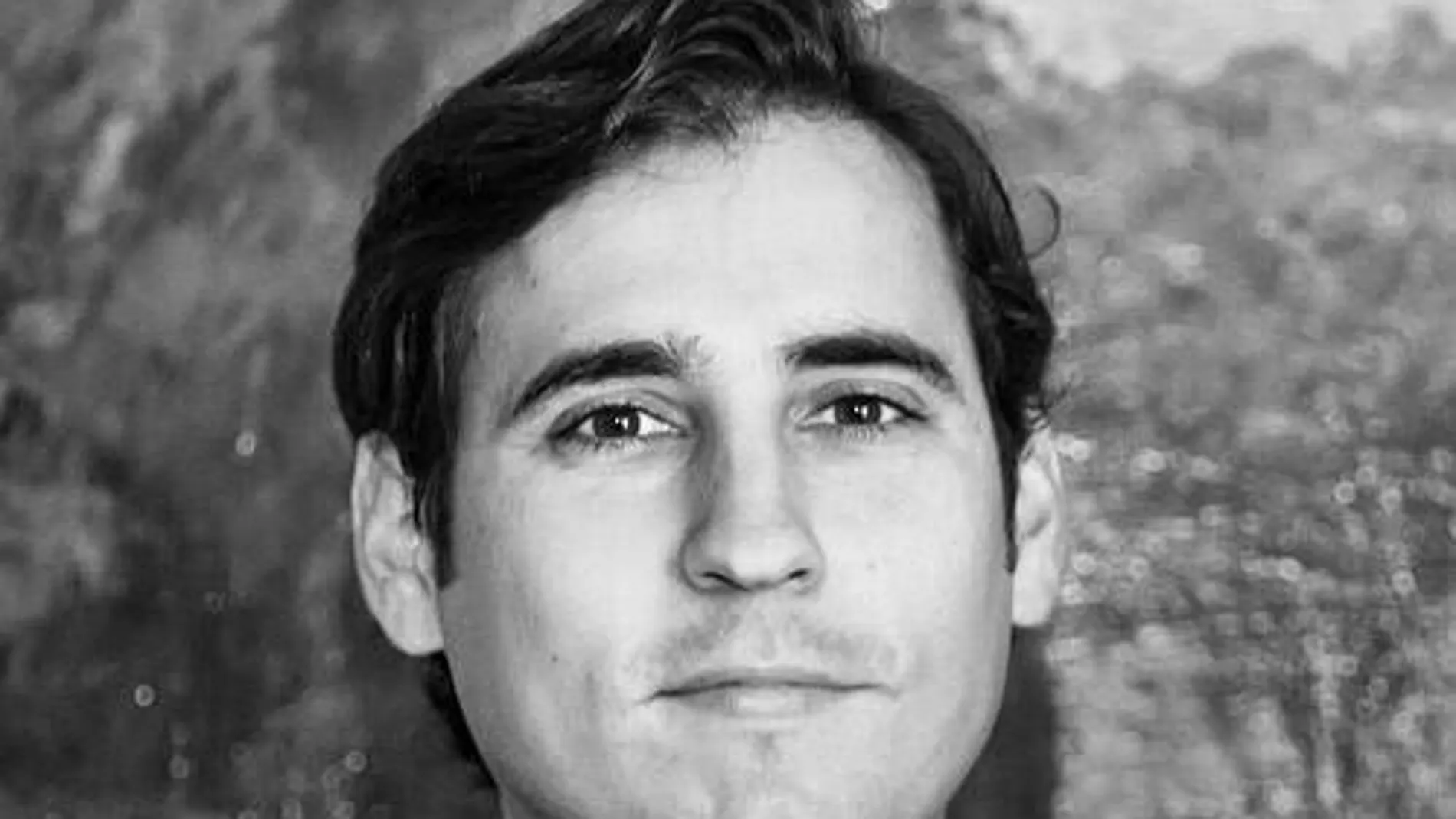
Durante los últimos días de la presidencia saliente de John Adams al frente del gobierno de Estados Unidos, se resolvieron decenas de nombramientos judiciales sin que pudieran cumplimentarse todos los requisitos formales para su efectividad. El nuevo gobierno, cuya presidencia había recaído en Thomas Jefferson, dejó sin efecto esos nombramientos por decisión de su secretario de Estado, el futuro presidente James Madison, entre ellos el que había recaído a favor de un tal William Marbury.
La situación dio lugar al proceso clave del constitucionalismo norteamericano. El Tribunal Supremo afirmó la supremacía de la constitución frente a la ley. Pero no lo hizo para impedir el nombramiento de Marbury o coaccionar a Madison: reconoció que no estaba constitucionalmente facultado para resolver ese caso. Limitó su propio poder.
En la década de los años sesenta, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió sobre la pretensión de un ciudadano italiano, el señor Costa, que poseía acciones de una empresa de electricidad que había sido nacionalizada, razón por la que se negaba a pagar, a modo de protesta, el exiguo importe de las facturas que le giraban. El Tribunal Constitucional italiano resolvió que el Tratado de Roma (fundacional de la Comunidad Económica Europea) no podía prevalecer sobre la ley italiana del sector eléctrico. El señor Costa se vio obligado a pagar sus facturas, pero el Tribunal de Justicia estableció que el derecho comunitario no podía resultar invalidado por el derecho nacional, porque eso cuestionaría la base jurídica de la Comunidad. Se reconocía así el principio de primacía del derecho comunitario. Eso hizo posible la existencia de la Unión Europea tal y como hoy la conocemos.
Durante las últimas semanas, nuestro país afronta un intenso proceso de desgaste institucional. La crisis del coronavirus y las sucesivas prórrogas del estado de alarma han sometido a una tensión extraordinaria las costuras de nuestro sistema constitucional. La incertidumbre, el temor y el derroche de emociones de las primeras semanas de pandemia han cedido a un ánimo generalizado de confusión y desaliento. La vida pública ha sido puesta en suspenso con una cobertura legal que resulta, cuanto menos, cuestionable.
Desde entonces, el Gobierno se ha dado a una legislación a golpe de real decreto visiblemente desproporcionada. Esa suspensión ha determinado también la paralización generalizada de las actuaciones judiciales y, por lo tanto, de la vigilancia que el Poder Judicial está llamado a realizar frente a los excesos de poder.
No se celebran juicios, ni se tutelan de manera efectiva los derechos de los ciudadanos. La justicia se encuentra detenida por decisiones administrativas que han sido impuestas ante la escasa combatividad de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Si en algún momento pudo resultar justificable que los juzgados únicamente prestaran servicios de carácter esencial y urgente, ahora resulta inexplicable que permanezcan inactivos y sin la dotación adecuada para recuperar el tiempo perdido.
Esta justicia crepuscular es el resultado de que nadie ha reparado en su carácter indispensable para el control del poder político, remedio de concordia para cualquier conflicto y presupuesto para el progreso económico.
Durante estas semanas, la inobservancia más grosera de nuestro sistema constitucional ha estribado en la suspensión indiscriminada de la actividad judicial, limitada a actuaciones residuales a modo de triste cláusula de estilo. Pero en ningún lugar se habla de eso.
Explicaba Solzhenitsyn que una vida entretejida de legalismos y reglamentos impone, inevitablemente, una atmósfera de mediocridad moral. Sin libertad es poco probable que perduren los instintos más nobles. La libertad no puede arraigar donde no se defiende. Si un país cree en su libertad, también debe creer que sus tribunales exacerbarán el control que ejercen sobre el poder político especialmente durante una situación de excepcionalidad constitucional.
Pero en España ha sucedido lo contrario. No son válidas las razones de salud pública: los jueces hacen posible el trabajo de los sanitarios, no al revés. El sentimentalismo es un virus y, cuando las instituciones democráticas se debilitan, la convivencia se degrada. Ahora experimentamos que el gran cuerpo social del que todos formamos parte no puede dejar de latir siquiera por un momento sin sufrir después las dolorosas consecuencias de la anoxia.
Los jueces sirven a la sociedad cuando son capaces de someter al poder político al valor normativo del sistema constitucional. Eso puede hacerse para confirmar o no la imposición de una multa por infringir las reglas del confinamiento, establecer los efectos derivados de un expediente de regulación temporal de empleo, fiscalizar los procesos de contratación pública de material sanitario o garantizar la exactitud del libro de defunciones de un registro civil.
Los jueces deben ganarse una nueva legitimidad ante la ciudadanía española. Donde falte la ejemplaridad de otros, que abunde su responsabilidad. Ante la tentación del autoritarismo, que brille su transparencia. Que piensen y hagan pensar institucionalmente. Que su independencia sea una actitud de servicio público y nunca un privilegio personal. Los jueces españoles deben conquistar un precedente que contribuya a preservar la democracia ilustrada y racional que compartimos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

La coalición, en precampaña
Hasta el PSOE asume que el CIS «trabaja» a su favor

Tensión institucional



