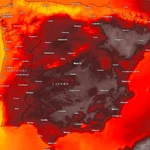Estreno
Deconstruyendo a Don Juan
Albert Boadella dirige a Arturo Fernández

Acto Primero, Escena XII. «Por donde quiera que fui / la razón atropellé, /la virtud escarnecí, / a la justicia burlé /y a las mujeres vendí. / Yo a las cabañas bajé, / yo a los palacios subí,/ yo los claustros escalé/ y en todas partes dejé/ memoria amarga de mí». Calavera, fornicador, despectivo, altanero, bravucón, pendenciero y, pese a todo, irresistible. Habrán reconocido muchos lectores los versos de Zorrilla. Don Juan, construcción existencialista o moralista en según qué versiones –de Tirso de Molina a Zorrilla, pasando por Molière, cada uno puso el acento en lo que más le interesaba–, es un invento tan español y a la vez tan internacional como la paella. El macho ibero en su eterna fuga ha sido adoptado como arquetipo universal. A las mil interpretaciones del drama, falta añadirle una más, con la firma de Albert Boadella, que nunca da puntada sin hilo. Por eso, el juglar tuvo claro desde el principio quién sería su inesperado protagonista: Arturo Fernández. «Jamás interpreté el Don Juan; en la vida real, tampoco», asegura el actor, derrumbando el aura de seductor que lo acompaña.
Una directora de vanguardia
A partir de la adaptación de Eduardo Galán, y con el título de «Ensayando Don Juan», Boadella vuelve al teatro dentro el teatro –terreno que ya pisó en «El Nacional», con Joglars– y convierte a Fernández en un actor de la vieja guardia, uno de esos cómicos de siempre que ensaya un «Don Juan» contemporáneo a las órdenes de una directora vanguardista a la que sólo le interesa el mensaje de castigo para el hombre castrador. O sea, para todos. «El Tenorio ha significado una irradiación sobre los españoles machos, una forma de picaresca sobre los mitos de seducción. Es lógico que alguien en el mundo teatral que diga: ''Voy a descomponer esta mitología'' y ponga a Don Juan como un vil machista, casi un pederasta por la edad de la novicia», cuenta Boadella. «El actor al que da vida Arturo está contratado como el Comendador de la obra y representa los viejos valores, como la tolerancia». El choque está asegurado. También el generacional, prosigue el director: «Un choque algo tramposo, porque pertenece más a mi generación, que fue más crítica con grandes mitos del teatro como Arturo o como Lina Morgan. Esto no ocurre ya con los más jóvenes: cuando les propuse hacer una obra con Arturo, lo miraron con un gran respeto». Y es que, asegura, «los de mi generación queríamos hacer teatro popular, pero hicimos teatro burgués: Peter Brook, Els Joglars... Mientras que lo que hacía Arturo, eso era el teatro popular de verdad. Él nunca estableció barreras, todo el mundo podía verlo».
Aunque mantiene su humor efervescente –tenerlos a él y a Boadella en una misma mesa no se disfruta todos los días–, a Arturo Fernández no se le escapa que son ya 84 años y lamenta el tiempo que ha dejado atrás: «La vida corre más que yo», dice el actor asturiano. Que le quiten lo bailado, le intentan consolar. «¡Pero si apenas he bailado nada!», insiste. En cualquier caso, no se lo imaginen decaído. «Me siento tremendamente joven. Soy un inconsciente». En él, la chispa sigue viva y no para de hablar de los tiempos de la Barcelona de los 60 o su primer papel, en una obra de Benavente en 1951, una única línea que aún recuerda: «Y qué entradas y qué salidas».
Rescatado por Boadella para una producción ajena a la alta comedia y con otro director diferente a sí mismo por primera vez en cuatro décadas, el actor es el primer y mejor agente de marketing de su trabajo: «Albert nunca ha hecho nada mejor que fijarse en mí», dice sin pestañear, y añade: «Don Juan está muy orgulloso de haberme dado este personaje». Boadella lo corrobora: «No sólo sale airoso, sino que estás mirando todo el rato dónde va». Fernández ofrece su explicación: «Entre otras cosas, salgo muy bien vestido. Eso distrae mucho». Tiene claro que habrá quien le critique antes de verle. Y ahí es rotundo: «Quien opina sobre eso siempre es el fracasado. El que ha triunfado sabe lo que cuesta llegar a lo que sea. El pseudo intelectual, que hay muchos, opina eso. La envidia es incontrolable». ¿Su secreto ? «Aparte de vestir bien y de 1,82 metros de altura... no existe secreto: caer bien y que el público en la butaca vea a auténticos profesionales. No salir a decir un diálogo por decirlo».
Lección vital, para quienes puedan tacharlo de soberbio: «Me lo dijo mi madre: ''Si alguien está hablando bien de ti, no se te ocurra interrumpirle''. Nada me gusta más que un elogio». Bromas aparte, deja claro sobre la llamada del director: «Fue una gran sorpresa. No es que no me lo creyera, porque en nuestra profesión ocurre todo. Pero fue un enorme placer y una satisfacción que no esperaba». Sobre todo, subraya, adentrarse también en su primera aventura en el mundo del verso. Más o menos. «Una vez trabajé en una obra en verso. Yo tenía que llegar con una flor, arrodillarme y decir una frase sólo. Pero no pude decir nada, porque según empezaba, un cabrón dijo: "¡Calla!". Y yo dije: ''Sí'', y me fui del escenario. Al día siguiente, el periódico sólo hablaba de aquello, le robé el protagonismo al primer actor», recuerda. Lejos queda aquel «Enfermo imaginario», en León, a las órdenes de Alberto González Vergel. «Cuando recibí el libreto de Albert, que está magníficamente escrito, me acordé de aquello». Hoy no le sucedería: su público le es fiel, estrene lo que estrene. Arturo Fernández, chatín de España –¿le concederán alguna vez el título?–, se ha convertido en un monumento vivo a una forma de entender el teatro.
Su primer texto en verso
Asegura el actor que, aunque lo que él hace no tiene nada que ver con lo de Boadella, no pudo decir que no a su oferta: «Es lo mismo que si me hubiera llamado la Sharon Stone. ¡Diría que sí aunque me muera!». Y bromea sobre los clásicos que no ha hecho y los personajes que no ha sido: «Me hubiera gustado hacer de ''Otelo'', pero creo que me tendría que maquillar de negro. Iba a estar más pendiente de si me manchaba la camisa que del diálogo». Lo dice un hombre para el que la pulcritud está por encima de cualquier otra consideración artística y al que poco le importa quienes no ven en él a un actor serio. « Mi madre ha creído en mí, y es la única que me ha preocupado. En esta profesión no puedes andar pensando lo que puedan decir de ti. Yo nunca he vivido hacia la galería, he sido muy independiente. Eso tiene su riesgo, sus desventajas. El ir limpio siempre molesta. Yo vengo de una generación para la que la presencia era muy importante, el respeto al público. Un actor se debe a los espectadores. Van a mirar cosas como si llevas los calcetines cortos o que la cristalería esté reluciente. ¡Las señoras se fijan mucho en eso! No es broma: en mi última obra, unas ochenta espectadoras vinieron a preguntarme por los zapatos que llevaba». Nota: lástima de oportunidad publicitaria desperdiciada. Boadella lo explica con otras palabras: «En mi generación, nosotros estábamos para cabrear al espectador y ellos, para complacerlo. Los objetivos eran muy distintos». Ahora, ambos han convergido en un interés común. «Hay que bajar los humos, porque si no, pareceríamos los curas desde el púlpito. Hay un teatro que se convierte casi en religioso. La gente de este mundo siempre somos moralistas. Pero algunos son talibanes».
Fernández prefiere no hablar del cariño del público: «Eso es folclore. Todo lo que he hecho es porque sabía perfectamente lo que le gusta de mí». Por eso, reconoce, después de «Dulce pájaro de juventud», donde lo dirigió Luis Escobar, «entendí que mi línea era más la comedia, no lo melodramático. Cada uno sabemos para qué estamos preparados». Y tiene palabras de devoción por su oficio: «No sabría hacer nada si no es en el teatro. ¡Si estoy quince días sin actuar y me subo por las paredes!».
En este «Don Juan», Boadella, que nunca temió ser esa mosca cojonera del poder –real o fáctico, llámese Gobierno nacionalista, Ejército, Iglesia o buenrollismo «progre»–, realiza su propia lectura de la relación entre hombres y mujeres. «Hoy en día muchos tabús han sido desmontados». Pero no siempre para bien, asegura: «Esta generación está metida en una forma de tratar a la mujer sobre la cual yo tengo una mirada menos complaciente», explica el director, que lamenta «la eliminación de ciertos protoclos». «La obra aborda la consideración de esta igualdad, que sí que lo es en todos los derechos, pero no en los caracteres distintos que tienen que ver más con lo animal, en el sentido más antropológico del término». No aclara mucho más, pero es probable que la obra no complazca al feminismo más combativo.
Con todo, Boadella sabe que empieza a ser un dinosaurio ante un meteorito imparable, y hay en su confesión cierta tristeza: «Defiendes un mundo que cada vez es menos el tuyo. Trato de hacer esfuerzos, de adaptarme a la informática, pero éste es un mundo que cada vez es menos el mío. Siempre digo que me hubiera gustado vivir en el Renacimiento pero con Seguridad Social». Y, desde su cargo al frente de los Teatros del Canal, hace memoria y balance: «En la cuenta atrás de mi vida artística voy rehaciendo las frustraciones. Como hacer obras musicales y trabajar con Arturo».Y responde, una vez más, por su antigua compañía: «Joglars fue una etapa maravillosa de mi vida. Si yo contara lo que para un conjunto de gente supusieron los últimos 20 años juntos, seguramente alguien atentaría contra mí, porque no puede ser que una persona sea tan feliz. Era idílico». También está feliz en su actual cargo: «Trabajar en un teatro público con libertad debería ser lo normal en una democracia, pero es lo insólito. A mí nunca nadie me ha dicho nada de qué debía hacer o programar». Y le sale un órdago. «Si alguien me hubiera dicho algo, hubiera colocado la dimisión encima de la mesa inmediatamente. Dirigir el Canal era un cheque en blanco y la Administración era consciente de eso. Yo firmo contratos anuales para no sentirme ligado a un compromiso».
✕
Accede a tu cuenta para comentar