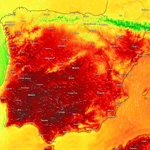
Afganistán
Difícil Presidencia

Puede que ningún Presidente de los Estados Unidos en este siglo haya tenido que hacer frente a un doble mandato más difícil que el que ahora cierra George Bush tras ocho años de ininterrumpida tormenta mundial. Fue un ciclo que se abrió con el estallido del avatar más inesperado. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos de América se vieron atacados militarmente en el corazón mismo de su territorio. Con un resultado en bajas civiles, hasta ese instante mismo inimaginable. Pocos políticos hubieran reaccionado con lucidez ante aquello. De los europeos -al menos, de los continentales-, con seguridad ninguno. Basta releer hoy, sin embargo, los dos primeros discursos de Bush que siguieron al ataque para dejar constancia de esa dura lucidez en la respuesta que aleja a la diplomacia americana de la vaga retórica a la cual los europeos asociamos lo político. Analizado el origen del ataque, sentadas las hipótesis básicas para entender la envergadura del envite, enunciados los riesgos de un yihadismo abierto a la guerra sin fronteras para la destrucción de los infieles, ni una sola palabra en la respuesta de la Presidencia americana dejaba margen a ambigüedades: las guerras se ganan o se pierden; no existe más alternativa; los Estados Unidos pondrían todos los medios materiales y humanos para ganar ésta. El resultado de una guerra es siempre impredecible. Pero nadie, después de aquellas palabras, pudo dudar que al yihadismo responderían las armas. Vinieron enseguida Afganistán e Irak. Si a alguien sorprendió la envergadura de las operaciones, fue porque quiso sorprenderse. Desde las primeras horas que siguieron al 11 de septiembre de 2001, no hubo otra lógica que la de planificar esas respuestas. Afganistán, como nación sin Estado, trocada en un gran campo de entrenamiento militar yihadista; Irak, como eslabón clave para la infraestructura logística de un islamismo nutrido por los petrodólares del Golfo. Quienes soñaran que ambas operaciones serían sencillas -y los hubo-, confundían deseos y realidades. Dar Estado a un territorio, como Afganistán, que nunca lo ha tenido, es tarea, en el mejor de los casos, larga y costosa. Incrustar una cuña democrática entre las alucinaciones apocalípticas de los ayatolahs iraníes y la obscena corrupción de Arabia Saudí y los Emiratos, es la más incierta -y la más ambiciosa- de las apuestas en las cuales se juega la estabilidad del planeta. Lo que se abría era una guerra larga. Tanto cuanto la «fría», que fue su inmediato precedente. Puede que más. Ahora, a los más de siete años de su inicio, Afganistán e Irak van por el lento camino de estabilizarse. Un Irán nuclearizado, entre tanto, orada dos fallas críticas: la frontera indo-pakistaní, por un lado; por el otro, las de Israel con Gaza y el Líbano. En un instante críticamente muy bien elegido: cuando en el mundo desarrollado acaba apenas de iniciarse la primera gran depresión desde 1929; que será más honda y larga de cuanto recordemos. Han sido tiempos malos. A los cuales Bush, al menos, hizo frente; es mucho, si se compara con la petrificada Europa. Tiempos malos. Ahora vienen peores.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


