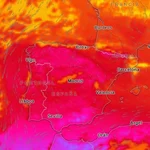Opinión
Murió preocupado por Cataluña
Don Juan de Borbón se murió preocupado por la situación de Cataluña, tierra a la que tanto había amado. Pocos días antes de morir, en 1993, le confesó a su hijo el Rey Juan Carlos en la Clínica de Navarra donde falleció: «Veo a España mal, algo desgarrada y con su unidad amenazada». Lo decía pensando sobre todo en los movimientos secesionistas que iban apoderándose de esta importante región española de la que él había querido asumir el título de Conde de Barcelona.
A pesar de que soportaba mejor, como confesó más de una vez por entonces, el dolor físico que el dolor moral, se resistía a perder la esperanza. No quería desanimarse, mientras notaba que la enfermedad avanzaba inexorablemente. «Confío –añadió ese día– en que, a pesar de las dificultades, con la colaboración, el esfuerzo y la renuncia de todos, consigamos que España siga adelante». Era una forma de decir lo que había que hacer, de señalar el camino, como si fuera su testamento espiritual. Pero no tuvo éxito. Nadie le hizo caso. El Estado siguió ausentándose de Cataluña hasta hacerse allí casi irreconocible. Veinticinco años después asistimos a las consecuencias. No sé qué diría ahora el Conde de Barcelona cuando viera que los separatistas declaran simbólicamente la república y observara el trato que le dispensan allí a su nieto, el rey Felipe VI, y a toda la Familia Real, incluido él mismo, hasta retirar el Ayuntamiento de Barcelona su propio nombre de la Avenida Juan de Borbón.
«Todo por España» fue su lema, el ideal que marcó su vida y que transmitió a sus herederos dinásticos. Sabía bien que la Monarquía tenía que ser el vínculo de unidad, el poder aglutinador y respetuoso con la fecunda pluralidad de la patria común. De ahí que el desgarramiento, que empezaba a observarse en el País Vasco y en Cataluña, y que él adivinó antes de morir, constituyera la principal amenaza para la institución monárquica, tan laboriosamente reconquistada. Eso explica el fervor republicano de los soberanistas catalanes. El único título que retuvo Don Juan, después de su abdicación, en mayo de 1977, fue precisamente el de Conde de Barcelona. En una carta a Fernando Aramburu, ex presidente de la Diputación de Guipúzcoa, le explicó la razón de haberlo elegido. Durante su estancia en Suiza, de 1942 a 1946, comprobó las ventajas de la autonomía de las ciudades, villas y cantones, liberados de la asfixiante burocracia centralista, y se hizo autonomista. Él usaría este título durante el largo exilio sabiendo lo que significaba y con el propósito de hacerse algún día, cuando fuera rey, acreedor del amor de los ciudadanos de dicho Condado. Además veía en Cataluña una buena plataforma para organizar su oposición a Franco. De hecho grupos de monárquicos juanistas se movieron en la clandestinidad allí, sobre todo en Barcelona, durante el franquismo.
En una entrevista a «Le Journal de Génève» de noviembre de 1942, conocido como el «Manifiesto de Ginebra», declaraba: «Mi suprema aspiración es la de ser Rey de una España en la cual todos los españoles, definitivamente reconciliados, podrán vivir en común». A estas primeras declaraciones llamativas, en las que reclamaba, tres años después de acabar la guerra, la restauración de la Monarquía y presentaba sus credenciales dinásticas para encabezarla, siguieron el manifiesto de Estoril en 1947 y el de Lausana, en 1949, que consumaron la ruptura con el régimen de Madrid y su descarte por el inquilino de El Pardo para ocupar el Trono.
El abierto enfrentamiento con Franco impidió, en efecto, su reinado. La Corona recayó en su hijo Juan Carlos. Ambos son protagonistas de una historia en la que el concepto del deber se impuso a los sentimientos personales. El hijo se vio obligado a ocupar el puesto que estaba reservado a su padre, al que hubo que sacrificar para salvar la institución monárquica. Esto originó en su día entre ellos dolorosas disputas. Fue especialmente complicada su relación en el verano de 1969 cuando Franco designó a don Juan Carlos sucesor a título de Rey y éste tuvo que aceptar, dejando tirado a su padre, para salvar la institución.
Don Juan abdicó generosamente, en un triste y devaluado acto en el palacio de La Zarzuela, en vísperas de las primeras elecciones democráticas, manejado por Torcuato Fernández-Miranda, que procuró privar al acontecimiento de solemnidad y trascendencia. Además, el Conde de Barcelona había cumplido un papel importante conteniendo a la oposición antifranquista de militancia republicana. Don Juan Carlos, que había sido un dócil peón en la partida jugada a distancia entre Estoril y El Pardo, cumplió al fin el deseo de su padre convirtiéndose en Rey de todos los españoles. Pero no hay otra figura más dramática en la reciente historia de España que la de don Juan de Borbón, el Rey que no reinó.
El recuerdo de esta historia, ciertamente complicada y dolorosa, en la que don Juan terminó por llevarse la peor parte, hizo llorar ostensiblemente a su hijo, el rey Juan Carlos cuando daba sepultura a su padre en El Escorial. El Conde de Barcelona, haciendo valer este título, había manifestado en 1983 su voluntad de ser enterrado en Cataluña, en el monasterio de Poblet, sede del panteón real de la Corona de Aragón hasta el siglo XV. Los monjes cistercienses accedieron a ello, después de unas negociaciones, en las que don Juan hizo de intermediario, sobre la documentación monástica catalana que se guarda desde la desamortización en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. En principio el panteón real del monastario de El Escorial, donde al fin descansa, estaba destinado solamente a los que habían ceñido la Corona. Así que en el monasterio de Poblet se construyeron dos tumbas, una para él y otra para su mujer, doña María de las Mercedes, en la capilla de San Benet, a los pies del altar. En frecuentes ocasiones se pudo ver a Don Juan visitar la que iba a ser su última morada. Sin embargo, finalmente no se cumplió su deseo de descansar en tierra catalana, y la tumba quedó vacía, como un mal presentimiento de lo que iba a venir.
✕
Accede a tu cuenta para comentar