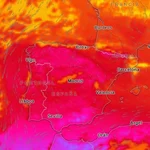Opinión
Nuestra mujer de Lot
Mirar al pasado es ejercicio necesario para comprender el presente y abordar el futuro, o para poder conocernos a nosotros mismos. Asomarnos a eso que llamamos la historia resulta útil o al menos puede serlo; aunque a veces tratamos de minusvalorarla. Así se asegura, una y otra vez, desde tiempos inmemoriales. Pienso que es verdad y lo repito siempre que puedo. Sin embargo, en estos días hay sociedades donde tal ejercicio apenas se practica; por ejemplo, la nuestra.
No obstante, aunque esto sea un riesgo grave y una conducta poco deseable, hay otra actitud que puede ser peor. Me refiero a la contemplación ensimismada del ayer, fijando la mirada en unos cuantos pasajes y quedarse atrapado en ellos, incluso solo en uno, obviando todo lo demás. Mirar al pasado no tiene porqué ser únicamente orientar la visión hacia atrás, en sentido único, sino la búsqueda en lo anterior de un apoyo hacia hoy y mañana. Se requiere pues una mirada de ida y vuelta; reflejada hacia el futuro. Mirar atrás para no mirar adelante es, por el contrario, una opción paralizadora, traducida en quedarse permanentemente al borde del camino.
Ese inmovilismo puede disfrazarse de múltiples maneras, pero la deformación o la reducción de la perspectiva y el estancamiento en una imagen sesgada y única del ayer «petrifican» o «zapaterizan», lo que viene a ser lo mismo, la distorsión de la realidad, convirtiéndola en una rémora tan costosa como inútil. Algo concretado simbólicamente en estatua de sal. Una estatua sin nombre propio, aunque en algunas tradiciones judaicas podía aparecer como Ado o Edith. Pero a la cual se conoce generalmente, de forma subordinada y poco feminista, como la mujer de Lot.
Hace unas semanas, paseando por las avenidas de la Historia, buscando alguna referencia para comprender la actualidad española, me encontré con una representación escultórica femenina, cuya existencia aparece referida tanto en la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento), como en el Corán. La que yo vi tenía la cabeza vuelta hacia atrás y sus rasgos, aunque un tanto desgastados, no me parecieron desconocidos; pero por encima de todo me llamaron la atención sus ojos sin vida, sorprendidos por la huella de una imagen estupefaciente, con pretensiones de eternidad. Como toda escultura, a pesar del habitual aviso, explícito o implícito, que diría «no tocar», también ésta provocaba en el espectador la atracción táctil. No pude contenerme y, después de pasar mis dedos por ella, noté como quedaron impregnados de un fuerte sabor a sal. La miré entonces con mayor atención y para mi sorpresa la identifiqué con gran sobresalto. Aquella estatua, al borde del camino, mirando atrás, no se llamaba Ado ni Edith, tenía un nombre mucho más familiar. La encarnación salina de la mujer de Lot era España.
En su apariencia venía a ser la misma España que había protagonizado, en otras épocas, momentos de caminar seguro y decidido, consciente de su valor y de su valer, alumbrando a todos nuevos horizontes. Aunque también había experimentado etapas de desfallecimientos profundos, como si su discurrir histórico, su propio ser, obedeciera a impulsos extraordinarios y a parálisis nacidas de agotamientos y desidias igualmente sorprendentes. Continué observándola y pude apreciar que alguien se había empeñado ahora en que no fuera capaz de salir de su catalepsia, manteniéndola enredada en una maraña de discursos vacíos, con ecos de cainismos maniqueos. A diferencia de la sempiterna prisionera de la visión de Sodoma, esta versión de la esposa del sobrino de Abraham, se rebelaba no solo contra la orden de Yahveh, sino contra sí misma. Angustiada por la tensión, entre la condena a la pérdida de su conciencia y el afán íntimo de recobrar su sentido, se agitaba como en sueños, con convulsiones epilépticas en algunos de sus miembros dislocados. Como si éstos pretendieran separarse del cuerpo, movidos por la insolidaridad orgánica y algún complejo de diferencia exagerado, no sé si de superioridad o inferioridad.
Ofrecía así aquella escultura una expresión especialmente patética, un tanto grotesca. Sentí entonces un enorme desasosiego y me atreví a tratar de despertarla; de volver a hacerla caminar de forma articulada y repetí los versos de Benedetti: «con audacia/sin alertas. Con razón o sin motivo/mujer de Lot/te prohíbo que en estatua te conviertas». Era el mío un atrevimiento a la medida de lo que el poeta manifestaba.
No pude ver una gran reacción instantánea, aunque momentos después me pareció apreciar ya aunque solo fuera un levísimo brillo en sus pupilas. Poco a poco escuché otras voces que venían a repetir el mismo exhorto. Y luego muchas más. Aquello me permitió atisbar la esperanza de que esa España llegaría a recobrar algún día su pujanza de otro tiempo. Volví a sorprenderme, ahora positivamente. Esas voces demostraban que, contra el desinterés de tantos, seguía latiendo en muchos el convencimiento de que el futuro era posible. La emoción de que los espasmos, insolidarios y suicidas, podían remitir, si la estatua volvía a la vida, aunque fuera lentamente, y recuperaba la confianza en sí misma. Lo que suponía tanto como empezar a reconocerse en sus grandezas y en sus miserias, sin manipulaciones perniciosas. No sería fácil pero había que seguir intentándolo, aunque la batalla fuera contra los molinos de viento de la abulia y la desorientación de buena parte de la sociedad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar