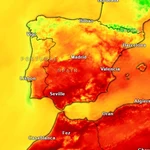Tribuna
El estado de la guerra
Los dirigentes europeos y americanos no se atreven a explicar a sus públicos las amenazadoras consecuencias de una victoria de Putin
La archicitada frase de Putin sobre el desplome de la URSS como «la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX», dicha en los 90, nada menos que tras dos guerras mundiales, no con frío carácter descriptivo sino como compungido epitafio, debe ahora ser parafraseada diciendo que una victoria del putinismo en Ucrania sería una catástrofe cuyos espasmos reverberarían durante decenios y afectarían muy negativamente a la historia del presente y poco menos que incipiente siglo, poniéndole las cosas más difíciles a Europa, a Occidente y al mundo entero. Eso es lo que está en juego y que va mucho más allá de la incesante serie de luctuosas, acongojantes noticias e imágenes que a diario nos llegan de Ucrania y que a pesar de su trágico carácter y enormes implicaciones tienden a producir «fatiga de guerra» en nuestras opiniones públicas.
No se puede descartar que una victoria de Rusia resultase tan extenuante que disminuyera la estatura internacional que Putin pretende reivindicar, reafirmar y expandir para su país y por ende para sí mismo. Pero lo cierto es que, como decía Niels Bohr, eminente sabio nuclear y premio Nobel de física, además de gran guasón, «predecir es difícil y más el futuro», lo que habría que completar diciendo que «sobre todo cuando se trata de guerras». En el caso de la que nos ocupa, a pesar de los sorprendentes éxitos ucranianos, con las indispensables y siempre dosificadas ayudas que bien conocemos, y de los no menos sorprendentes fracasos rusos, ha ido desarrollándose desde entorno a diciembre un cierto pesimismo analítico, minoritario pero autoritativo, que nos recuerda que Rusia no ha sido derrotada y que le quedan algunas bazas por jugar.
La apuesta de Putin, públicamente confesada, es ofrecer la perspectiva de una guerra larga basada en el supuesto de que él, su país, tienen mucha más capacidad de resistencia que Ucrania, que en un año ya ha perdido la enormidad de un tercio de su PIB, o sea, su capacidad de producir riqueza para su propio sostenimiento, con la esperanza de que la empecinada y heroica voluntad de combate de los ucranianos, los del frente y los de la retaguardia, los de dentro y los de la diáspora, voluntad que es, con mucho, su inconmensurable pero principal activo bélico, termine agotándose ante la desesperante perspectiva de un desgaste continuo y sin fin de vidas y haciendas. Putin cree en el principio de que «la cantidad es cualidad», atribuido a su admirado Stalin, pero que muy bien puede provenir de conflictos prehistóricos. Confía en que puede reclutar y lanzar contra sus enemigos, nada menos que neo-nazis, una oleada tras otra de «carne de cañón», sin que se agote la históricamente bien conocida capacidad de sufrimiento de su pueblo, apuntalada por un implacable sistema represivo, atenuado durante lo que fue la más permisiva era Putin, pero nunca desaparecido y ahora reactivado. Al fin y al cabo, quien manda en Rusia, al servicio y a las órdenes del jefe máximo, son los silovikí, «gente de fuerza», que malamente podríamos traducir por «seguratas», no privados, sino del estado, del sistema, herederos directos del KGB, del que Putin fue teniente coronel, y de las policías políticas soviéticas. No mandan, como suele creerse, los llamados oligarcas, en realidad cleptócratas, supermillonarios alentados y protegidos por Putin, al que se supone la persona más rica del mundo, el cual los destruye a placer cuando se le suben a las barbas.
La segunda parte de la estrategia putiniana tiene por objeto las opiniones públicas occidentales. Confía en que esa «fatiga de guerra» erosione el apoyo al país agredido. El sistemático bombardeo del sistema eléctrico, acompañado de destrucciones y víctimas civiles, en un país que vive el invierno a 5 bajo cero, afecta no sólo a la calefacción sino también al aprovisionamiento doméstico de agua corriente. A diario, padecen esa situación de cinco a 10 millones de ucranianos, sobre todo en ciudades importantes, empezando por la capital, y con frecuencia durante varias semanas. Esas informaciones se están ya convirtiendo en los medios de comunicación occidentales en reiterativas y tediosas rutinas, menguantes dado su decreciente interés.
El problema de fondo es que para la mayor parte de la opinión occidental el apoyo a Ucrania es de carácter sentimental. Es de bien nacidos compadecerse por las desgracias ajenas, sobre todo cuando son intencionadamente producidas, absolutamente injustificadas, con el máximo grado de malicia, producto de un agresivo matonismo. Pero si se convierten en algo habitual y encima la situación puede afectar a nuestros bolsillos, a nuestro nivel de vida. Si incluso llegamos a temer que pueda implicarnos a nosotros en la guerra, la simpatía puede entrar en crisis. Algo de eso empieza a pasar y los dirigentes europeos y americanos no se atreven a explicar a sus públicos las amenazadoras consecuencias de una victoria de Putin, salvo los vecinos inmediatos, antiguas satélites de la URSS o no, como Finlandia y Suecia, pero también Noruega y Dinamarca.
✕
Accede a tu cuenta para comentar