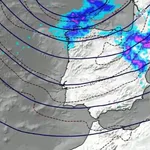Academia de papel
La rebelión de las élites
Bajo el nefando presupuesto de que todos los componentes de un grupo dado piensan de modo semejante, la opinión se convierte en un atributo de la identidad racial o étnica, del género o la preferencia sexual

Una vicepresidenta que ignora los dictámenes de la Real Academia. Una ministra de Educación que cuestiona la patria potestad. Una titular de Igualdad, ejemplo del más descarado arribismo, que nombra a una directora general de “Diversidad Sexual” (sic) de controvertidos juicios y a la que le dimite otra de “Diversidad Racial” (sic) por no pertenecer a un “colectivo racializado” (sic). Resulta difícil saber si el nuevo Gobierno ejecuta un proyecto de ingeniería social o es adicto a la parodia.
Christopher Lasch (1932-1994) fue un sociólogo e historiador norteamericano que desmintió a Ortega y Gasset. Frente a la idea de unas masas enemigas del sistema democrático, Lasch señaló que eran las minorías rectoras las que a finales del siglo XX cuestionaban la civilización occidental. En La rebelión de las élites y la traición a la democracia, su gran libro póstumo, el autor dibuja una sociedad en la que las palabras y las imágenes se parecen cada vez menos a las cosas que supuestamente describen porque unas élites “insularizadas” han colocado el debate político fuera de las preocupaciones de la gente.
Estigmatizando a Occidente como culpable de la “opresión patriarcal” (sic) contra diversos colectivos (indígenas, mujeres, negros, homosexuales, niños, etc.), estas élites fuerzan el reconocimiento incontestable de todas las minorías “no por sus logros, sino por sus sufrimientos pasados”. Bajo el nefando presupuesto de que todos los componentes de un grupo dado piensan de modo semejante, la opinión se convierte en un atributo de la identidad racial o étnica, del género o la preferencia sexual. Y los portavoces “autodesignados” de las minorías fomentan la unanimidad, condenando al ostracismo a los discrepantes. En realidad, persiguen el conformismo, proponiendo la escueta compasión empática y la modificación del lenguaje para la solución de los problemas más acuciantes, lo que resulta inane.
“¿En qué beneficia a los habitantes del sur del Bronx que se establezcan ciertas limitaciones lingüísticas en las universidades de la élite?”, se preguntaba Lasch. Y, lo que es peor, encubren una amenaza para el debate abierto, cuando no un grave quebrantamiento de lo que es justo. En la práctica, su apelación a la diversidad legitima un nuevo dogmatismo. Su sectaria defensa de las minorías se escuda tras un conjunto de creencias intocables para la discusión racional.
Las sociedades desarrolladas requieren, sin embargo, una moral “más vigorosa que la de la tolerancia”. El autor estadounidense aludía a una ética de la responsabilidad y del respeto, frente a la basada en la presunción moral de superioridad de los pobres y oprimidos. La democracia funciona mejor cuando los hombres y mujeres hacen las cosas libremente, por sí mismos, con la ayuda de sus amigos y vecinos, en vez de depender del Estado. Exige, por ello, “un vigoroso intercambio de ideas y opiniones”. De ahí la importancia de los barrios de siempre, frente a los modernos centros comerciales, de las escuelas, de las iglesias e, incluso, de los bares, lugares que simbolizan para Lasch “el arte perdido de la discusión”.
A juicio de éste, las ideas, al igual que la propiedad, deben estar distribuidas lo más ampliamente posible. Su uniformidad, oscuro índice del deterioro del debate público, parece el objetivo de la nutrida élite que nos gobierna (un presidente del Gobierno, cuatro vicepresidentes y 18 ministros) con patente alergia a las ruedas de prensa con preguntas.
En este sentido, también Lasch cargaba contra parte de la prensa, que, al igual que la política, abrigaba reservas sobre la capacidad de razonar de los hombres y las mujeres corrientes. Sus profesionales, el insigne Walter Lippmann incluido, en ocasiones parecían limitarse a suministrar información para la toma de decisiones de los políticos, que no para convertirse en inspiración y caja de resonancia de una amplia opinión pública.
Alexis de Tocqueville ya precisó que la libertad de prensa no solo dejaba sentir su poder sobre las opiniones políticas, sino sobre el conjunto de las opiniones de los hombres: “No modifica únicamente las leyes, sino a la vez las costumbres”. Sin expresar “ese amor espontáneo y rotundo” que se concede a las cosas “soberanamente buenas por naturaleza”, el autor de La democracia en América la valoraba mucho más por los males que evitaba que por los bienes a los que contribuía. Existía, a su juicio, una correlación indiscutible entre la soberanía del pueblo y la libertad de prensa.
Lo corroboraba que ni uno solo de los millones de hombres residentes en aquella nación hubiera osado proponer la restricción de este derecho. Contando con unos periódicos tan críticamente destructivos como los franceses, Estados Unidos era el país del mundo que contenía “menos gérmenes” de revolución en su seno. La libertad de creación de empresas periodísticas y el paralelo repudio a la concentración de las mismas aseguraban que cada cabecera tuviese individualmente poco poder, si bien la prensa constituía “el primer poder después del pueblo”.
Frente a una visión despectiva del cristianismo, hoy tan extendida, Lasch aseveraba que la creencia es una carga, “no una santurrona convicción de poseer un estado moral privilegiado”. De hecho, adivinaba más engreimiento entre los escépticos que entre los creyentes. La disciplina espiritual contra la suficiencia constituía “la verdadera esencia de la religión”, que ofrece consuelo, sí, pero, “sobre todo, desafía y confronta”. Nada que ver con esta falsa doctrina laica que, con dogmas “definitivos y absolutos, refractarios a cualquier clase de evaluación inteligente”, busca desde el poder la complacencia ciudadana.
Álvaro de Diego es profesor y miembro de la Academia de P@pel, grupo de pensamiento y de análisis sobre comunicación de la Universidad UDIMA.
✕
Accede a tu cuenta para comentar