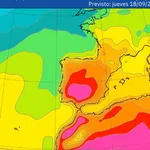Opinión
El robinsón doméstico
No hace mucho, al principio de esta tercera ola que no cesa, recuerdo haber leído en este mismo diario la fórmula –radical como estrategia de mitigación y curiosa en términos lingüísticos– que el doctor Àlex Arena, ingeniero informático y matemático experto en sistemas complejos y análisis de epidemias, proponía como medida para salir de la montaña rusa de escaladas y desescaladas en que ha entrado Cataluña en los últimos meses: sacar de la circulación un millón y medio de personas.
Es decir, el teletrabajo en las empresas y la teleeducación en las escuelas. Que a lo mejor son remedios eficaces contra el virus traicionero, pero que dibujan un futuro de robinsones aislados cada cual en su isla, claro que sin las emociones y aventuras del personaje de Daniel Defoe.
Robinsones de andar por casa en chándal y zapatillas, robinsones sedentarios que, como el protagonista del libro de Xavier de Maistre, viajan solos alrededor de su habitación.
Robinsones que a media mañana, a la hora en que solían acudir al bar, avizoran el panorama desde el balcón mientras rememoran nostálgicos el rito diario del café y la lectura del periódico, dos de las ceremonias más emblemáticas de una civilización aplazada que a saber cuándo volverá.
Robinsones que cuando salen a la calle miran con prevención y recelo a su alrededor, esquivan con hosquedad a los de su misma especie que se obstinan en incumplir las recomendaciones sanitarias y rehúyen los lugares de paseo al aire libre colonizados por corredores y ciclistas, como la Carretera de las Aguas que discurre por la ladera de Collserola en Barcelona.
Habrá nacido así una nueva especie, el robinsón doméstico, continuador, si la vacuna tarda, de la estirpe de los robinsones urbanos que inauguraron la modernidad, el robinsón solitario perdido en medio de la multitud de E. Allan Poe y el robinsón paseante ensimismado por las calles de París de Baudelaire.
✕
Accede a tu cuenta para comentar