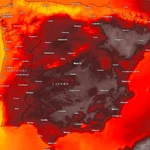Historia
Una última cena, un extraño primer encuentro
El autor recuerda su primera visita al cenáculo vinciano en Milán acompañado accidentalmente por unos jóvenes con síndrome de Down y el encuentro que desencadenó su pasión.
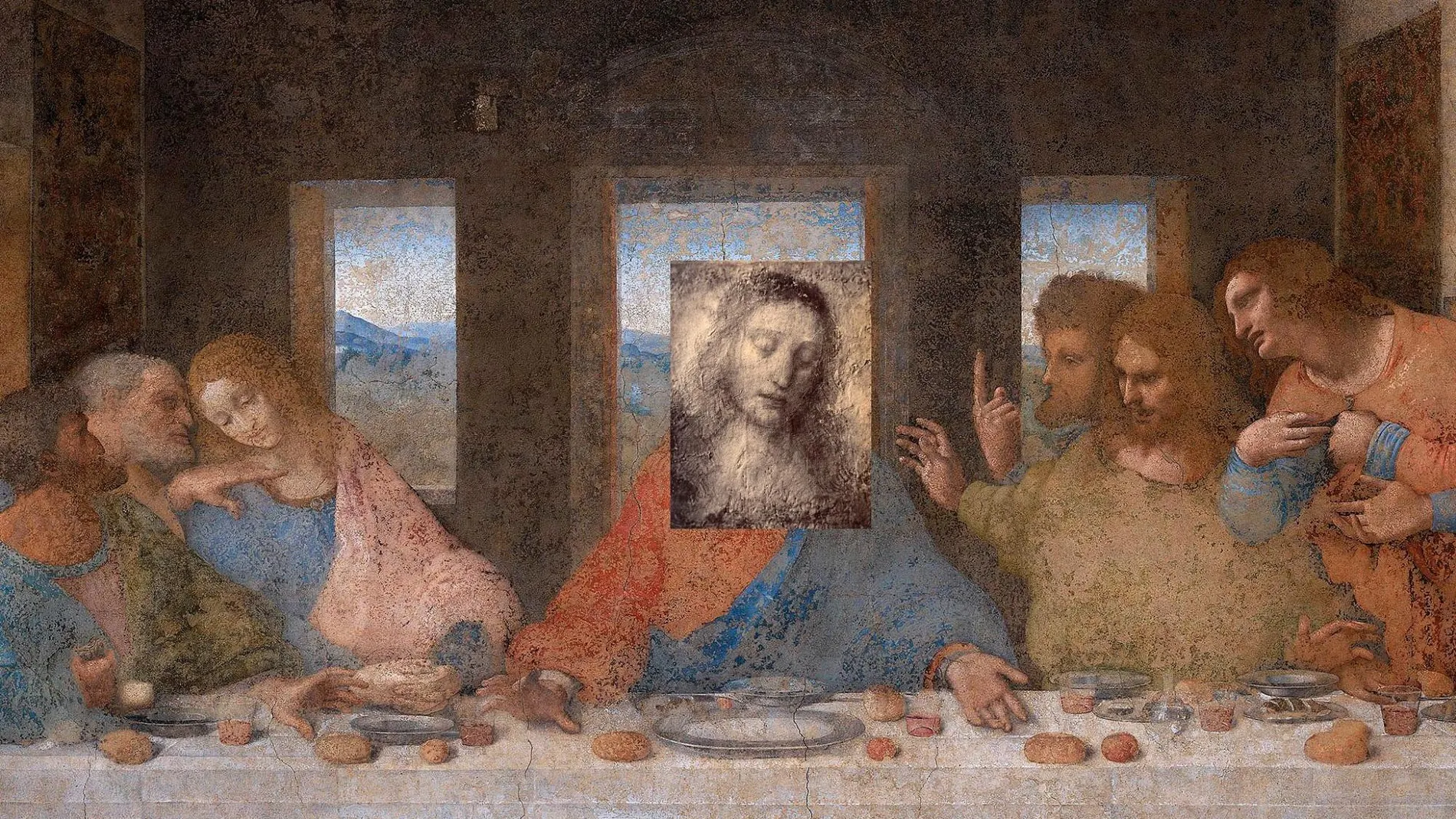
El autor recuerda su primera visita al cenáculo vinciano en Milán acompañado accidentalmente por unos jóvenes con síndrome de Down y el encuentro que desencadenó su pasión.
En noviembre de 2009 tuve la oportunidad de rodar unos anuncios a las afueras de la ciudad de Milán. El rodaje fue ligero y en media jornada habíamos terminado, por lo que la tarde se presentaba sin compromisos y apta para hacer turismo. Nos llamó la atención Santa Maria delle Grazie, pues el eco de «La cena secreta» de Sierra y de «El Código da Vinci» de Brown aún resonaba en mi cabeza y recordé que allí se encontraba «La última cena de Leonardo da Vinci». En aquel momento no era un apasionado del Renacimiento como lo soy hoy en día, pero la curiosidad pudo con un amigo y conmigo. Con toda nuestra ignorancia nos presentamos ante los mostradores y solicitamos sendas entradas. Después de arduas negociaciones y de ofertas rozando la ilegalidad, nos quedó claro: allí no se vendían entradas. Las reservas debían efectuarse a través de internet con al menos dos meses de antelación. Ante mi insistencia, la señorita de infinita paciencia me avisó: «La única oportunidad que tenéis de acceder al interior es que falte alguien del último grupo, el de las 18:15, y que quieran ofreceros las entradas. Pero eso nunca ha pasado». El Tauro que hay en mí me obligó a esperar.
Una segunda oportunidad
Cuando vimos aparecer al último grupo, me abalancé sin remordimientos a la persona que parecía llevar la voz cantante. Le expliqué mi situación y, tras efectuar la pertinente verificación, concluyó que sobraba una entrada. Mi amigo me insistió en que la utilizara yo, ya que servidor había propuesto el plan. Sin pensármelo dos veces accedí de buena manera y acompañé al grupo al interior del recinto. A base de empujones me coloqué en primera fila mientras sorteábamos una inspección de entrada y un par de puertas de cristal blindado. Ante el último escollo, me percaté de que no había abonado la entrada y al preguntar a la generosa guía me contestó que no era necesario. Solo les había costado un euro. No entendí nada. ¿Solo un euro? «Sí», contestó ella, «somos un grupo de educación especial». Al darme la vuelta, el mundo se me vino abajo. De las veinticinco personas que pueden entrar de una vez, veintitrés tenían síndrome de Down. Tres de ellas iban en silla de ruedas y, sin darme cuenta, había aprovechado mi condición de extranjero para, empujones mediante, colocarme en primera fila. Me sentí como un cerdo y en el momento en el que se abrían las últimas puertas una niña con síndrome de Down, rubia, preciosa, me agarraba de la mano mientras, desde allí abajo, me sonreía. Me acompañó ante la colosal obra de Leonardo y así estuvimos los quince minutos que duró la experiencia. Una desconocida mirándome, sonriendo. Y Leonardo tuvo que esperar una segunda oportunidad para que nos presentaran formalmente. Al salir de aquel maravilloso lugar, le conté la experiencia a mi amigo, que aguardaba en el exterior. Él me aseguró que se había percatado del grupo tan especial que iba a ver la obra de Leonardo, pero yo, cegado por las ganas de acceder al refectorio, no me había percatado de ello. Mi amigo me dijo: «Has entrado gracias al karma», y, aunque parte de esta historia la guardaré alegando el derecho a la privacidad, este suceso me animó a bucear entre los estudios anatómicos de un Leonardo aún desconocido para mí con el ánimo de revelar algún que otro boceto del vinciano relacionado con el síndrome de Down. No fue así, pero en ese pequeño periodo de búsqueda la curiosidad se convirtió en pasión y mi descubrimiento personal no fue otro que comprender que la historia de Leonardo era en realidad una odisea, la tragedia de un hombre cansado de pintar, célebre en tierras italianas por no concluir los encargos, un hombre repudiado por su espíritu crítico e investigador, una figura extraña por no doblegarse ante ningún dogma y, a la vez, con la actitud camaleónica de prostituir sus ideales en busca de una gratitud y un reconocimiento que nunca llegaron. Era la historia de aquel niño de Vinci, repudiado por su padre, arrancado del lecho de su madre a los cinco años y utilizado por Ser Piero en el taller del Verrocchio. También era la crónica de aquel joven acusado de sodomía sin apoyo familiar, ninguneado por los Médici, prófugo de las tropas francesas e incomprendido por las grandes damas de la época, que le exigían reiteradamente un tesoro en forma de un retrato. Sus palabras son memorias de aquel anciano que perdió contra el tiempo en tierras francesas, que anhelaba volar y al que se le enfriaba la sopa de vez en cuando. Todo esto fue, es y será Leonardo da Vinci para mí. Hoy en día, quinientos años después, conmemoramos la leyenda de aquel arquitecto del mañana que no dejó indiferente a nadie, que hoy se le discute y se le celebra, que solo se atrevió a diseñar el futuro, que se despertó mientras los demás aún seguían dormidos. Abran los ojos. No saben en qué momento o lugar pueden tropezar con su próxima pasión. A veces basta con tender una mano a alguien desconocido. Puede surgir la magia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar