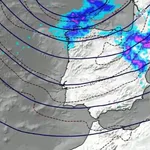Opinión
Un año del «hombre profundamente enamorado»
Lo que el presidente calificó de «fango» se ha convertido en cuatro imputaciones y cinco delitos por los que se investiga a Begoña Gómez

La semana que viene se cumplirá un año de aquella ridícula carta que el presidente del Gobierno dirigió al país. Era, según comunicó, un hombre «profundamente enamorado» que vivía con «impotencia» el supuesto fango que se vertía sobre su mujer. Como tantas otras cosas en estos años, aquella carta lastimera, más propia de un plañidero que de un presidente del Gobierno, fue un hecho insólito y risible.
Lo que el presidente calificó de «fango» se ha convertido en cuatro imputaciones y cinco delitos por los que se investiga a Begoña Gómez. Un escándalo sin precedentes sobre el que el presidente no ha dado ni una sola explicación convincente, ni se ha sometido al escrutinio público, ni de la prensa ni de los representantes de los españoles. Una red de sospechas que solo crece y se extiende desde el ámbito público y sus instituciones y algunas empresas privadas.
Aquella misiva, de estilo y gramática más que mejorable, fue lo que suele ser todo en Sánchez: una cortinilla de humo lanzada a afines, servidores y asalariados para que la aventaran hasta convertirla, a base de desgañitarse en medios, platós y redes, en una ventolera lo suficientemente tupida como para taparse las vergüenzas que le afloran día sí y día también en cada rincón del Palacio de La Moncloa y en la sede del PSOE. Medios públicos y afines salieron en tromba a replicar el discurso de la «persecución personal». El PSOE se convirtió por momentos en un club de apoyo emocional. Y ministros y portavoces corearon consignas absurdas.
Además de su enamoramiento arrobador, Sánchez también anunció que aquello –las sospechas sobre su mujer– suponía un punto y aparte. Inauguró una guerra abierta contra la desinformación y la fachosfera; es decir, contra el libre ejercicio del periodismo y los partidos de la oposición. Una retórica vacía que, realmente, nada cambiaba, si acaso, se daba carta de naturaleza a una actitud de desprecio hacia la institucionalidad de la democracia y la vida pública sostenida desde tiempo atrás. El punto y aparte fue una coma. Solo cambió un aspecto: la coalición de intereses y retorcimientos legales en las que se sustentaba su presidencia dejó de ser una anomalía para convertirse en una cultura de poder. Sumar y el resto de partidos que soportan parlamentariamente a Sánchez necesitaban una argamasa que los uniera, y aquella suerte de cruzada «fake» contra el fascismo inexistente sirvió como excusa.
Durante días, el país entero fue forzado a detenerse ante el silencio estratégico del presidente. Mientras por capricho, se sometía al país a una inquietud institucional impropia e injusta, Sánchez se recluía en un mutismo que no era reflexión, sino cálculo. Y cuando reapareció –en horario de máxima audiencia y con gesto adusto– no ofreció respuestas, sino una nueva narrativa: la de la persecución, la del acoso, la de la dignidad vilipendiada. Lo personal convertido en argumento político. Y lo político, en herramienta emocional para blindar el poder y levantar las protecciones personales que le ofrece el cargo, a él y a su círculo familiar.
Pedro Sánchez sigue en La Moncloa. Pero la confianza pública, la dignidad institucional y el equilibrio democrático están hoy más erosionados que nunca. Porque aquel episodio, que él quiso convertir en un gesto noble, no fue más que el síntoma de una enfermedad más profunda: la transformación de la política en sentimentalismo, la sustitución del deber por la emoción, y la progresiva conversión del Estado en una prolongación del yo presidencial.
Y lo más grave es que ese estilo de hacer política ha cuajado. El «sanchismo» no es ya una anomalía, sino una cultura de poder. Una forma de operar que no necesita explicar, solo emocionar; que no responde, solo acusa y que, lejos de asumir responsabilidad alguna por las sospechas que le rodean, solo se victimiza como si fuera un pobre hombre desprovisto de defensa y no el presidente de un Gobierno.
Un año después, la famosa carta no se recuerda por lo que decía, sino por lo que encubría. Lo que tuviera de despecho y amor conyugal herido, nadie se lo quita. Lo que tuvo de giro y alfombra tupida para esconder la suciedad, tampoco. La degradación del espacio público, la confusión premeditada y consciente entre lo íntimo y lo institucional, y la renuncia al lenguaje claro por el del engaño y el ardid quedaron, con esa carta, consagrados y elevados a cultura política.
El presidente preguntó entonces: «¿Merece la pena?». A él, desde luego; a su mujer, por lo que sabemos, también, y a su hermano, y a Ábalos, y a Koldo y a tantos otros. Lo que es seguro es que al país no.
✕
Accede a tu cuenta para comentar