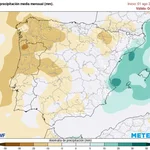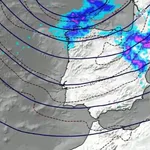Israel
La singularidad de Israel

Recientemente uno de nuestros responsables de la alta política, el ex Presidente del Gobierno don Jose María Aznar, ha insistido en decir que la suerte de Israel es algo que atañe a todos, refiriéndose al que llamamos mundo occidental. Esto es muy cierto, pero necesita que los historiadores, huyendo de toda suerte de juicios de valor, expliquemos con más detalle las raíces a que se remonta el actual Estado de Israel, aunque al principio, con más exactitud se llamaba Pueblo de Israel. Se trata de una nación que durante siglos, ha conseguido pervivir aún careciendo de suelo donde asentarse. Ahora, gracias a Dios, se ha producido el retorno y no es necesario que se siga repitiendo en la Pessah, «el año que viene en Jerusalén». Ese año ha llegado. Durante esos siglos los hebreos que vivían en España y otros países de Europa, usaban como signo distintivo la Ley de Moisés explicada mediante las enseñanzas contenidas en el Talmud. Era una tradición y también una enseñanza de la que se valían otros pueblos. Poca gente sabe que el famoso decreto de 31 de marzo de 1492 que obligaba a los judíos a salir de España, salvo que recibieran el bautismo fue oficialmente derogado en años muy próximos a nosotros. Cuando la comunidad judía en España había sido restablecida y las leyes españolas, anticipándose al Concilio Vaticano II, establecieron el principio de la libertad religiosa, los hebreos elevaron una demanda en tal sentido al Gobierno español. El ministro Antonio Oriol y el subsecretario Alfredo López a quienes correspondía el tema se sintieron perplejos: ¿qué necesidad había de aludir a un tema tan lejano cuando los judíos españoles, sus escuelas y sinagogas funcionaban con entera libertad? Pero algunos historiadores expertos en el tema, a quienes acudieron en busca de consejo, les explicaron: lo importante del decreto no estaba en las disposiciones administrativas, anuladas ya muchos años atrás, sino en el prólogo en donde se declaraba que el «judaísmo» era un mal. Y así, en diciembre de 1969, se ejecutó la rectificación, firmándose por el Jefe del Estado el decreto correspondiente. Aún recuerdo la alegría profunda de Samuel Toledano, gran amigo, al hallarse en posesión de dicho documento. A partir de entonces no cabe duda de que los españoles hemos girado absolutamente dentro de nuestra conciencia histórica. Es cierto –es un tema sobre el cual debemos volver en otro día– que España había escapado de aquellos terribles males que significara, para Europa, el holocausto nazi. Pero nadie se engañe. Aquello no fue simple aberración de una especie de loco y de sus fanáticos ayudadores. Las raíces del antisemitismo vienen de muy lejos y todos los europeos tenemos motivos suficientes para recurrir a los golpes de pecho reconociendo ese pecado que todavía hoy asoma sus fauces en algunas expresiones de la vida corriente. Seguimos llamando «judiada» al acto de traición y olvidamos, muchas veces, aquellas terribles y gozosas palabras de San Pablo, «la salvación viene de los judíos». Como si nos hubiéramos dejado ganar por la germanidad que se esconde tras el sentido de ario. En 1935, cuando se iniciaba en Alemania la última y más terrible de las persecuciones a que el antisemitismo diera lugar, una eminente profesora universitaria alemana, Edita Stein, que era monja carmelita, habiendo escogido para sí los significativos nombres de Teresa (de Jesús), Benedicto (de Nursia) y de la Cruz, (por San Juan, el místico español al que acudían entonces muchos grandes pensadores alemanes, escribió una carta que el Secretario de Estado, Pacelli, entregó al Papa Pío XI, anunciando con extraordinaria precisión las consecuencias del establecimiento del sistema nacionalsocialista en Alemania. Una copia de esta carta figuraba entre los papeles que Franco guardaba en su despacho. Pero ignoro cuando y por quién le fue enviada; supongo que se trata de un hecho que debemos datar muchos años más tarde. El Pontífice, estremecido, pronunció entonces unas palabras decisivas: «pero si todos somos judíos». Un giro de 180 grados pero que no significaba una novedad sino un retorno a la doctrina que la Iglesia había subrayado a sus discípulos, Pío XI, y su Secretario de Estado, que preparaba entonces el borrador de la encícicla que iba a condenar radicalmente al nazismo (Mit brennender Sorge) intentaban hacer presente que Jesús, María, todos los apóstoles y los primeros cristianos eran judíos. Era tanto como reconocer las equivocaciones que, incluso muchos eclesiásticos durante siglos, cometieran. Israel es, culturalmente, una de las aportaciones más decisivas para la construcción de ese Humanismo que deberíamos estar empeñados en restaurar. Para ello es imprescindible prescindir de los odios, de todos ellos, de cualquier origen y naturaleza. Las palabras de Pío XI y los gestos posteriores de Pío XII, así como el documento Nostrae Aetate del Concilio vaticano II (1963) cobran para los historiadores cristianos de nuestros días un valor e importancia radicales. Nos obligan a formular aquellas mismas preguntas que Isaac Abravanel, salido de España, ya incluyera en su obra «Caminos de Salvación». ¿Por qué Dios había permitido que se cerraran las puertas de Europa en aquel año ominoso de 1492? Abravanel había negociado sin éxito con la reina Isabel. En definitiva se trataba de una prueba más para conseguir una depuración del pueblo. Desde entonces, no cabe duda, en el trasfondo de la conciencia de muchos cristianos, quedaba inserta una preocupación. Era irremediable superar las bajezas calumniosas que la literatura europea seguía cultivando y ofrecer a Israel las posibilidades de ser una nación como las demás. Esto es algo que se percibe, de modo personal e intenso cuando, al pisar hoy los umbrales de Jerusalén, se siente esa profunda alegría interior. Y la Iglesia ha incorporado este sentimiento a su propia liturgia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar