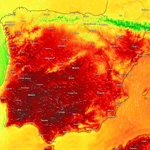
Literatura
La etiqueta del agua

Yo comprendo que no se estila la franqueza en ocasiones como ésta, pero a mí la muerte de José Saramago no me duele de una manera gremial por tratarse de la extinción de un escritor. Lamento su fallecimiento, como es natural, pero, sinceramente, estaba en una edad en la que sucumbir a la muerte es más natural que citarse con los amigos para acudir por la noche a la bolera. Un vecino mío que no está muy al tanto de la literatura se enteró ayer por el telediario de la importancia capital de Saramago gracias a la relevancia informativa con la que fue tratado su óbito. No nos engañemos: somos un país en el que un selecto grupo de gente lee todo lo que los demás evitan leer. Se edita mucho, se vende bastante y, francamente, se lee poco. Soy el primero en reconocer que mi índice de lectura sólo es ligeramente más alto que el del murciélago. Pero he leído cosas de Saramago y he invitado a otros a que lo hiciesen, no porque a mí me gustase la literatura del portugués, sino porque el regalo de alguna de sus novelas me ha servido para librarme de la amistad de unas cuantas personas a las que estaba deseando perder de vista. Podría haberles atizado directamente en la cabeza con el libro y de ese modo sería coherente con mi idea de que la literatura ejerce sobre la sociedad menos influencia que la artillería, pero creo que el castigo de leer una novela de Saramago es, sin duda, más severo que el de recibir su impacto en el cogote. Yo sé que mi actitud de hoy me va a granjear la antipatía de las clases cultas y que en lo sucesivo nadie me va a invitar jamás a una de esas veladas literarias en las que la gente lo que recuerda luego son las gambas Orly y las piernas de la azafata iletrada pero hermosa que reparte los libros encaramada como humo de lencería en la inalámbrica gacela de sus pisadas. Exceptuando la intendencia y la chavala, no creo que me pierda gran cosa. No me sentiré por eso peor que cuando supe que Ava Gardner jamás pensó en mí mientras se daba carmín en los labios. En un país en el que la gente decente tiene que abrirse paso a tiros hasta ponerse a salvo en la cárcel, la crítica literaria se empeña en considerar de culto cualquier obra literaria en la que los lectores por lo general sólo encuentran una magnífica excusa para dejar de leer. Me duele la muerte del hombre y me es indiferente la del escritor. Ya sé que se trata la suya de una pluma muy jaleada por cierta crítica ideológica. Pero eso a mí me resulta tan irrelevante como si pretendiesen convencerme de que podría calmar la sed leyendo la etiqueta del agua.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


