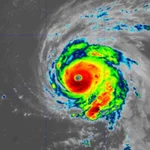Coronavirus
No son números, son personas
Los últimos datos oficiales facilitados por las autoridades sanitarias son de 16.353 personas fallecidas por coronavirus. El sábado fue un buen día: sólo se contabilizaron 510. El peor, el pasado 2 de abril, con 950. El primer fallecido fue el 13 de febrero y, desde entonces, hemos aceptado con resignación la muerte de nuestros conciudadanos como si fuese una epidemia anunciada en el Apocalípsis. Hemos visto morir a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos lejanos, personas de toda condición, oficios, jóvenes y, sobre todo, gente mayor. Hemos aceptado que esta epidemia debía cebarse especialmente con los que sobrepasan los 80 años, aquellos que tras haber trabajado toda su vida, haber cumplido como ciudadanos y haber mantenido la Sanidad y la Seguridad Social no les quedaba más futuro que acabar en un box de un hospital, solo, esperando la muerte.
Hemos aceptado que antes que atender a una mujer de 80 años, había que curar a una de 40, porque era la manera de descongestionar las urgencias. Hemos aceptado una forma de eugenesia sin pestañear, en nombre de un supuesta eficacia, cuando en realidad es el resultado de un inmenso fracaso. ¿Nos conformamos con saber que el 46,3% de los fallecidos son octogenarios? Debemos repetir una frase atribuida a Stalin, alguien que sabía mucho de la muerte industrializada: «Un muerto es una tragedia, un millón de muertos, una estadística». Aceptar la muerte como un dato estadístico anunciado cada día por un funcionario es una prueba de deshumanización, de considerar que, quién sabe, si 20.000, 25.000, tal vez 30.000 o más muertes están dentro de previsible, de lo que la sociedad española puede resistir. ¿Es ese el sacrificio? Ni el Gobierno que está al frente de esta crisis lo debe aceptar, primero porque está gestionando los recursos de la cuarta economía de la Unión Europea –como tanto nos gusta recordar cuando conviene– y ha de sentir el peso de la responsabilidad, de todos los nombres que hay detrás de un número. Hemos aceptado que nos digan que lo peor estaba por llegar, que esas muertes eran inevitables porque nadie estaba preparado para una pandemia global, mientras nos ponían como modelo el caso de Corea del Sur, sin comprender por qué España se ha situado como el país a la cabeza de la epidemia. Hemos aceptado como normal que las personas fallecidas, esos 16.353, no tengan nombre, ni siquiera que puedan morir acompañados por sus familiares, incluso por alguien, aunque fuese un sanitario, que le diese la mano, que su cuerpo no pudiera ser velado, ni enterrado, que aguardara en el Palacio de Hielo a que le llegara el turno, a que sus seres queridos no supieran si la hornacina que le habían entrega eran los restos de su padre, de su madre, de su hermano. Cuando la maquinaria estadística contabilizó 152 muertes –Corea suma hoy un total de 183–, el Gobierno decretó el estado de alarma, la sociedad española lo ha cumplido y asumirá el futuro, el desastre económico y aportará su trabajo, pagará impuestos y deberá empezar a construir de nuevo muchos proyectos.
Pero que nadie olvide que los miles de personas que nos han dejado desde que el 13 de febrero se informó que en España había muerto la primera persona por coronavirus tienen nombre, que no son un dígito, que con cada uno de ellos se ha ido una vida que en algo ha servido para que este país pueda ser ahora mejor. Enterrar a los muertos con dignidad es un principio civilizatorio. Lo contó Homero en la «Ilíada», cuando cesó la batalla para recoger el cuerpo de Héctor y darle sepultura. Más allá solo habría desprecio a la vida. Una sociedad civilizada y educada en el respeto mutuo no puede aceptar a los muertos cómo números, sino encender la llama eterna de la vida y la memoria.
✕
Accede a tu cuenta para comentar