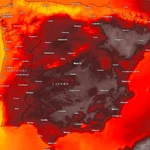Luis Suárez
Chiaramonti, un Papa jacobino
En 1797, cuando los revolucionarios franceses contaban ya con uno de los militares más expertos y famosos de la Historia, que iba a encargarse de dominar Italia, suprimir los Estados Pontificios y hacer del Papa Pío VI un prisionero, el Cardenal arzobispo de Imola, Barnaba Chiaramonti, en la homilía que pronunció en la misa de la Navidad, introdujo unas palabras decisivas que, entre nosotros, cobran brillante actualidad: «La forma de gobierno democrático en manera alguna repugna al Evangelio; exige por el contrario todas las sublimes virtudes que no se aprenden más que en la escuela de Jesucristo. Sed buenos cristianos y seréis buenos demócratas». Al conocer estas palabras, Napoleón Bonaparte hizo este irónico comentario: «El ciudadano Cardenal Chiaramonti predica como un jacobino». Él, agnóstico, no tenía en cuenta la segunda y principal parte de esa larga frase. Lo mismo hacen hoy muchos de nuestros gobernantes; si no se tienen en cuenta las virtudes que marcan el orden de la naturaleza y que la Iglesia venia enseñando desde el principio, cualquier sistema político puede verse conducido al fracaso. Ahí entra el derecho a la vida, que está siendo conculcado, y con gran énfasis, por parte de quienes se manifiestan en público reclamando para la mujer el derecho a matar aquel ser humano que lleva en su seno por misterioso designio.
Pero sigamos con nuestra historia. Bonaparte, que estaba asumiendo un autoritarismo de proporciones descomunales, ejecutó el proyecto jacobino. Sus soldados entraron en Roma y el Papa, gravemente enfermo, fue conducido, entre bayonetas, hacia París que no pudo alcanzar; murió en Valence el 29 de agosto de 1799. El periódico oficial, «Le Moniteur» dijo, en primera plana, que era el «último». Y Bonaparte anotó en su cuaderno que la Iglesia, ese arcaismo, estaba a punto de desaparecer. Curiosa coincidencia con los revolucionarios españoles de 1936 que afirmaron ante la Kommíntern que habían puesto a fin a la misma en su país. Los cardenales se reunieron en Venecia y prácticamente por unanimidad, eligieron a Chiaramonti que mantuvo el nombre y la herencia de su antecesor llamándose Pío VII. Con él, también la Iglesia iba a experimentar un cambio, verdadero paso adelante como los que Francisco I está dando en nuestros días, y que muchos interpretan mal: había que poner fin al Antiguo Régimen devolviendo la libertad a las sandalias del pescador de Galilea, y proponiendo a la sociedad una doctrina que la permitiera liberarse de las crecientes durezas en la conducta. Amor, en lugar de odio como siguen reclamando en nuestros días los partidarios del materialismo dialéctico.
Fue precisamente Bonaparte quien reconoció que había sido cometido un serio error; en la Iglesia reside «el misterio del orden social». Esto no significaba que abandonase su agnosticismo pero sique era necesario llegar a alguna clase de acuerdo que permitiese a la sociedad francesa sus signos distintivos, y precisamente en el altar de Notre Dame de París. Y allí sigue hoy, trabajando en ese futuro para Europa, que sabe muy bien que solo podrá superar definitivamente, los males terribles del siglo XX haciendo, como ordenara el Concilio, una «llamada universal a la santidad». Con alegría, como nos recuerda a cada instante Francisco I. En 1801 el primer cónsul firmaba el Concordato que duraría hasta 1905.Sin que cesasen las dificultades –los políticos nunca renuncian a su objetivo de someterlo todo a su poder– pero permitiendo que Francia se convirtiera en una de las guías principales de esa nueva modernidad que, aun sin reconocerlo, nos hace ver las profundas raíces cristianas.
En 1804, mediante un plebiscito, Bonaparte se convirtió en emperador. Es bien sabido que los plebiscitos los ganan siempre quienes los organizan, aunque no falten tampoco ocasiones en que prefieren un resultado negativo. Y entonces organizó las cosas para, emulando a Carlomagno, celebrar su coronación imperial invitando a ella al Papa, que no podía negarse si quería seguir recogiendo las semillas de una paz que permitía al santo cura de Ars iniciar un camino que muchos habrían de seguir. Y en el viaje, esta vez sin bayonetas que le rodeasen, Pío VII hizo tres descubrimientos: los humildes franceses salían en masa a los caminos para aplaudirle, aquel emperador era sencillamente un «commediante» que representaba su papel sin que se descubriera autenticidad, y que la dama destinada a ceñir la corona no pasaba de ser una concubina de aquel gran corso. En plena noche se celebró el matrimonio.
Conviene no incurrir en el error. Pío VII no coronó emperador a Bonaparte; estuvo únicamente presente en la ceremonia. El nuevo dueño de Europa se coronaba a sí mismo, aunque delante del altar de la gran catedral que todavía emociona profundamente a quienes hemos tenido la oportunidad de asistir en ella a las ceremonias religiosas. Ello no obstante, Chiaramonti había conseguido su objetivo esencial: garantizarse el espacio para restablecer la Compañía de Jesús, reconocer en Santo Tomás la guía luminosa de la teología católica y demoler la sumisión al poder absoluto que galicanos y josefinistas ejercieran. La Iglesia ganaba sus primeros pasos hacia la libertad. Naturalmente harían falta muchos años para que se hicieran visibles los cambios. Pero el crecimiento en calidad se estaba iniciando, y es el que nos conduce a los tiempos actuales, con un nuevo humanismo, en forma de evangelización.
Talleyrand, que fuera ministro, ya advirtió a Bonaparte: con aquellos acuerdos estaba poniendo trance de hundimiento su propio barco, que tampoco el tardaría mucho en abandonar. El Imperio recayó en el mismo error de los jacobinos y en 1808 se suprimieron los Estados Pontificios y Pío VII fue preso y más tarde conducido a París. Pero 1808 es precisamente el año en que un pequeño ejército español, en Bailén, daba por primera vez una paliza a los ig Vencibles soldados franceses. España, luego Rusia y finalmente Alemania, asestaron los golpes decisivos que, justamente hace dos siglos, en 1814, provocarían el derrumbamiento. Y entonces el Papa nos dio la gran lección: olvidando injurias y daños; acogió en Roma a la madre y los hermanos de Bonaparte con sus hijos instalándolos en el palacio de la plaza de Venecia, y buscó un sacerdote que Viajara a Santa Helena para acompañar en sus últimas horas al caído genio.
Lección profunda que no debe olvidarse. El Pontificado se convertía en signo externo de la caridad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar