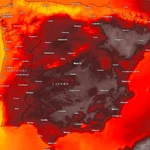Restringido
El día que Al desapareció
Al solía ocupar siempre el mismo sitio en la barra, entre la escalera que descendía a los lavabos y un espejo que el tiempo y el humo habían ido oscureciendo hasta dejarlo como el ala de una mosca, lo que le permitía tener una visión exacta de lo que sucedía a su alrededor sin ni siquiera mover la cabeza, actitud necesaria para quien aspira al más alto nivel de escepticismo, incluso sin levantar los ojos del fondo del vaso. El fondo del vaso es la sima de un océano en el que los únicos que flotan son los que no saben nadar. Es un misterio y Al lo conocía, pero nunca nos explicó cómo era posible que alguien que sólo quería creer en que a un hombre le correspondía al final de su vida un adjetivo, uno solo, justo y sin perfume, pudo sobrevivir estando tan cerca de los servicios públicos del Savoy. Para flotar lo mejor es no hacer nada, incluso hacerse el muerto, parece que dijo en una ocasión.
Sobre el escepticismo de Al corría una teoría que él ni confirmó ni negó, claro está: creer le obligaba a dar ejemplo y él no se veía en condiciones de ser un modelo para nadie. Su mayor heroicidad, cuentan, fue devolver una billetera en una comisaría de policía. Pero ni por esas: estaba vacía. Sin embargo en la cartera había un fotografía y esa fotografía era de una mujer y esa mujer era la mujer más bella que había visto en su vida... Al nunca nos contó el final. En realidad, si se repasan sus artículos no hay principio ni final: es como cuando se pone la radio y escuchamos una canción ya empezada. Dar ejemplo es complicado porque hay que cumplir lo que se dice hasta el extremo de mentir y dudo que Al supiese mentir; digamos que alardeaba de logros imposibles, pero eso nos pasa a todos desde el día en que nos ponen en la tierra. Su evidente torpeza para no decir lo que no se piensa tal vez explique que nunca se pronunciase sobre el cultivo transgénico, la eutanasia y ni siquiera sobre la esclavitud infantil. Poco podría hacer él por evitar que el hombre eligiese siempre el camino inadecuado, que insistiese tercamente en su perdición. Dentro de sus posibilidades, Al sólo podía evitar no tomarlo, ni aunque le chantajearan con ponerle el nombre a un cóctel en su memoria: en el Savoy siempre cedió el asiento a los más cansados, aunque en su contra hay que decir que sólo pagaba copas para saber qué pensaban los que habían decidido dar la espalda a este mundo. Buscaba el equilibrio entre el deseo y la realidad, que dicho así parece que es poca cosa, pero que si uno decide pasar la vida en la Biblioteca Nacional junto a Lorraine Webster, con aquellas gafas de mariposa en la puntita de la nariz dispuesta a leer el «Ulises» de Joyce –antes de que su cuerpo apareciese en el Shorts preparada para la eternidad–, encontraría miles de ejemplos de que confundimos la falta de apetito con el hambre en el mundo. De nuevo los sueños y la maldita verdad. Al no se creía ni sus propias dudas, por si desdecirse fuese la coartada de un cobarde. Creía en el clima, es decir, en que el cuerpo estuviese siempre a tono con el exterior, en que el mundo no fuera un lugar inclemente, en que sólo pasasen frío los que buscan la «muerte dulce» viajando en trineo, en que todo fuera como en el Savoy: amistad, lealtad, delitos y faltas. En una ocasión le preguntó –en realidad le tiró de la lengua– a John F. Kennedy, antes de que acabasen con él: «El eterno equilibrio entre la inteligencia y los instintos, entre la biblioteca y la barbacoa...». JFK pronunció entonces una célebre frase que nadie ha valorado en su justa medida: «Eso es». Eso es, así es la vida. No hay que elegir, la vida ya se ocupará si cumplimos las normas básicas –devolviendo una cartera perdida, dándole de beber al sediento, cerrando los ojos de la bella Lorraine–, de ponernos en el buen camino.
Si Montaigne escribrió sus «Ensayos» encerrado en un torreón y tomando vino a media tarde, Al escribió sus «Almas del nueve largo» desde el Savoy, una tierra llena de justicia, donde se sabía en qué lado de la barra estaba el bien y en qué lado el mal. El día que Al desapareció, París ya no era una fiesta y el mundo se había convertido en la última estación antes de la tierra prometida por un pelotón de locos abstemios.
✕
Accede a tu cuenta para comentar