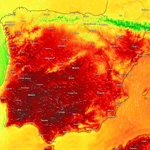
Tribuna
La criminalidad de los gobernantes
La corrupción, cualquiera que sea la tonalidad, intensidad o naturaleza, mina la confianza en las instituciones democráticas y socava el estado de derecho
A lo largo de la historia, y desde los tiempos más antiguos, los dirigentes políticos de toda clase y condición han sido acusados y condenados por todo tipo de delitos, que van desde los más comunes hasta los específicos de los gobernantes, desde el abuso de poder a los más graves crímenes de lesa humanidad. Se conoce que en el Egipto antiguo, en el Imperio Persa, en Grecia e incluso en el Imperio Romano, existieron gobernantes criminales.
Es importante acotar qué se entiende por criminalidad de los gobernantes. Esta categoría político-penal abarca una amplia gama de comportamientos ilícitos cometidos por personas con autoridad política. Estos pueden incluir actos de abusos de poder, prevaricación, corrupción como el soborno o el desvío de fondos públicos para beneficio personal, represión de disidentes políticos, desordenes públicos, torturas, violaciones de derechos humanos, subversión institucional, uso indebido de las Fuerzas Armadas o de Seguridad del Estado, traición o, incluso, terrorismo.
De entre todos ellos, el más extendido es la corrupción, de la que incluso en la Biblia se hace referencia. El Deuteronomio, uno de los grandes libros del Antiguo Testamento, escrito hace 35 siglos, sanciona la corrupción de forma inequívoca: «no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos». (Dt, 16, 19).
En el gobierno romano la corrupción estuvo muy extendida y los políticos se enriquecían frecuentemente mediante la extorsión, el soborno y el desvío de fondos públicos. Un caso famoso fue el de Verres, un gobernador de Sicilia que fue procesado por su desmedida corrupción.
Los casos de Watergate en EEUU, de Petrobras en Brasil, los Papeles de Panamá y otros muchos más, hacen de América un continente asolado por la corrupción. Europa no se queda atrás. La antigua comisaria de Interior, Cecilia Malmstroem, señaló hace años en la presentación de un informe que «la extensión de la corrupción en Europa es impresionante». Una encuesta de la Comisión Europea en los 28 estados miembros reveló que el 76% de los europeos opinaban que «la corrupción era una práctica generalizada».
Esta constante histórica llega hasta nuestros días, tanto en sociedades desarrolladas como en vías de desarrollo y plantea cuestiones sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad de aquellos que lo detentan.
La corrupción no consiste solo en el lucro personal del gobernante gracias al ejercicio de su cargo. Esa es la llamada «corrupción negra» por Heidenheimer, quien según nos cuenta Javier Pradera en «Corrupción y Política», clasifica a la corrupción «a lo largo de un espectro -blancas, grises y negras-, según su mayor grado de quebranto moral».
La «corrupción blanca» es aquella, quizás la más generalizada, que se encuentra muy relacionada con la política clientelar de los partidos en el poder, que buscan entre otros objetivos, su reelección y, además, terminan conduciendo a otras corrupciones de tonalidades más oscuras, como son el amaño más o menos explícito en la selección de personal, adjudicación de concesiones, contratos de obra o suministro, así como otras prácticas poco honorables.
Son casos de corrupción negra, aparte del lucro o beneficio particular del gobernante, la compra-venta de decisiones y voluntades políticas, cuya relación con el interés general es nula o inexistente, Esto es, la «corrupción jurídica» o torcimiento del derecho en beneficio propio o de persona, que a su vez, le proporciona al gobernante un beneficio real, ya sea político o económico. Algunos piensan que la concesión de una amnistía o impunidad a un prófugo de la justicia a cambio de los votos de su partido en una investidura, forma parte de esa corrupción jurídico-política de la más negra de entre las posibles.
La corrupción, cualquiera que sea la tonalidad, intensidad o naturaleza, mina la confianza en las instituciones democráticas y socava el estado de derecho, debilitando así la legitimidad del gobierno y erosionando el bienestar de la sociedad en su conjunto. A diferencia de un Estado autocrático, en una sociedad democrática la lucha contra la criminalidad de sus gobernantes debe ser una prioridad.
Sin embargo, cuando se derogan delitos como la sedición, se rebajan las penas de la malversación, se indultan o amnistían a sediciosos y malversadores y, en general, cuando se retuerce el derecho para facilitar objetivos políticos particulares, nombrando entre otros, magistrados del Tribunal Constitucional, Fiscales Generales y letrados de las Cortes por su relación con el partido, se hace un flaco favor a la sociedad y a la democracia.
Luis María Díez-Picazo en su libro -homónimo a estas líneas- «La criminalidad de los gobernantes», señala que «los ciudadanos deben percatarse que, al menos como electores, también son responsables del nivel de moralidad pública imperante en su país». Sin lucha contra la corrupción, jamás se podrá construir sociedades más justas, equitativas y democráticas para las futuras generaciones.
✕
Accede a tu cuenta para comentar



