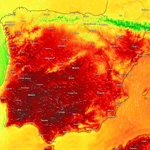
Tribuna
Herejes modernos
El catedrático de Lingüística General de la Universidad de Sevilla Antonio Benítez Burraco defiende que "la diversidad biológica del ser humano es tan real y tan valiosa como la diversidad cultural"

Como afirmó Marx hace más de un siglo, la historia se repite siempre como farsa. En el siglo V, la Iglesia se vio sacudida por la herejía monofisita, que defendía que la naturaleza de Cristo era solo una, porque la humana desaparece absorbida por la divina. Como biólogo y también lingüista, asisto perplejo al resurgir de esta herejía (no diré que en forma de burda comedia, porque representa un problema muy serio) en el campo de las Humanidades, que es donde trabajo como docente e investigador. En esta vasta área del saber, que se ocupa desde la lengua y su literatura hasta la historia y la cultura humanas, la naturaleza biológica del hombre ha quedado reducida, con el correr del tiempo, a su más mínima expresión, lo que está conduciendo a visiones disparatadas sobre muchos de los asuntos de los que se han venido ocupando tradicionalmente estas disciplinas, las cuales se enseñan a los alumnos como si tuviesen la misma legitimidad que las resultantes de la aplicación del método científico. Y como era de temer, algunas de estas teorías descabelladas han abandonado las torres de marfil en las que se han pergeñado, esas en las que habitan la mayor parte de los académicos, y han llegado al público general, las más de las veces de la mano de toda clase de populismos políticos. Por poner un ejemplo, a finales del año pasado se publicó en la revista Bioessays un artículo denunciando que hasta los editores de las revistas biomédicas estaban comenzando a cuestionar la existencia del sexo biológico y a aceptar trabajos que defendían que se trata de un carácter gradual, en la línea de lo que se venía defendiendo desde hacía ya tiempo desde el campo de las Humanidades, y más recientemente, por determinadas corrientes ideológicas. Como no podría ser de otro modo, los autores del trabajo señalaban que respetar las opciones sexuales de las personas no puede llevar a ignorar la abrumadora evidencia científica que demuestra que el sexo tiene un carácter binario. Es más, lejos de representar un avance, este relativismo sexual esconde una visión marcadamente antropocéntrica de la realidad, que busca imponer al resto de las especies conceptos de índole cultural que solo son válidos para la nuestra. Los firmantes del artículo concluían que si admitimos que no existe el sexo biológico estaremos dando carta de legitimidad a una más de entre las muchas ideas pseudocientíficas que lastran, cada vez en mayor medida, el avance de la ciencia y nuestra comprensión del mundo en que vivimos.
En estos momentos, mi investigación se centra en determinar las causas de la diversidad lingüística, esto es, las razones por las que los seres humanos hablamos miles de lenguas diferentes. Pues bien, cualquier hipótesis a este respecto que incluya factores de índole biológica, aunque desempeñen un papel secundario, es tachada automáticamente (y de forma acrítica) de racista, supremacista, (ultra)conservadora o sospechosa de caer en cualquiera de las desviaciones ideológicas en las que, según los guardianes de la ortodoxia de la corrección política, incurrimos quienes no aceptamos que los hechos humanos son un producto exclusivamente cultural. No deja de sorprender, por lo demás, que quienes se declaran tan sensibles a todo lo que tiene que ver con la diversidad (no solo la lingüística, sino de cualquier otro tipo, desde la sexual, a la religiosa o incluso la gastronómica) se muestren tan escandalizados ante la posibilidad (en realidad, una certeza) de que todas las personas somos biológicamente diferentes. Para ilustrar mejor la naturaleza de esta forma moderna de monofisismo, consideremos con mayor detalle el asunto, antes mencionado, de la diversidad lingüística. Según el relato políticamente correcto de los hechos, aunque las lenguas difieren unas de otras, todas son igual de complejas, de modo que si parecen más simples en alguno de sus aspectos (por ejemplo, porque usen un menor número de sonidos), es porque son más complejas en otros (las lenguas con pocos sonidos tienden a tener palabras más largas). Es más, se defiende que todas las lenguas pueden satisfacer con la misma eficacia las funciones que desempeña el lenguaje, como pensar, socializar o transmitir información a otras personas (lo que supone, en la práctica, que es posible hablar de amor o de física cuántica con igual precisión en cualquier lengua). Y desde luego, es casi un dogma la idea de que las habilidades mentales que nos permiten aprender y usar la lengua que hablamos son idénticas en todas las personas. Una prueba que siempre se aduce a este respecto es que un niño criado entre hablantes de una lengua diferente a la de sus padres biológicos aprenderá la lengua de su familia de acogida con la misma facilidad y competencia que sus hermanos de adopción.
El relato anterior resulta, en cierto modo, reconfortante, porque viene a sugerir que las posibles diferencias biológicas entre las personas no solo son mínimas, sino que pueden ser anuladas merced al efecto del ambiente; en suma, que la cultura siempre se impondrá a lo biológico, a lo atávico. Es una variante moderna del conflicto entre lo racional y lo irracional, entre la mente y las pasiones, entre el bien y el mal. Asociamos a lo biológico todo aquello de lo que somos que no podemos controlar y pensamos que es lo cultural, lo que creamos de forma consciente, lo que nos eleva sobre el resto de los animales. Sin embargo, se trata de una visión sesgada de la realidad. Y lo es, en particular, en lo que se refiere a las lenguas. Ciertamente, no todas las diferencias que existen entre ellas tienen un valor funcional. De hecho, muchas resultan de procesos azarosos de cambio, incluyendo el contacto con otras lenguas. Sin embargo, hoy sabemos que una parte de las características distintivas de las lenguas depende de factores externos, como el medio físico en que se hablan y, sobre todo, el entorno social en el que se emplean, por lo que no es descabellado pensar que estos rasgos representen respuestas adaptativas, destinadas a mejorar las funciones que desempeñan las lenguas. Así, los grupos humanos de pequeño tamaño y que viven aislados de otros grupos tienden a hablar lenguas con una sintaxis poco compleja (lo que se traduce en que las oraciones son más breves y simples) y con una menor composicionalidad semántica (lo que significa que son más frecuentes en ellas las frases hechas, por ejemplo, cuyo significado no puede deducirse de las palabras que las componen, sino que ha de aprenderse de memoria). En cambio, las lenguas con más hablantes y que se usan como lengua común (o franca) entre diferentes grupos humanos cuentan con vocabularios más extensos, mayor composicionalidad semántica y oraciones más complejas. La razón fundamental que explica estas diferencias es que cuando hablamos con desconocidos estamos obligados a ser más explícitos y prolijos si queremos transmitir con eficacia la información, dado que no tenemos casi nada en común con nuestro interlocutor. En cambio, cuando hablan entre sí dos personas que se conocen bien, basta con unas pocas frases breves, o incluso algunas palabras aisladas, para que el intercambio sea exitoso, porque el contexto compartido permite completar la información que no se explicita verbalmente. Pensemos en lo diferente que es el lenguaje que usamos cuando impartimos una conferencia del que empleamos cuando charlamos distendidamente con un amigo íntimo en un bar. Ya esta circunstancia invalidaría la asunción de que todas las lenguas están hechas igual y sirven igual de bien a las mismas funciones. Es evidente que las lenguas del primer tipo parecen estar mejor diseñadas para la interacción social o la expresión de emociones, mientras que las de la segunda clase parecen estar optimizadas para la transmisión de contenidos complejos y descontextualizados. Hay, de hecho, maneras objetivas de medir la complejidad absoluta de las lenguas. Se puede hacer, por ejemplo, que un algoritmo informático las aprenda. Un ordenador no es capaz de recurrir a información contextual para “completar lo que falta” y aprende todas las lenguas siguiendo los mismos principios. Y efectivamente, sucede que el algoritmo tarda más en dominar algunas lenguas que otras, por lo que cabe concluir que hay lenguas más simples y otras más complejas. En realidad, lo mismo puede decirse cuando se compara la forma de hablar de personas que usan la misma lengua: mientras que unos hablantes conocen decenas de miles de palabras y son capaces de crear y usar con fluidez oraciones muy elaboradas, el vocabulario de otros es mucho más reducido y su forma de expresión, menos sofisticada. Y no, no es exclusivamente una consecuencia de haber leído menos o haber pasado menos años en la escuela. Nuestro estudio de la diversidad lingüística puede ofrecernos una clave al respecto.
Los dos tipos de lenguas a los que hacíamos mención anteriormente hacen, además, un uso diferente de los recursos mentales que empleamos para adquirir el lenguaje y procesarlo, en particular, potencian dos tipos de memoria distintos. Así, las lenguas del primer grupo recurren en mayor medida a la memoria declarativa (que almacena el conocimiento consciente, como el significado de las palabras), mientras que las del segundo tipo hacen lo propio con la memoria procedimental (donde guardamos todo tipo de reglas, que nos permiten automatizar nuestro comportamiento, desde montar en bicicleta, hasta combinar palabras para formar oraciones). En suma, es posible que el uso reiterado de un tipo u otro de lenguas dé lugar, con el tiempo, a diferencias cognitivas entre los grupos humanos. Y aquí es cuando saltan todas las alarmas de esta suerte de monofisismo que impera en la actualidad y que trata de anular por completo el impacto de la biología en la naturaleza humana. ¿Está usted sugiriendo que no hay dos personas iguales mentalmente? Efectivamente. Justo eso. Es más, hace poco se realizó un estudio que involucró a más de 3000 sujetos británicos y que buscaba determinar el grado de variabilidad interindividual en los parámetros básicos de la morfología del cerebro. El resultado fue que hay personas con cerebros el doble de grandes que otras, los cuales presentan, además, una organización más moderna en términos evolutivos. Es evidente que estas diferencias deben traslucirse también en diferencias cognitivas (por ejemplo, a la hora de procesar la información, incluyendo el uso del lenguaje), si bien es cierto también que tales diferencias no son excesivamente apreciables, ni comportan, en general, ningún tipo de déficit, en lo fundamental porque podemos compensarlas mediante una estimulación adecuada, principalmente a través de la educación. Claro que si todas las personas experimentasen durante su desarrollo los mismos estímulos (es decir, fueran educadas del mismo modo), tales diferencias serían mucho más perceptibles. A la vista de tales diferencias, es bueno, desde luego, que recibamos una educación diferenciada, de modo que quienes cuentan con alguna desventaja de tipo biológico, no se vean lastrados por ella a lo largo de sus vidas. No obstante, que nuestro desarrollo esté condicionado y pueda modularse por factores ambientales no puede llevarnos a ignorar la existencia de tales diferencias biológicas entre las personas. Es más, se trata del producto de nuestra historia evolutiva (y, por tanto, nos han procurado algún tipo de ventaja adaptativa). En último término, representan una fuente potencial de innovación que puede resultar de utilidad en el futuro, por mucho que en estos momentos lo que somos y lo que estamos destinados a ser se vean condicionados en mayor medida por factores de índole cultural. Quizás sea más sencillo entender este último punto si nos movemos a un terreno diferente, por ejemplo, el de la agricultura. En la actualidad, nuestra supervivencia depende de grandes monocultivos: sembramos unas pocas especies de plantas (arroz, trigo, maíz) y unas pocas variedades de dichas especies. Su reducido número y su marcada homogeneidad genética vuelven estos monocultivos especialmente vulnerables a los patógenos, de modo que bastará con que llegue una plaga desconocida para que gran parte de la producción agrícola mundial se vea comprometida.
Por lo demás, no deja de sorprender la falta de coherencia con la que tratamos todas estas diferencias de base biológica. De un modo que resulta pasmoso, en pleno siglo XXI, las pequeñas diferencias físicas que asociamos a lo que llamamos raza (un concepto biológicamente inconsistente y ligado a los peores casos de discriminación de unas personas a manos de otras) nos parecen hoy dignas de estima, hasta el punto de que la gente proclama con orgullo la (supuesta) raza a la que pertenece, hasta el punto de que la consigna en todo tipo de formularios: asiático, afroamericano, caucásico, hispano… Claro que al mismo tiempo, la etnicidad es hoy algo que, como el sexo, se puede sentir y elegir a voluntad. En otros casos, aceptamos con naturalidad las ventajas que comportan algunas de estas diferencias biológicas. Los nepalíes, por ejemplo, han desarrollado algunos cambios fisiológicos menores que les permiten vivir cómodamente a gran altitud (poseen más glóbulos rojos en la sangre que quienes viven a nivel del mar). Del mismo modo, la mayoría de los escandinavos son tolerantes a la lactosa de la leche, porque portan una mutación genética que les permite degradarla a glucosa y galactosa (justo lo que hace el fabricante de leche sin lactosa para beneficio de quienes no llevan dicha mutación). Nadie parece encontrar ofensivo el hecho de que poder vivir a gran altura o consumir leche sin sufrir problemas gastrointestinales no sean adaptaciones puramente culturales (aunque su origen esté en cambios en nuestro comportamiento), sino el resultado de diferencias biológicas. ¿De dónde surge, entonces, esta reticencia a reconocer que hay también una base biológica en las diferencias cognitivas, conductuales o emocionales que observamos entre las personas? Porque las hay. Ciñéndonos de nuevo al caso del lenguaje, hay diferencias entre niños y niñas, entre jóvenes y ancianos, entre hablantes de lenguas diferentes y, como señalábamos anteriormente, hasta entre dos personas que hablan la misma lengua. Y tales diferencias no se explican únicamente por factores ambientales, sino que se deben también a diferencias de tipo cerebral. La razón es sencilla: en el pasado se usaron argumentos biológicos para justificar todo tipo de comportamientos discriminatorios por razones de sexo, edad, clase social o procedencia étnica. Pero reconocer que las personas son distintas no obliga a segregarlas en virtud de tales diferencias. El gran problema en estos momentos es que el péndulo se ha movido hasta el extremo completamente opuesto, hasta la idea de que todas las diferencias entre las personas son puramente culturales y, por consiguiente, moldeables por el entorno… incluyendo la propia voluntad. Eso explica, entre otras cosas, el mantra, tan difundido hoy en día, de que uno puede elegir ser todo lo que desee ser, hasta el punto de que si decide sentirse hombre (o mujer, o blanco, o negro) puede llegar a serlo. Este otro extremo del péndulo es igual de equivocado (y pernicioso) que el opuesto, el que nos sometía a la férrea dictadura de la biología, sin posibilidad de modificar lo que portamos en nuestros genes a través de la experiencia y el aprendizaje, en suma, de la cultura. En realidad, biología y cultura, lo interno y lo externo, lo innato y lo adquirido se complementan y están sujetos a una retroalimentación permanente. Volviendo al ejemplo de la agricultura, para obtener buenos tomates es tan importante la calidad de la variedad que uno siembre, como lo acertado de las prácticas de cultivo que siga. Somos el producto de cientos de miles de años de evolución biológica y los cambios que ha experimentado muestro organismo son los que han hecho posible que hayamos sobrevivido como especie, lo que incluye nuestra notable capacidad para enfrentarnos a los desafíos ambientales modificando también nuestro entorno, en lugar de cambiando solo nuestros cuerpos, en suma, a través de la cultura. Nuestra naturaleza es, por tanto, dual: somos biología y somos cultura. Lo que sucede es que los ritmos a los que cambian ambos componentes de nuestra naturaleza son muy diferentes: la biología lo hace muy lentamente, mientras que la cultura cambia a gran velocidad. Como dijo el sociobiólogo Edward O. Wilson, "el verdadero problema de la humanidad…. es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y una tecnología digna de dioses”. Negar nuestra naturaleza biológica es incurrir en una suerte de monofisismo que solo lleva a comprendernos peor y a adoptar perores soluciones a aquellos aspectos de nuestro comportamiento que, como ocurre con la violencia, fueron adaptativos en un determinado momento, pero que ahora ya no lo son debido a las rápidas transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.
La diversidad biológica del ser humano es tan real y tan valiosa como la diversidad cultural. Reconocerla no obliga a tratar a las personas como desiguales, sino que ayuda a conseguir justo lo contrario: solo cuando conocemos las fortalezas y las debilidades de cada individuo es posible alcanzar la genuina igualdad, que, citando a Marx de nuevo (¡en estos tiempos!) y por terminar como comenzamos, consiste en exigir a cada cual según sus capacidades y en dar a cada cual según sus necesidades.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





