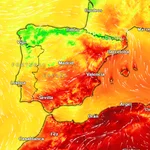Sección patrocinada por 
Historia
Así se vivía la Semana Santa antes de las procesiones
De la literatura apostólica a la patrística o la hagiografía, La historia del cristianismo antiguo nos enseña la íntima relación entre el aislamiento y la religión, de forma especialmente relevante durante la Semana Santa

En estos días señalados en el calendario litúrgico del catolicismo son muchos los creyentes que han de permanecer confinados y ven por ello en cierto modo limitada su práctica religiosa. Sin embargo, en absoluto es así. La historia del cristianismo antiguo nos enseña –desde la literatura apostólica a la patrística o la hagiografía– la íntima relación entre el aislamiento y la religión, de forma especialmente relevante en la Semana Santa. La Antigüedad tardía, en el mundo del primer cristianismo, vio nacer las primeras formas de aislamiento individual y colectivo, como una suerte de «huida del mundo» para recluirse en un ambiente que permitiera la introspección en aras de obtener un contacto privilegiado con lo divino. Se buscó –y se busca aun– voluntariamente el confinamiento en diversas tradiciones religiosas, orientales y occidentales, cristianas o no. Y, ahora que vivimos un confinamiento forzoso, no está de más repasar la historia de la religiosidad de clausura al hilo de excelentes libros como el muy reciente compendio de J. Nieto, «Historia antigua del Cristianismo» (Síntesis). La ascética cristiana es conocida sobre todo desde el siglo III, con la figura de San Antonio Abad, glosada en la «Vida» que sobre él escribió el patriarca Atanasio y que constituye uno de los primeros ejemplos de literatura hagiográfica cristiana. Antonio, de buena familia, renuncia al mundo para lanzarse a vivir al desierto que, en palabras de Atanasio, «se convirtió en una ciudad». Hasta tal punto su ejemplo fue paradigma para tantos otros que quisieron seguir la vía inaugurada por él de un aislamiento que, paradójicamente, fomentaba la vida interior y el crecimiento espiritual y que, en su momento, rompió moldes, como se ve en las vidas y dichos de los Padres del Desierto. El ascetismo cristiano que se inauguraba entonces era contemporáneo con el neoplatonismo pagano de, por ejemplo, Plotino, en una espiritualidad marcada por lo que E.R. Dodds llamó una «época de angustia»: en medio de la violencia, la crisis económica, las plagas, las invasiones bárbaras o la descreencia generalizada, se huye al mundo interior en un ejercicio (ascetismo del griego «askesis») espiritual de escapatoria de lo material que purgue el alma del contacto con el mundo y favorezca mediante el desapego, la oración y la meditación su retorno, neoplatónicamente hablando, a lo Uno. La senda eremítica, es decir, marcharse al desierto (gr. «eremos») como Antonio en su cueva, conlleva ensimismarse en la oración, acallando incluso, como quería Evagrio Póntico, el hilo de los propios pensamientos, para llegar a oír la voz de Dios. Modelado por el ejemplo de Cristo en sus tentaciones (Mc 1, 12-15), que marcan ya la Cuaresma, el eremita marcha lejos del mundo y sus tentaciones en busca de iluminación. Esta «imitatio Christi» inspira nuevos modelos de vida ascética en pos de la pobreza, la santidad y la soledad, en lo que supone un camino innovador en el mundo tardorromano, mediante la renuncia al cuerpo y al mundo y, en especial, mediante el ejercicio espiritual de la oración.
Retorno al padre
Siguen las primeras fundaciones monásticas –los monjes son solitarios (gr. «monachoi»), confinados en cenobios para «vida en común» (gr. «koinos bios»)– para ejercitar esa «fuga mundi» anhelada, ese retorno al Padre. Aunque de la vida en común había también precedentes en el mundo pagano grecorromano y oriental, como en el ejemplo de los pitagóricos o del platonismo, el desarrollo de la espiritualidad cristiana en reclusión y encierro supondrá un desarrollo crucial para el auge del cristianismo. Retirarse del mundo es labor de estos anacoretas (del verbo griego «retirarse», «anachoreo») ya sea individualmente, en cuevas o páramos, o colectivamente, siguiendo las reglas monásticas de Oriente u Occidente, desde las pioneras de Pacomio y Benito de Nursia a los posteriores conventos o lauras de ambas tradiciones cristianas.
Es de notar la revolución que supuso el cristianismo en el antiguo modelo social grecorromano, como estudia Peter Brown, en la renuncia al mundo, al cuerpo y al dinero, con la divisa de que los pobres heredarían el Reino de los Cielos. Aunque esto no lo cumpliera siempre la jerarquía eclesiástica (como estudia Brown en «Por el ojo de una aguja»), el modelo de prestigio del orador, el filósofo o el militar fue claramente desplazado por el del santo, asceta, místico y monje. El Imperio romano se tambaleaba y, creamos o no la idea de Gibbon de que el Cristianismo le dio el empujón definitivo, no es baladí el cambio sociohistórico que encarnó. Confinarse por Cristo era renunciar al mundo, con sus pompas y tentaciones, al poder, la gloria, el dinero: y, lo más destacado para la historia social, abandonar modelos medulares de familia y propiedad. Ese santo confinamiento en soledad con Dios conformaba una nueva milicia de Cristo –la metáfora del «miles Christi» o soldado de Cristo es fundamental para entender la contraposición entre ese nuevo mundo y el de los «pagani»– de monjes que poblaban una nueva geografía mística. Desde ese aislamiento ascético, hay una reclusión del santo en imitación de Cristo en su retirada al desierto, en su subida al monte Tabor o en su oración última en el jardín de Getsemaní. Son ámbitos del confinamiento sacro en principio ajenos a la «polis» pero que se convertirán también en una nueva «politeia», una «ciudad de Dios»: el baluarte interno del místico, finalmente, la única patria verdadera de retorno. La soledad y la exclusión voluntaria conducían a una espiritualidad sin precedentes que hablaba de la fuerza del silencio, la aniquilación del Yo mediante la oración y la meditación en torno a la Pasión de Cristo para ponerse en disposición de experimentar una iluminación que podía llevar, en último término y excepcionalmente, a la «unio mystica». La soledad sonora del místico, en su aislamiento primordial, llegará al arte de los iconos y a la primera poesía mística, probablemente la del pionero Simeón el Nuevo Teólogo (s. X). El aislamiento ascético podía culminar en lo que posteriormente nuestro Bernardo Fontova llamaría la «via unitiva» es decir el misticismo de la unión con lo Uno. Por eso el confinamiento puede entenderse aun hoy como una «fuga mundi» oportuna para acallar todo ruido mundanal y alcanzar el silencio interior. Evocar estos textos y figuras clave del cristianismo antiguo ayuda a meditar en silencio sobre el ensimismamiento y la soledad, la oración y la experiencia mística: volver la mirada, como quería San Agustín, a los «palacios interiores» donde reside la voz y la luz divina. Marchar en un confinamiento esencial, como diría Plotino, «solo, hacia aquel que es el Solo», para obtener un breve atisbo de Dios.
MÁS ALLÁ DE LA CLAUSURAComo curiosidad final, no solo el confinamiento es propio del santo: hay modelos y figuras de enorme variedad, como estudia el estupendo libro de A. Narro, “El culto de las santas y los santos” (Síntesis). Los hubo también que tomaron un camino “extravagante”, fuera de lo común: santos estilitas (de la columna), como Simeón, dendritas (de los árboles), boscófagos (que se alimentaban de hierba) y santos locos bizantinos. Mención aparte merecen los ascetas que practicaban el hesicasmo, meditación sagrada que es oración y respiración a la par. Ahí se meditaba sobre los textos y las imágenes divinas –tan duramente perseguidas durante el iconoclasmo– y se trataba de alcanzar aquel estado dichoso de paz interior, en soledad y unión con lo divino.
✕
Accede a tu cuenta para comentar