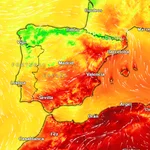Sección patrocinada por 
Historia
¿Qué excitaba sexualmente a las personas del siglo XIX?
Kate Lister investiga, en «Una curiosa historia del sexo», la evolución contemporánea de las filias eróticas

¡Advertencia de lenguaje explícito! Este libro no va a gustar a las puritanas del Ministerio de Igualdad. El ser un objeto sexual consciente, oír y soltar piropos, desear con la mirada, enseñar carne para gustar o hablar sin el condicionamiento de la corrección política es tan humano que resulta incorregible. Ideologizar el sexo, su lenguaje y su práctica está en la mentalidad y propaganda del totalitario, del déspota o el inquisidor. Kate Lister, historiadora y autora de «Una curiosa historia del sexo», añade que es hora de eliminar tanto tabú e ingeniería social, de arrinconar esa moralidad oficial sobre algo natural como el sexo, que es tan físico y psicológico. Y es que ir contra la naturaleza del ser humano, que es la obsesión de estos ministerios «progresistas», recuerda a los peores momentos de la Historia.
Argumentación orgásmica
Las puritanas de Irene Montero aplaudieron, en cambio, el trabajo de Kristen Ghodsee, «Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo» (2019). El motivo es que esta obra argumenta que los orgasmos son mejores cuando la mujer es libre del patriarcado y no hay capitalismo neoliberal, como en los antiguos Estados comunistas europeos. Además, Ghodsee usaba en su libro el lenguaje inclusivo, lo que es coherente con su izquierdismo. Sin embargo, Kate Lister se siente incómoda con ese uso porque resulta difícil escribir contra los tabúes morales y comulgar con restricciones de la moral oficial; o sea, es una contradicción censurar desde la libertad personal las condenas a la sodomía y defender seriamente la corrección del lenguaje.
Hablar de la necesidad del uso desvergonzado de las prácticas sexuales y, al tiempo, de la obligación de avergonzarse por el uso de palabras es una incoherencia que Kate Lister salva como puede. Este choque tiene explicación. La autora se cura en salud, porque es preciso comprender que ser hoy víctima de la cultura de la cancelación es tan terrible como haber sufrido el desprecio por ser impotente en el siglo XIII, o gay en el XIX.
Lister reconstruye el origen etimológico y cultural de las palabras relacionadas con el sexo, como «puta» y «coño» («cunt» en inglés) a lo largo de la literatura, el arte y la música, en un ejercicio tan divertido como erudito. Lo mismo hace con las numerosas prohibiciones legislativas en libros, coplillas y obras de teatro que contuvieran algo erótico o pornográfico. No es preciso advertir que no sirvieron para nada. Se trataba de censurar y castigar la sexualidad de las mujeres, dice Lister, pero también de los hombres. El objetivo de aquellos puritanos, ejemplo para los actuales, era reprimir las palabras y los actos para cambiar a las personas.
Las mujeres fueron el centro de la sexualidad, del pecado carnal, y más reprimidas. No obstante, los hombres también estuvieron marcados por el sexo, no solo por la heterosexualidad moralmente obligatoria, sino porque la impotencia marcaba la virilidad. Hubo todo tipo de remedios para «curarla». Uno de ellos era injertar un testículo de mono en el escroto del impotente. Otra solución estaba en manos de la mujer: meter un pez vivo en su vagina durante dos días, cocinarlo y que se lo comiera su pareja. El caso es que la impotencia podía suponer la anulación del matrimonio, lo que era una mácula social; es decir, no servir para el sexo anulaba a la persona.
El sexo, pues, era una demostración de la mentalidad social, y al tiempo la ciencia iba marcando esa manera de ver el mundo, al ser humano y las relaciones. La tecnología lo fue transformando todo, por ejemplo, con la bicicleta. El velocípedo dejó perplejos a muchos: no se podía montar con las piernas juntas, como el caballo, sino que había que abrirlas para pedalear. Las imágenes de mujeres en bici se convirtieron en ilustraciones eróticas, aunque hubo una parte de la sociedad conservadora, cuenta Lister, que se sobresaltó. La sufragista Susan B. Anthony llegó a decir que ese vehículo había hecho más por la liberación de las mujeres que cualquier otra cosa.
La comida también está en la historia del sexo. La autora cuenta algunas modalidades de pastelería que se han usado para dicha práctica, además, por supuesto, de los alimentos afrodisíacos y de los que actuaban como bromuro para evitar el onanismo en adolescentes, como las famosas galletas Graham. Esta parte es muy curiosa, sobre todo porque Lister habla de cómo la ciencia médica ha cambiado hasta el punto de aconsejar, dice, la eyaculación frecuente para evitar el cáncer de próstata.
Desayuno de campeones
John Harvey Kellogg, el inventor de los Corn Flakes, un médico racista y misógino, recomendaba, dice Lister, la abstinencia sexual, y por eso inventó el desayuno con cereales. Kellogg era vegano, y decía que los comedores de carne no podían frenar sus instintos sexuales. Llegó a proponer «quemar el clítoris con ácido carbólico» para evitar el onanismo femenino y la «excitación anormal». ¿Qué es «anormal»? Nada. Kate Lister recoge casos de personas que incluso se excitan con los rayos del sol, a lo que se llama «actirastía». Las referencias históricas a esa «anormalidad» se remontan al principio de los tiempos, y no tan lejos. En el museo de las brujas de Toledo, por ejemplo, hay una vitrina con juguetes sexuales para mujeres fabricados antes del siglo XVIII.
De hecho, la historia de los juguetes sexuales también es muy amplia, desde los proporcionados por la naturaleza a los manufacturados. Kate Lister describe el proceso de fabricación de vibradores como herramienta médica para aliviar a mujeres histéricas. Esa concepción del sexo como liberación de la tensión está también en la historia de la prostitución, vieja como la Humanidad, tanto de hombres como de mujeres. La tecnología una vez más ha introducido una variante en los burdeles con las muñecas sexuales, y la pornografía en internet es un negocio millonario que desvela las preferencias íntimas de la gente.
Pero la pornografía no ha sido solo negocio, sino también arma política. Ocurrió en el preludio de la Revolución Francesa, cuando se presentaba a María Antonieta como una ninfómana. Era imposible un comportamiento público recto cuando sus inclinaciones privadas estaban viciadas. Es el caso también de los hermanos Bécquer, Valeriano y Gustavo, no descrito en el libro, que tuvo lugar en nuestro siglo XIX. Pasaron de ver oscuras golondrinas y de clavar pupilas azules, eso sí, bien protegidos por el partido moderado, a publicar en 1868, año revolucionario, unas litografías pornográficas de Isabel II tituladas «Los Borbones en pelota».
La obra de Kate Lister, lejos de ser un volumen académico, es una obra que, contada con gracia, va recopilando curiosidades que reflejan la sencillez y candidez humanas. Está basado en el proyecto de investigación «Whores of Yore» («Putas de antaño» en español), escrito para todos los públicos. De hecho, habla de la moral y la vergüenza, las limitaciones legales de los gobiernos puritanos, la irrupción del interés económico o la ciencia y la invención humana referidas al sexo.
Somos los mismos, aunque lo que ha cambiado es la exteriorización de la sexualidad, y la concepción de la orientación como una identidad colectiva, en lugar de una preferencia individual e íntima. Esto no quita para que el individuo, señala Lister, siga sintiendo vergüenza en torno a sus deseos. Quizá por esto decía García Márquez que las personas tenemos una vida pública, otra privada, y, finalmente una íntima. Respetemos todas.
El tabú de la transgresión izquierdistaTodo está en los libros, decía la canción. Baudelaire afirmó ya en el siglo XIX que la existencia de moral o de tabúes sociales y gregarios, en sí mismos, aumentaba el placer de la transgresión pública. En otras palabras, es el conocido gusto por lo prohibido. Cuantas más cosas prohíba el Ministerio de Igualdad y sus puritanas más placer causará saltarse esas normas y, otra vez según Baudelaire, dará sentido al arte. No hay creación artística sin transgresión de lo oficial. Como escribió Daniel Bell, la contracultura de izquierdas se ha convertido a golpe de subvención en la cultura oficial llena de artistas e intelectuales orgánicos que copian tabúes y cobran. Camille Paglia enumeró en «Sexual Personae» esos límites del nuevo puritanismo que castran la iniciativa. Es el infierno de Oscar Wilde: libres para el sexo, esclavos para el lenguaje.
✕
Accede a tu cuenta para comentar