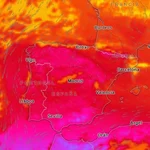Muere Sara Montiel
«Ahora estoy descubriendo lo guapa que fui»
Acababa de cumplir 85 años, edad que consideraba buena para recordar lo mucho que había disfrutado de la vida. Y esas vivencias las recogía Amilibia en una entrevista para LA RAZÓN cuya publicación estaba prevista para este sábado. Sara declaraba que no le tenía miedo a la muerte, «respeto sí; Pepe Tous, mi marido, murió en la cama a mi lado; estábamos viendo en nuestra casa de Palma la entrada en el puerto de un crucero ruso enorme; de repente, Pepe dejó de hablar; creí que se había dormido, pero estaba muerto; así quisiera morir yo, sin darme cuenta».

El resumen de mi vida podría ser: trabajé mucho y gocé mucho—me dice—He sido muy feliz trabajando. Mi primer amante siempre fue el cine; luego, todos los demás.
El resumen de mi vida podría ser: trabajé mucho y gocé mucho—me dice—He sido muy feliz trabajando. Mi primer amante siempre fue el cine; luego, todos los demás.
–¿Cómo se ve ahora ante el espejo?
–Bien. En mi familia no tenemos arrugas. He heredado, como mis hermanas, la piel maravillosa de mi madre. Cuando muera, tendrán que ponerme arrugas para que se crean que la que allí está fue una anciana. Tengo unas piernas preciosas y unos brazos de una mujer de 40 años. No me puedo quejar.
–¿Lo peor de envejecer?
–Pensar que cada vez te queda menos. Aunque yo procuro pensar muy poco en eso. ¿Para qué darle vueltas morbosas a lo inevitable? No es lógico cabrearse por ver cerca la muerte. Lo que sí me digo muchas veces es ¡coño!, tengo que ponerme ya a hacer esto o lo otro, todo lo que tengo previsto, todo lo que tengo sin hacer, todo lo que me apetezca, porque ya no me queda mucho tiempo, es imposible que me quede mucho tiempo. Ley de vida. Eso sí, hay que tener alguna fe: sé que no me queda todo el tiempo del mundo, pero tengo alguna fe en la longevidad de mi familia...
Su hermana, que tiene 88 años, va todos los días al mercado, que está a un kilómetro, me cuenta Sara. Y hace todas las tareas de la casa. «Así que, además de la piel maravillosa, en nuestro ADN está el don de la longevidad». Le han operado de los ojos, «he perdido algo de visión, tengo que usar unas gafas bastante gordas, pero no tropiezo con nada».
–Una frase para cada matrimonio...
–Anthony Mann era muy agradable, aunque no fue una relación apasionada, con mucho sexo; Chente Ramírez Olalla fue «el breve», pero le quise mucho; todo se acabó porque me prohibió ser Sara Montiel: no quería que trabajara en el cine ni tan siquiera que firmara autógrafos; Pepe Tous fue el amor tranquilo, y lo de Antonio Hernández, a quien en la escuela de cine de Cuba le llamaban El Sarito por la pasión que sentía por mí, fue un acuerdo para que pudiera realizar sus sueños y quedarse en España.
–Está en la última foto de James Dean vivo. Pudo morir si aquel día se hubiera ido con él en su coche...
–Sí. Recibí una llamada del estudio: habían adelantado unas secuencias de «Serenade», la película que hacía entonces con Mario Lanza. Y llamé a James para anular la cita. También se libró Pier Angeli. Íbamos a ir las dos con él. James se mató porque era miope y no quería llevar gafas; para trabajar se ponía lentillas, y ese día no las llevaba.
Hablar de recuerdos con Sara es arriesgarse a escuchar (y a escribir) las guías de teléfonos de Hollywood, México y España. Nombres y más nombres mezclados con las migas manchegas que le hacía a Marlon Brando, o los huevos con puntilla que le hacía a James Dean, o las habitas salteadas a Gary Cooper, o... Nombres y más nombres, ya digo, pespunteados de anécdotas y observaciones «antonianas». Por ejemplo, esta tarde gris y fría se acuerda de Alfred Hitchcock, «que era amante de las rubias, pero yo, que era morena, y entonces tenía 26 años, le caía muy bien; nunca olvidaré cómo me miraba; hacía unas cenas de muy pocos invitados, y había que estar puntualmente, a las siete y media de la tarde; era uno de los hombres más ingeniosos que he conocido». Lo mejor de su etapa en Hollywood fueron las amistades que hizo, dice, «conocer a tanta y tanta gente tan importante; ahora pienso que debí aprovecharme y aprender más de ellos; pero ¿quién piensa en eso a los 26 años y cuando todos te comen con los ojos y el mundo es casi tuyo?». Y, de repente, como si le sonara una canción en la cabeza, se acuerda del músico Andrew Lloyd Webber, el autor de «Evita», «que quería componer un musical para mí, aunque mi voz no ha sido nunca muy propia para musicales... Ha sido siempre grave y cazallosa, propia para el amor, el cuplé y el tango; pero vete a saber lo que Webber tenía en la cabeza».
–¿Es verdad que hizo «El último cuplé» por amistad?
–Sí. No tenían ni un duro, y Juan de Orduña me dijo: «O la haces tú o no la hago». La hice. Recibí un cheque de 100.000 pesetas al año de estrenarla.
Fue la actriz mejor pagada del mundo: un millón de dólares por película, y en España, 38 millones de pesetas. Aún disfruta viéndose en la pantalla, «sé que hice algunas películas no tan buenas, pero las quiero a todas; al verlas ahora me digo: "¡coño, yo era así de guapa!"; de joven no me enteraba mucho de lo guapa que era, es la verdad, usted me conoce muy bien, yo no iba presumiendo de belleza, nunca he presumido de bellezón ni de tía buena; es ahora cuando estoy descubriendo lo guapa que fui; sé que puede sonar raro, pero es así». Dejó el cine en el 76, con la llegada del destape. «Tenía montones de guiones sobre mi mesa, me pagaban dinerales, pero no quería hacer aquel tipo de cine: hubiera supuesto borrar, manchar, una carrera hermosa. A mí siempre me pareció que es más sexy insinuar que mostrarlo todo; no hay que olvidar que el sexo está en el cerebro, en la imaginación, no en el "chichi". Si algo he sido yo, es una mujer sugerente; si algún día contara todo lo que me han dicho los hombres que les he sugerido...Una falda abierta para mostrar toda la pierna es más sexy que un desnudo».
–Dijo que era socialista, que era «bonista»...
–Me retiré de «bonista». Me he jubilado de la política, ja, ja, ja. Ahora sólo soy María Antonia Abad Fernández, Antonia para los amigos. Me he jubilado por decepción: estoy desengañada de casi todo y de casi todos. Mire, mire el panorama. ¿Quién arregla esto?
–Le enseñó a fumar puros Hemingway, a leer seguido León Felipe. ¿Y los demás?
–Miguel Mihura, que fue uno de los hombres de mi vida, no tenía paciencia para enseñar a las actrices, ni a las de siempre ni a las que empezaban. Severo Ochoa fue el amor de mi vida: me enseñó el verdadero color de la felicidad.
–¿Cuál es?
–El de una tarde de verano con el cielo limpio.
–¿Y qué le enseñó Maurice Ronet?
–Yo le enseñé a él. Vino a rodar «Carmen la de Ronda» justo cuando su novia se acababa de matar. Le avisó: me voy a matar si me dejas. La dejó y se mató. Él se sentía muy culpable. Yo le animé, le ayudé a salir del bache. Yo sirvo mucho para ayudar a los amigos en los malos momentos, porque sé escuchar y decir las palabras justas.
Es nostálgica y tiene una memoria de elefante, dice. «Y eso es malo, porque me gustaría olvidar muchas cosas». La buena memoria también es cosa de familia. Nunca se ha aburrido, ni ahora: «Hoy tengo cena y teatro, mañana cena y cine; amo el cine; sigo yendo al gimnasio, y en cuanto allí pase el frío del todo, vuelvo a América a actuar, aunque naturalmente voy a dosificar más el trabajo». La mujer de la voz grave, susurrante e insinuante que más pasiones ha levantado en ambas aceras, la que nos besó a todos cantando «Nena», me dijo una vez: "Me juré no tener nunca ningún amo, ser pájaro libre, y lo he cumplido; he amado, me han amado, pero nunca me han atado; nunca no me dejé atar». Recuerdo que aquel día, nada más decirme todo eso de un tirón, encendió un puro.
✕
Accede a tu cuenta para comentar