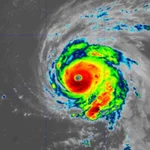Refugiados
Hablan los refugiados de Lesbos: “Creí que perdía a mis hijos, alguien piensa que tenemos otra opción”
Unas 15.000 personas que huyen de Siria y Afganistán se hacinan en tiendas de campaña y en condiciones insalubres en la isla griega de Lesbos ante la indiferencia internacional
«¿Alguna vez has mirado al infinito? Sin saber que te depara. A un horizonte, azul, inmóvil, esperando que algo aparezca, surjan las ondas que irrumpen la calma, una barcaza, una luz que asoma en el Mediterráneo». Jesi, una voluntaria belga de 21 años armada con unos prismáticos, es unas de las vigilantes que se encamara en los riscos de Lesbos, una isla perdida de Grecia. Buscan botes de gente desesperada, procedentes de Afganistán, Siria y otros países devastados por la guerra. Su avistamiento puede ser vital.
Del otro lado, Admuh, sirio, intenta que la lancha no vuelque. Un gamón naranja alquilado a traficantes. Apenas se mantiene a flote. Solo les dijeron, sigue al faro. Otra mentira después de una travesía que casi le cuesta la vida a su familia. Están empapados. Rezan a Alá para llegar a buen puerto. El trayecto es corto, pero casi naufragan.
Las olas aprietan el caparazón de madera como tentáculos de pulpo. Las grietas se agrandan. El agua entra por todos lados, los gritos pueden oírse desde la otra orilla. El barco empieza a hundirse cuando aparece el equipo de Refugee Rescue junto a la patera. Trasladan primero a los más pequeños que lloran mientras, medio sumergidos, son alzados por los rescatistas hasta su lancha. Ya en la costa Admud llora desconsolado. «Creí que perdía a mis hijos, alguien piensa que hacemos esto por placer, qué tenemos otra opción», exclama.

Las playas del norte de Lesbos se han vuelto fantasmagóricas, lejos del bullicio de Mitilene, la capital, una especie de Ibiza venida a menos. En el norte apenas algunos establecimientos semivacíos, casa blancas de techos azules, botes de pescadores artesanales y pequeños restaurantes con olor a pescado fresco. Los gatos negros ocupan el espacio dejado por los turistas. Apuran las espinas y raspas. Como sombras. Tan solo algunos vecinos, periodistas y voluntarios frecuentan los dos tabernas frente al mar. Después de dos días todos nos conocemos. De fondo repican las campanas de una pequeña ermita ortodoxa que se erige entre las rocas. Velas e incienso. Rezos. En el puerto solitario nos recibe Pat Wallace, coordinadora de Refugee Rescue: «Somos una de las dos organizaciones que se dedican al salvamento en la zona, solo dos. El Estado nos abandonó. En lo que va de año han muerto al menos 65 personas», resalta.

Los siete kilómetros que separan la isla griega de las tierras turcas se han convertido en una trampa mortal, lo que no evita que continúe el éxodo. Unas 400 personas siguen arribando al día después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, haya abierto las puertas del Egeo. Es su venganza ante la falta de negociaciones con Europa.
Los inmigrantes llegan desesperados a las costas, pero, tras recobrase del susto y casi morir en el intento, recuperan la sonrisa. Como si lo peor hubiera pasado. «Salam Malekum» (qué la paz sea contigo), dicen mientras son trasladados a centros transitorios. Es una victoria agónica y pírrica. Todavía no saben que el destino les depara otro infierno de dimensiones diferentes. Esta vez es Europa, el sueño civilizado por el que arriesgaron sus vidas, quien alquila la jaula.
El campo más grande de Europa
Ariassa de Afganistán vaga perdida junto a sus cuatro hijos, confundida entre el laberinto de olivos y carpas. Este lugar, también conocido como «el bosque», es una campo de refugiados informal que rodea a Moria. El campo más grande de Europa originalmente fue construido para albergar a los inmigrantes, pero con 15.000 personas adentro y capacidad para 3.000, se encuentra desbordado. Quienes llegan no tiene otra opción que acampar en los alrededores, bajo condiciones aun más infrahumanas que los instalados dentro de las rejas.
La mujer de mediana edad ataviada con un manto negro no encuentra lugar para desmontar la carpa color pistacho que le han dado al entrar. «El suelo es seco, árido, no podemos fijar los clavos. Tampoco tenemos pales de madera para fabricar una especie de suelo que nos proteja, aísle de la humedad y del frio, como otros vecinos que ya empezaron a talar árboles. Mi marido murió en el viaje ahogado. Tendremos que sobrevivir al invierno. Mis hijos son pequeños, aún débiles. Ni siquiera tenemos herramientas, y mucho menos, fuerza», explica.

Alrededor los niños juegan entre la basura. Dependiendo de la temperatura, el hedor y las moscas se multiplican. Hay un par de puestos de agua, unas fuentes donde las mujeres frotan con fuerza la ropa y llenan los galpones. Reciben una comida al día. El campo de refugiados se ha convertido en una prisión donde los inmigrantes empiezan a perder la paciencia. Durante estos días las protestas se han multiplicado con duros enfretamientos. Hace meses hubo un motín que acabó en incendio y dos muertos. Es una olla a presión que estallará en cualquier momento. La mecha está encendida.
Berin afgana, apenas tiene 18 años aunque su rostro denota más edad. Su marido falleció a manos de los talibanes. Trajo a su bebé en el vientre sorteando arena, mareas, tempestades. La odisea terminó en esta isla. Ella nunca vio el mar antes. Al principió, la fascinó con las suaves olas y ese olor a sal y el color azul como sus ojos. Ahora lo odia, la rodea, atrapa. Los recuerdos marchitos y una leve lagrima que recorre su mejillas son interrumpido por la tos de su hijo.
Emmanuel, de tres meses, sufre bronquitis, le ponen unas máscara que parece engullir su pequeña cabeza, como si fuera un casco transparente. El oxígeno que apenas inhala inunda la sala. Nos envuelve en una niebla suave que pronto desaparece. Angeliki Kosmatopoulou pediatra que asiste a Emmanuel aclara: «Vemos muchos chicos con enfermedades crónicas como asma, o bronquitis, diarreas, la piel…».
Cuatro años después del primer éxodo, la respuesta humanitaria y médica sigue dejándose en manos de organizaciones que remplazan las responsabilidades del Estado. De hecho, 25.000 hombres, mujeres y niños están atrapados en las islas griegas en terribles condiciones, mientras que las autoridades helenas y europeas los desatienden deliberadamente. Más de un tercio de la población son menores. Muchos llegan incluso sin padres, huérfanos o abandonados.
«Cada vez son más los niños que dejan de jugar, tienen pesadillas, temen salir de sus tiendas y comienzan a retirarse de la vida cotidiana», explica Katrin Brubakk, responsable de las actividades de salud mental de Médicos Sin Fronteras en Lesbos. «Algunos dejan de hablar por completo. La situación de los niños se deteriora día a día a causa del aumento del hacinamiento, la violencia y la falta de seguridad en el campo. Para evitar daños permanentes, estos niños deben ser evacuados de Moria de inmediato», alerta la psicóloga.
En la clínica pediátrica hay casi 100 menores con afecciones médicas complejas o crónicas, incluidos niños pequeños con complicaciones cardíacas graves, diabetes y epilepsia, así como lesiones causadas por la guerra. Todos esperan ser trasladados al continente para acceder al tratamiento especializado que necesitan. Al final solo los más graves pueden salir de la isla. Cuando en realidad la gran mayoría ya se asoma al abismo. De hecho, ha aumentado significativamente el numero de jóvenes que intentan suicidarse o automutilarse.

En conclusión, la ausencia de medidas de protección y servicios básicos pone a estas personas en riesgo de sufrir nuevos traumas, mientras que las denuncias de acoso, agresión sexual y otras formas de violencia se han elevado también. Afshan Khan, especial coordinadora para la crisis de refugiados en Europa de UNICEF, se implica, sufre con ellos. «Cuando vi el barco llegar, me sentí parte. Esos chicos con los que pase tanto…
Las mujeres son otro de los eslabones más expuestos en una cadena donde impera la ley del más fuerte. Están en permanente peligro desde que emprenden la travesía en sus países de orígenes, pero también en los campos de refugiados donde el número de violaciones, abortos, maltratos e incluso asesinatos se ha multiplicado. Muchas de las madres se ven obligadas a dar a luz en las tiendas bajo temperaturas extremas de calor o frío y en condiciones de higiene lamentables, rodeadas de bacterias, asistidas por parturientas, o solas.
Las ONG denuncian estos casos y juegan un papel fundamental. Isabel Rueda, coordinadora de Rowing Together y encargada de la atención a las mujeres embarazadas, hace todo lo que puede con la ayuda de Médicos Sin Fronteras. «No tiene nombre lo que está sucediendo aquí. Los que deberían dar la cara la giran». Y añade: «Cada semana tenemos varios casos de violación, son casos de más de cinco días. Yo diría que la mayoría ocurren en la frontera con Turquía. Aunque en el campo también hay violaciones. Anoche hubo una».
En la costa, Danielle, de Camerún, aguarda en silencio. Su viaje sin retorno fue otra pesadilla. En su país trabajaba con una señora que le ofreció ir a Turquía para gestionar una tienda. Pero una vez llegó a Estambul la secuestraron y obligaron a prostituirse. Un día recibió la visita de un cliente africano quien la prometió ayudarla a salir. La sacó y la abandonó en la calle. Pero un día el falso samaritano volvió y la ofreció llegar a Alemania con unos amigos.
Sin embargo, como no tenía dinero se vio obligada a vender su cuerpo para costear el billete. «Me forzaban a todo», dice. «Quiero ser periodista, pero quizás esta entrevista sea lo más cerca que llegue», afirma con una sonrisa medio forzada. Su expediente está en estudio por las autoridades. Hay tantas en la lista que los sellos de salida son una utopía.
✕
Accede a tu cuenta para comentar