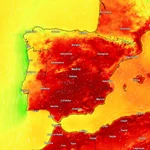Opinión
La muerte de Dios
Los cristianos conmemoramos hoy, con el ánimo afligido, la muerte de Cristo después de un proceso ignominioso. Mientras tanto, veinte siglos después del primer Viernes Santo, aumentan en España y en la vieja Europa los que celebran, con insultante altanería farisaica y no poco jolgorio intelectual, la muerte de Dios. La quema de Notre Dame, en el comienzo de la Semana Santa, privada por la izquierda laica de su significación religiosa y transformada en pura referencia cultural, es una buena representación simbólica de lo que está pasando. Más de la mitad de la juventud europea ha dejado de creer en Dios. En los periódicos laicos el nombre de Dios, tan venerado por las distintas religiones y por cientos de generaciones anteriores, aparece ya con minúscula. Muchos cristianos se avergüenzan de confesar su fe. Un tsunami de apostasía general avanza, como la peste medieval, sobre las ciudades europeas, en las que resisten sus grandiosas catedrales vacías, visitadas por los turistas.
Dice Julien Green que nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos en nuestra infancia. La mayor parte de los ateos actuales conocieron a Dios cuando eran niños. Es normal que, en el fondo de su corazón, sientan que su muerte les ha hecho envejecer prematuramente y se les ha arrugado el alma. Se agarran a lo que pueden, pero les faltan referencias, como el hombre que vuelve, después de muchos años, al pueblo y se encuentra con la casa de su infancia, vacía, la puerta cerrada y el fuego de la cocina, apagado. Sólo queda la ceniza. Y echan en falta las ausencias.
Decía que el proceso a Jesús fue ignominioso. No era culpable ni tuvo defensa. Lo mataron los dirigentes religiosos por una cuestión de Estado. Siempre la política por medio. Prefirieron que muriera un justo a que Roma arrasara Israel y derribara el templo. Pero murió por todos. Todos somos culpables. Lo de la muerte de Dios lo había dicho Hegel en su «Fenomenología del espíritu» y lo había recogido Dostoievski en «Los hermanos Karamazov», pero fue Nietzsche el que lo consagró: «Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos: ¿quién quitará esta sangre de nosotros? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella?».
✕
Accede a tu cuenta para comentar